Louise Glück, premio Nobel de Literatura 2020, presenta en este libro de poemas en prosa la historia de dos mellizas, Marigold y Rose, durante su primer año de vida. Una de las pequeñas es frágil, callada e introvertida, mientras que la otra es protectora, bulliciosa y sociable. Las dos niñas, evidentemente, son caras distintas de una misma persona: la propia autora.
En Zenda ofrecemos dos poemas de Marigold y Rose. Una ficción, de Louise Glück (Visor).
***
MARIGOLD Y ROSE
Marigold estaba absorta en su libro; había llegado hasta la V. A Rose los libros le daban igual. Especialmente el tipo de libros que Marigold leía en ese momento, en los que había animales en lugar de personas. Rose era un ser social. A Rose le gustaban las actividades en las que participaban personas. Como el baño. Le gustaba que Madre o Padre la enjabonaran entera y que después la lavaran hasta quedar impoluta. A menudo se producía alguna expresión de admiración. Acerca de su piel sedosa. Acerca de sus hermosos ojos de oscuras pestañas. Pero que la dejaran de lado como ahora, ser innecesaria, eso no le gustaba. No solo impoluta, se dijo. También insignificante.
Marigold seguía leyendo. Obviamente no leía; ninguna de las mellizas sabía leer; eran bebés. Pero tenemos mucho mundo interior, pensaba Rose.
Marigold estaba escribiendo un libro. Que no supiera leer era un obstáculo. No obstante, el libro iba tomando forma en su cabeza. Las palabras vendrían luego. En el libro había personas pero también animales. En todos los libros, sentía Marigold, debería haber animales; las personas no bastaban.
Marigold sabía que esto resultaba completamente ajeno a su hermana, de la misma manera que la insaciable sociabilidad y curiosidad de Rose, su calmada seguridad en sí misma, resultaban ajenas a Marigold. Por eso debía ser que eran mellizas. Juntas lo abarcaban todo.
Pondré eso en mi libro, pensaba Marigold cuando las cosas no le iban bien.
Sentía que nunca sería tan perfecta como era Rose. Quién es mi bebé preciosa, preguntaba Madre a la hora del almuerzo. Rose sabía beber del vaso. En general, Rose era la respuesta. Junto al nombre de Marigold había un montón de casillas marcadas de «necesita mejorar». A Marigold no se le daba bien lo del vaso. La leche se le escurría de la boca y le caía en el babero.
Los libros no te juzgan, pensaba Marigold, quizás porque están llenos de animales. Lo sabía gracias al perro: los animales no te juzgan.
Rose echaba de menos a su hermana. Marigold estaba allí en el corralito para bebés pero parecía ausente. Eran tiempos difíciles; Rose se sentía sola. Entendía que Marigold era espabilada y ella no. Era una bebé buena, pero no era espabilada.
Pronto sería la hora de la siesta. Fuera del corralito había días y noches. ¿Qué querían decir? Tiempo, querían decir. Había lluvia, había nieve. Hace falta que llueva, decía la gente. Pero nadie decía que hiciera falta que nevara.
Al otro extremo del tiempo empieza tu vida oficial, lo que significa que un día acabará. Esto se le ocurrió a Marigold en un santiamén. Seré adulta, pensó, y después estaré muerta. Echo de menos a mi hermana, decía Rose. Debo escribirle una carta.
Últimamente te ha dado por las cartas, le decía Marigold. Y sonreía en su cuartito. Y Rose, tan lejos, veía esa sonrisa en su imaginación. Ser gregaria, como era ella, no impedía tener una imaginación. Marigold se lo había explicado.
Debes aprender a confiar en la gente, decía Rose. En cuantas más personas confíes, más puedes permitirte perder. Debes engrosar las filas, decía. Pasa la página, pensó en el corralito.
Pasa la página. Podía ver a la cebra, con sus rayas, como siempre. Qué aburrido, pensó. Y Marigold pasó la página, no porque Rose se lo hubiera dicho sino porque quería.
***
COMPARTIR CON LOS CONEJITOS
Antes de que aparecieran los conejitos había un jardín hermoso lleno de toda clase de cosas en flor. Las cosas eran todas blancas; Madre era poco dada a los colores. Tulipanes blancos y, debajo, campanillas azules de Virginia. Era primavera. El verano era diferente; no había suficiente sol después de que los árboles echaran las hojas. Al jardín le quedaban solamente las capuchinas, que Madre y Padre se comían. Era raro ver el pescado a la plancha bajo la mantequilla de capuchina fundida. Las mellizas solo lo sabían porque Madre se lo había contado.
Pero una vez que lo pruebas, dijo Madre, el sabor es mágico. Las mellizas sabían lo que era la magia. Hacía salir el sol. Ahora sabían que tenía un sabor, que era el sabor de las flores. Pero solo de esta flor en particular. De otras había que mantenerse alejado. Eso resultaba bastante confuso. Mejor, pensaba Marigold, mantenerse del todo alejada del jardín por si acaso acababas demasiado cerca de donde florecía el peligro.
Madre y las mellizas estaban sentadas en la manta azul. Las mellizas pensaban que Madre era encantadora. Tenía suficiente cantidad de pelo como para que el viento lo moviera en varias direcciones cuando soplaba. Padre era estupendo. Sois unas muchachitas con suerte, decía Madre, con un padre tan guapo como el que tenéis; deberíais hacer todo lo posible por pareceros a él. Nunca decía nada sobre sí misma. La gente con buenos modales no hablaba de sus propias virtudes. Esto se llamaba echarse flores.
Madre había hecho un descanso en su tarea de quitar malas hierbas. Estaba sentada con las mellizas en la manta azul que guardaban en el cobertizo precisamente para eso. Las mellizas tenían la cabeza nostálgicamente apoyada en su regazo. Las cabezas se golpeaban de vez en cuando. Hacía mucho tiempo: este era uno de sus recuerdos.
Era un día maravilloso. Madre así lo había calificado. Padre estaba lejos sumando cosas.
Madre no pasaba demasiado tiempo en la manta; era inquieta y decidida. Debe ser por eso que tuvo mellizas, pensaba Marigold, en lugar del típico bebé. Era bien sabido que Padre hubiera preferido un pez de colores. Las mellizas observaban desde la manta. Allí aún estaban a salvo; todavía no habían aprendido a gatear.
Cada una a su manera, las dos adoraban este período. Era todavía posible sentirse a salvo. No supieron que esto era lo que sentían hasta que la sensación desapareció, aunque al principio se dejaran distraer, como todos los bebés, por la sensación de triunfo. Primero gatear, luego caminar y trepar, luego hablar. La ropa empezó a no quedarles bien. Los pijamas con piecitos dejaron de ser apropiados. Infinitas posibilidades: algo que ambas sintieron. Luego una ausencia o una pérdida. La seguridad, que había desaparecido. Pero todo esto aún estaba por llegar.
Mientras tanto, las capuchinas ya no estaban. Si uno forzaba la vista podía distinguir los tallos decapitados. Pero la explosión de color no se veía por ningún lado. Rose y Marigold no estaban al tanto de esto; nunca habían visto una explosión de color. Esta habría sido la primera.
Madre se arrodillaba, luego se levantaba. Madre se esforzaba, como podía ver Rose, en controlar su angustia. Trata de estar calmada, pensó Rose, para que nosotras estemos calmadas. Marigold, pensó, es dada a la agitación. Aprende de mí, pensó Rose, aunque no era capaz de decirlo.
Madre caminaba por el jardín, tomando nota de las zonas calvas. Las mellizas la esperaban en la manta. Conejos, dijo cuando por fin se sentó. Salen en un libro, pensó Marigold, pero se llamaban conejitos. Debe ser el nombre que tienen para los niños. Y ansió, una vez más, la vida adulta con su enorme cargamento de palabras.
Madre se sentó en la manta. Nos va a hablar de compartir, pensó Marigold. Madre defendía a ultranza la idea de compartir, tal y como les contó a las mellizas. A las mellizas no les gustaba compartir. Cada una lo quería todo todo el tiempo. A Madre le sucedía lo mismo. No quería compartir el jardín con los conejitos, pero sabía que debía hacerlo incluso si las razones no estaban del todo claras. En todo caso, colocó unas mallas metálicas sobre las pocas capuchinas supervivientes.
Hora de volver a casa, dijo Madre. El sol se ponía. Antes iba a ser un hermoso día de verano, y ahora había sido un hermoso día de verano, así que era hora de volver a casa.
Las mellizas estaban en el corralito, sintiendo los tibios olores del interior de la casa. Padre estaba de camino. Tambores en los corazones de las mellizas. Las tomaría en brazos, por turnos, y las sostendría en alto.
Nos va de maravilla, pensó Rose; Rose era consciente del presente. Y Marigold pensó que era verdad, ella que pensaba siempre a largo plazo.
—————————————
Autora: Louise Glück. Traductor: Andrés Catalán. Título: Marigold y Rose. Una ficción. Editorial: Visor. Venta: Todostuslibros, Amazon, Fnac y Casa del Libro.


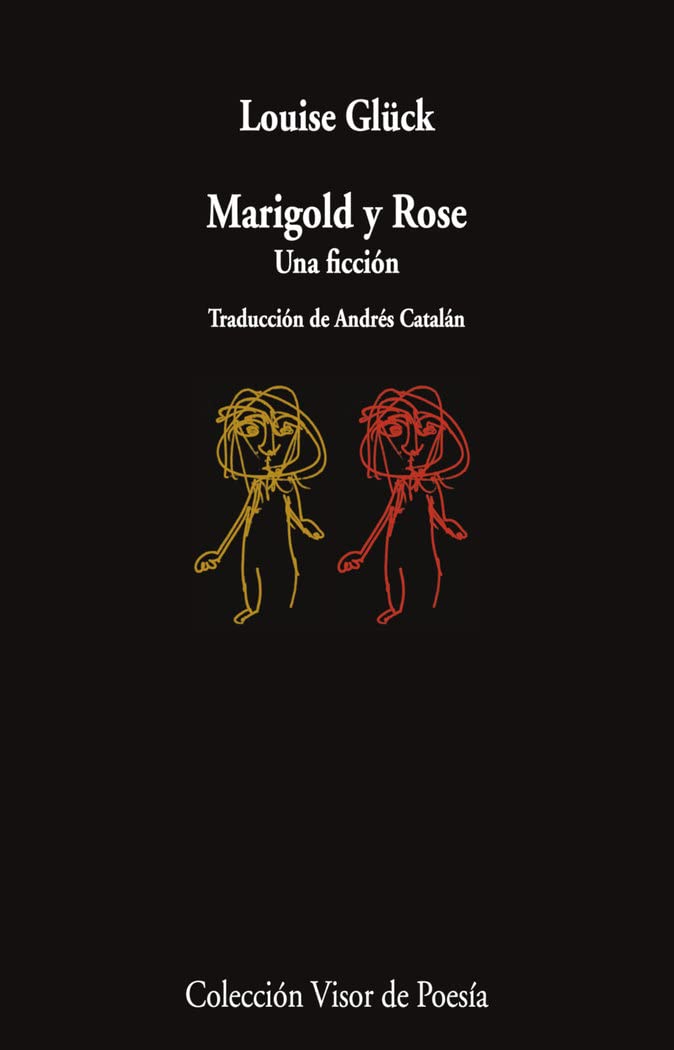



Eso no es poesía es cuentaso
Puedes llegar a más, Danilo: esto es nadería. ¿Dónde radica el misterio?
Técnicamente, es prosa poética.