Los antiguos estoicos adoptaron como máxima: vivir conforme a la naturaleza. Problema: ¿qué significa eso? La cuestión se eriza de complejidades filosóficas. Tendemos a pensar que un estilo de vida bucólico y austero, a lo amish, se acerca más a la sugerencia estoica que una vida de sofisticado urbanita. ¿Pero por qué? ¿Acaso no conforman los avances tecnológicos, los rascacielos y los aviones un despliegue de nuestra naturaleza? ¿No es más natural querer habitar casa con piscina y wifi que una cueva en la sima de una sierra? ¿Andar cómodamente sentado en un coche con su aire acondicionado que sudando a golpe de pedal? La cuestión es: ¿cómo puede un invento humano ir contra la naturaleza humana? Puede. Nos lo explicó Desmond Morris en El mono desnudo. Nuestra inteligencia, como un Frankenstein desquiciado que se revuelve contra su creador, acaba por conducirnos por senderos que violentan nuestra misma constitución. Se requiere una vuelta a la naturaleza, que no significa sino un vivir de forma más parecida a como lo hacían nuestros ancestros.
Han sido varios los literatos que han sentido esa necesidad de apartarse de la civilización y marchar al campo, al bosque, al valle; la necesidad de emprender el trayecto back to basics y contarlo, en la creencia de que naturaleza y literatura operarían la perfecta catarsis. David Henry Thoreau, el autor que se suele invocar en este punto, se mudó dos años a una caseta en el bosque, junto al Walden Pond, a escasos tres kilómetros de Concord, su pueblo, al este de Massachusetts. En el aspecto teórico, no encontramos nada parecido a una tesis estructurada y argumentada en Thoreau sino, más bien, una serie de máximas de vida. Básicamente: llevar una vida lo más sencilla y autosuficiente posible; estar en contacto con la naturaleza; pasear tantas horas al día como uno esté sentado, buscando la naturaleza pura, no afectada por la mano del hombre.
Los norteamericanos se han puesto siempre muy tremebundos con esto de la naturaleza. Es comprensible, disponiendo de paisajes de tan grandiosa teatralidad. Un clásico al respecto lo ofrecen las escapadas por Alaska, con capítulo de honor para la historia de Chris McCandless, relatada en Hacia rutas salvajes (Into the Wild), de John Krakauer, llevada al cine, con homónimo título, por Sean Penn. McCandless, como Thoreau, no brilló por su coherencia teórica y su sistematismo filosófico; no pasó de ser alguien que se afanó en seguir la máxima estoica y, en su afán, perfiló una biografía propicia para la literatura.
Y hablando de naturaleza y de Alaska, cómo no mencionar a Jack London, el novelista tardío que participó de la Fiebre del Oro en las gélidas aguas del río Klondike y acabara, devastado por el escorbuto, en una cabañita de madera en cuya techumbre crecen las flores en Dawson City, en el Yukón canadiense.
El último gran recogimiento en la naturaleza que narran las letras patrias no resulta de tanta grandilocuencia; se trata más de una emotiva historia de superación personal que de una aventura de supervivencia. La Thoreau patria, Beatriz Montañez, periodista que habiendo conseguido —Olimpo de periodistas— presentar cada noche un programa en una televisión de ámbito nacional, acompañando al Gran Wyoming, decidió retirarse a Niadela, una casa a veinticinco kilómetros del ser humano más próximo. Su libro, Niadela, se lee casi como un tratado de botánica y zoología: por aquí desfilan verderones, herrerillos, pinzones, zorzales, perdices rojas, petirrojos… Uno lee a la sombra de pinos, fresnos, encinas, chopos… Uno siente el arañazo de las zarzas y se satura del aroma del romero y la lavanda y del intenso encarnado de las amapolas.
Y si el buen escritor se caracteriza por saber encontrar la metáfora deslumbrante, aquí se supera la prueba: los cuervos son «origami de seda negra sobre el azul firme del cielo»; la luna menguante es «afilada y tímida como flecha sin impulso».
El relato del retiro de Montañez es honrado: admite disponer de teléfono, de internet, de un coche en la puerta y, durante un tiempo, de las visitas ocasionales de un hombre. No hay impostura. Un atractivo añadido para el lector hispano lo brinda la mayor identificación con la Montañez que con los Thoreau, Krakauer o London: este paisaje de pinos y escorpiones es nuestro paisaje; el de abetos y perros lobo salvajes es puro exotismo. La mayor debilidad del libro viene dada por su carácter de diario (del primer año de retiro), que resulta un tanto repetitivo, mientras que uno se queda con ganas del antes y del después. Porque sabemos que la autora recurre al retiro tras un crac mental sobrevenido en puro apogeo profesional. Se nos confiesa que la muerte del padre, accidente de tráfico sucedido en la niñez de la autora, no está bien digerida, pero necesitamos más. Por otro lado, la autora se ha referido en entrevistas a cómo Niadela supone una preparación para reinsertarse en la sociedad; se supone, pues, que pretende poner fin a semejante vida. También de eso queremos saber más: ¿volveríamos con Wyoming?
A pesar de no darse tanto pisto, Montañez se encuentra a veinticinco kilómetros del próximo ser humano, y no los tres miserables kilómetros a los que se hallaba la caseta de Thoreau. Montañez, pues, le mete veintidós kilómetros de ventaja campestre y misántropa al americano. Pero no hay quien gane a un yanqui cuando de marketing se trata.
-

Españolas en el Nuevo Mundo, de Daniel Arveras
/abril 17, 2025/Daniel Arveras reúne en este trabajo las pequeñas y grandes historias de algunas de las miles de mujeres españolas que viajaron y se instalaron en América a partir de 1492. Una realidad escasamente tratada y conocida, pese a su importancia. En ágiles y amenos capítulos, el autor escribe sobre virreinas, gobernadoras, adelantadas, soldados, escritoras y religiosas que dejaron una mayor huella en las crónicas y documentos, pero también nos acerca fragmentos de las vidas de otras mujeres mucho más anónimas que vivieron diferentes realidades en América. En Zenda reproducimos el primer capítulo de Españolas en el Nuevo Mundo: Historias de mujeres…
-

Antonio Machado ingresará simbólicamente en la RAE con casi un siglo de retraso
/abril 17, 2025/También intervendrá en el encuentro Alfonso Guerra, comisario de la exposición Los Machado: Retrato de familia, dedicada a Manuel y Antonio Machado, que recalará en Madrid desde ese mismo día, tras su paso por Sevilla y Burgos. Y Joan Manuel Serrat ofrecerá un recital con poemas de Antonio Machado para cerrar el acto. “Hemos organizado un acto simbólico, de fuerte significación, considerando que don Antonio Machado ha sido uno de los grandes poetas de nuestra historia, de los más profundos y más conocidos también, es una nueva ocasión de homenajearlo”, ha señalado a Efe el director de la RAE, Santiago…
-

Elogio del amor, el canto a la vida de Rafael Narbona
/abril 17, 2025/Narbona se ha enfrentado con el dolor, la muerte de su padre, cuando era joven, por un infarto, el suicidio de su hermano, y ahora la enfermedad de su mujer. En la presentación del libro el pasado martes nos habló del dolor, pero también del amor y lo hizo a través de su pasión por sus perros, por la Naturaleza que contempla cuando sale a pasear con su mujer, Piedad, por su pasión docente, cuando era un profesor comprometido con los chicos, donde lo académico pasaba a un segundo plano y triunfaba el humanismo. Esa forma de ser que se…
-

Literatura al habla
/abril 17, 2025/Para Javier Huerta Calvo Aparte de todo, si esto denota algo, me temo, es la importancia y presencia que tiene en mí la literatura, desde hace muchos años, tantos que ésta ya se confunde y funde con toda mi vida. Quizá mi propia vida no sea otra cosa que literatura. El contacto para llamar a Umbral para entrevistarlo —cosa que me costó muchísimo— fue mi querido profesor, y gran escritor, Antonio Prieto. Me acuerdo que a Umbral, con voz temblorosa, le tuve que llamar varias semanas porque siempre me decía: “Llama la siguiente semana”. Me lo dijo muchas veces, no…


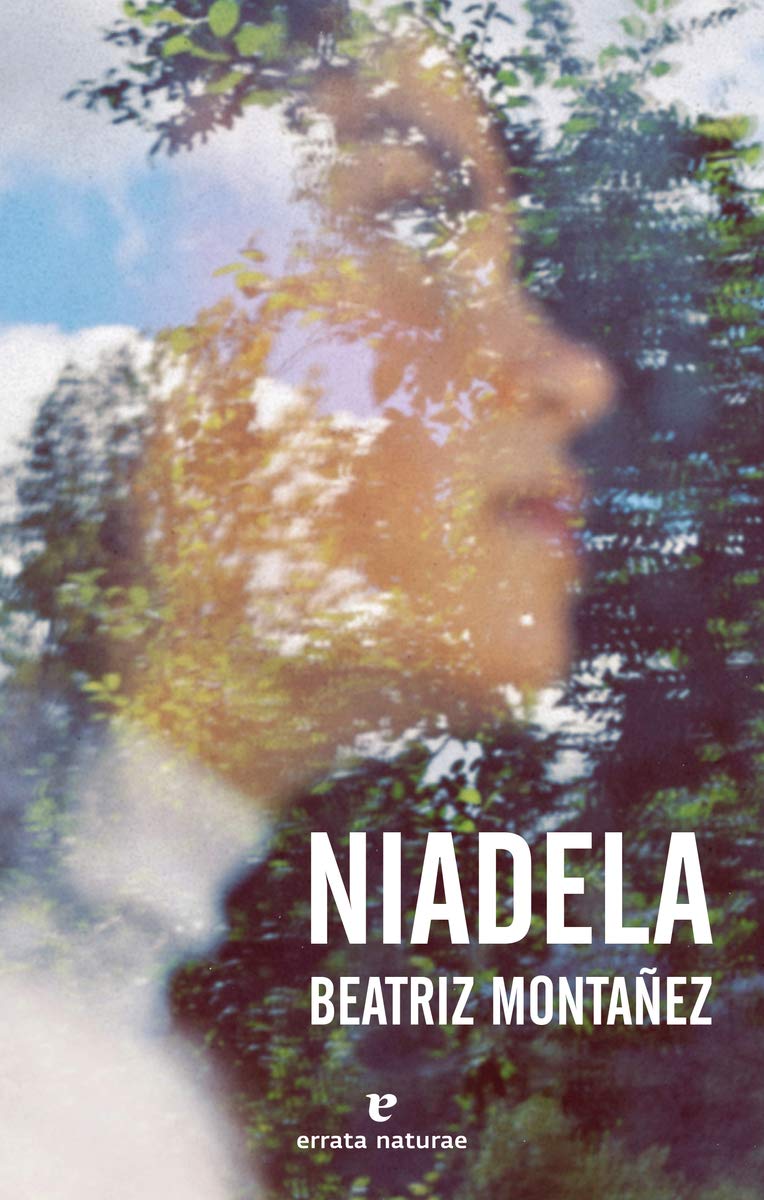




Beatriz Montañez, la Thoreau patria: ahí queda eso.