En El dolor que amamos, Antonio Crespo Massieu levanta la palabra poética contra la disolución y el olvido. Con un lenguaje preciso y envolvente, el autor ofrece un hilo del tiempo que recoge, una a una, las hebras del cabello de todas las mujeres humilladas y perdidas en el sumidero de la historia. Y, con ellas, rescata la memoria de los demás ausentes. Como indica Manuel Rico en la contraportada, “nacida del encuentro entre palabra y vida, la poesía nos ayuda a entender las zonas más dolorosas de la conciencia y de la experiencia”.
Zenda adelanta cinco poemas del libro, editado por Bartleby.
***
HIROSHIMA – NEVERS
El ángel
Este es el ángel de las pequeñas cosas. El que
recoge hilos, hebras, filamentos del tiempo
perdidos en el sumidero de la historia.
Más invisible que ninguno, efímero y
tenaz, ángel mínimo que rescata
y ovilla la esperanza, retiene el fulgor de lo
vivido en lo que fue ceniza, disolución,
innumerables montones, montañas de
cabellos, indiferente pacto del olvido.
Él las escoge una a una, pues cada hebra es
un nombre, una historia, un acontecer y la
lleva consigo como si fuera un principio,
como si no hubiera sucedido. La sostiene
entre sus manos de ángel translúcido y todo
comienza como una promesa: el
cumplimiento de la carne que fue humo,
silencio estremecido, humillación o grito.
Es el que recoge una hebra del cabello de la
mujer rapada, insultada, zarandeada por las
calles, escupida por los hombres y la sostiene en
el aire invisible de la piedad.
La mujer
“Era mi primer amor”, dice, arañando la pared,
enloquecida, sin uñas, alimentada de salitre, cal y yeso,
reclinada sobre sí misma, en el sótano del desprecio.
“Muchachita de nada”, “muerta de amor en Nevers”.
La que amaba lo prohibido y ahora confunde cuerpos,
lugares, la desbordada alegría cuando desciende escaleras
camino del río, los niños, una canica en la mano, el delirio.
Y ahora, lejos y tan cerca, el encuentro, la carne, el sudor,
gotas de piedad resbalan entre los cuerpos,
mientras el amor de esta única noche, el
abrazo, las palabras dichas como oración o
letanía, “Hiroshima, Nevers”, cuerpos
calcinados, edificios retorcidos, niños en
llamas, y él fusilado junto a una tapia y ella
cabizbaja, en silencio, sin lágrimas, ausente
mientras el pelo cae al suelo.
“Pequeña rapada de Nevers, yo te doy al olvido esta noche”.
Tú, que siempre me has acompañado,
descansa pues abrazo otra piel y digo otro
nombre, en él tampoco habita el consuelo:
“Hiroshima, ese es tu nombre”.
Te olvido, te estoy olvidando, amor de lejos, eres
una ciudad que dejó de existir, te miro como
quien contempla ruinas y desolación. He
olvidado a la pequeña rapada, la muchachita de
nada que correteaba por Nevers.
No volveré a verte, pero tu nombre permanece conmigo:
“Hiroshima, mi amor, mi culpa, mi inocencia”.
Escapaba por la noche en bicicleta, “un año tardó en crecerme el pelo”,
cuánto tiempo para dejar Nevers, cuánta espera hasta encontrarte.
“Hiroshima, mi amor, mi culpa, mi inocencia”.
El joven
Esto escuchó el joven
de una mujer y esto fue lo que entonces le dijo el
ángel sosteniendo una hebra del pelo de ella, la
que confundía nombres de ciudades imposibles,
la que comió salitre y culpa, la que amó como
aman las inocentes, las humilladas.
Esto dijo el ángel sosteniendo entre sus dedos un
pelo invisible de la mujer, esto escuchó el joven:
“Ninguna humillación consentirás.
No olvides Hiroshima, mas tampoco Nevers.
Toda causa, por noble que sea, la envilece el desprecio.
No olvides nunca la piedad.
Solo por ella serás justificado.”
***
MUJER QUE CUIDA UN JARDÍN
Al atardecer, en la hora del silencio,
del vuelo presuroso, con la
suavidad del día que declina,
cuando dibujan los pájaros la
despedida de la luz, en la hora
incierta en que todo calla y
desciende, la mujer cuida el jardín.
El hombre que la acompaña contempla
los minuciosos gestos,
reconoce –pues los vio en otra mujer– la
plegaria repetida, la lenta costumbre de
acariciar el mundo, lo que es eternidad,
instante regresado, incólume presencia,
poda del tiempo, lo posible venidero, lo
que fue y es ahora destello, iluminación.
El hombre ve una mujer inclinada también
en lo pequeño, lo que se limpia, lo que se
corta, entre geranios, en otro jardín, otro
atardecer, otra luz, otro tiempo.
Y sabe que es el mismo jardín, el mismo
asombro, idéntica ternura, la luz herida del
mundo salvada en la paciencia del cuidado, en la
tierra empapada, iluminando con una sonrisa la
permanencia.
Como si el tiempo volviera en la mujer que ama y
que cuida el mundo con idénticos gestos, el mismo
afán, la misma alegría. Como si todo fuera regreso,
descubrimiento, luz que declina, desciende,
envuelve.
El hombre contempla el milagro.
En silencio.
***
EL MAR. LA AUSENCIA
Como si el mar tuviera alguna respuesta,
fuera disolución o permanencia
–de espaldas la habitación del padre.
Instante del recuerdo sin imagen ni figura,
solo signo, palabra:
padre muerto, veraneo, ausencia,
habitación junto al mar.
Y la única realidad este azul intenso,
indecible, que no es, que no puede ser,
palabra. Olas que esperan horizonte, lo
inalcanzable, otra disolución, otro olvido en la
inmensidad.
Permanece el mar, como
si tuviera respuesta.
El recuerdo es un
esfuerzo de lenguaje.
Ausente la figura
solo la palabra
evoca, conmueve,
rescata.
De ti solo queda el
nombre que pronuncio.
En el lugar que fue tu
muerte.
***
EL ÁNGEL DE FEDERICO
Lo que asciende en la ausencia.
Las notas detenidas, el asombro.
La grieta del tiempo, las
hormigas como presagio,
lo abierto en la herida.
El piano cerrado, la espera.
Lo que será temblor, duende en la noche,
regreso, voz que tiembla, anunciación.
El ángel, Federico, escucha el cante roto,
quebrado, el lamento infinito, el quejío, los
pozos negros. Hay un hilo de agua, un
tenue regreso de cristal y azogue. Una
herida. El Generalife, el cauce de la
memoria. Hay un hilo que lleva la voz y el
agua, que asciende en la noche. Las alas
del ángel, el más compasivo, el que dice
“Federico” y te rescata.
“¿Dónde vas bella judía tan compuesta y a deshoras?
Voy en busca de Rebeco, me espera en la Sinagoga.”
Está el lamento infinito de la guitarra,
el piano cerrado, el cuarto imaginado.
Está el ángel de Federico: sostiene el canto, la
memoria, el sueño, el regreso. Esta noche en
que vuelves como si abrieras el piano y dejaras
tu sonrisa en la voz que asciende, en el agua, en
el silencio.
***
CUANDO LAS RANAS CRÍEN PELO
Pues ha sido escrito:
“cada hebra es un nombre, una historia, un
acontecer”. La mano del ángel que sostiene este
único pelo, casi invisible como su presencia, detiene
el tiempo y todo regresa pues aquí vive la vida no
cumplida, la imposible espera, el advenimiento de la
justicia o el clamor repetido de todas, todos, los
humillados.
Delgada y frágil, casi sin voz,
como si naciera su palabra de un pozo
profundo, tanteando las sombras, buscando la
luz, con un bastón en la mano, erguida, junto a
la carretera secundaria
(aquí todo, dolor, memoria, justicia, todo ha sido secundario)
su espalda tan cerca del quitamiedos
(ironía de esta historia de carreteras secundarias).
La mujer está. María Martín permanece.
¿La sostiene el ángel invisible?
¿O es el aire, la luz, lo ingrávido?
Todo fue preciso.
La humillación es –al menos en este país–
un rito exacto, calculado, perfeccionado
en siglos de desprecio, repetidos
sambenitos por calles empedradas o
caminos de barro, procesiones de odio,
bulliciosos autos de fe.
Todo con su medida exacta:
un litro de aceite de ricino y 20 guindillas para las
mujeres (embarazadas o no), las mayores de 12 años.
Para las niñas medio litro y 10 guindillas (cuestión de
aprendizaje).
Era en el cuartel de la Guardia Civil.
María pregunta:
“¿Dónde está Dios?”
¿Estaba en los niños que tiraban piedras, en las
gentes del pueblo, en sus risas, sus insultos? ¿O
todo era ausencia?
Tal vez sostenía el dolor el ángel invisible, el de la
oculta esperanza de las siempre humilladas.
Refutación de un Dios ausente, alas rotas por el
vendaval de la historia, piedad entre escombros,
inerte presencia.
El padre en la siega
(verano, Pedro Bernardo, Castilla)
horas abrazando a la niña
(Faustina, ya fría, inerte, en la cuneta).
Arrodillado en tierra, con un puñado de zarzas
en las manos, sin sangre, sin voz.
Y la niña,
(los seis años de medio litro y 10 guindillas)
mirando.
Ojos abiertos de una memoria encendida.
Todo se resuelve en un hilo. El que sostiene la
mirada de la niña, el que está en la voz, la
afonía, el pozo, la cuneta.
En la voz rota que dice:
“esta mujer sigue
esperando que las ranas
críen pelos”.
En la cuneta, junto a la carretera,
sigue esperando.
Y el ángel de los desposeídos de la tierra, los
humildes, los que en la noche de los siglos
claman justicia, las de voz afónica, las
erguidas en el tiempo del desprecio. Él,
que sostiene la hebra caída de la
memoria, sabe que un día les crecerá
pelo a las ranas.
—————————————
Autor: Antonio Crespo Massieu. Título: El dolor que amamos. Editorial: Bartleby. Venta: Todos tus libros, Amazon, Fnac y Casa del Libro.
BIOGRAFÍA
Antonio Crespo Massieu (Madrid, 1951) es licenciado en Filosofía y Letras por la Universidad Complutense, Diplomado en Estudios Portugueses por la Universidad de Lisboa y miembro del Consejo Asesor de la revista Viento Sur. Ha publicado poemarios como En este lugar (premio Ciudad de Irún), Orilla del tiempo, Obstinada memoria y, entre otros, Compartir. También ha escrito el libro de relatos El peluquero de Dios y la novela Portbou: estación término (finalista del Premio de Novela Ateneo de Madrid).
-

Pensar, de Svend Brinkmann
/abril 30, 2025/En un mundo obsesionado con la velocidad y la acción constante, cada vez nos cuesta más detenernos a pensar. Nos empujan a la inmediatez, pero rara vez se nos anima a reflexionar. Svend Brinkmann nos invita a reivindicar el pensamiento como un acto de resistencia y libertad. Pensar no es solo resolver problemas, sino también cuestionar lo establecido, imaginar nuevas posibilidades y conectar con nuestra esencia. A través de la reflexión crítica, la ensoñación y la atención plena, este libro nos ayuda a recuperar el tiempo y el espacio necesarios para vivir con mayor conciencia, profundidad y sentido. A continuación,…
-

Zenda recomienda: Prohibido morir aquí, de Elizabeth Taylor
/abril 30, 2025/La propia editorial apunta, a propósito del libro: “La señora Palfrey, que se acaba de quedar viuda, decide dejar su casa en el campo e instalarse en el Claremont, un sobrio y respetable hotel de Londres que tiene como huéspedes fijos a un variopinto grupo de jubilados. ¿Y a qué va a dedicarse Laura Palfrey ahora que dispone de tanto tiempo libre? Puede salir a pasear, ir a ver una exposición o esperar a que su nieto, que trabaja en el Museo Británico, vaya a visitarla. Cuando cree que en su vida ya no habrá mucho espacio para las sorpresas,…
-

El gran Gatsby, de Francis Scott Fitzgerald
/abril 30, 2025/La editorial Plataforma celebra el centenario de la publicación de una de las novelas más influyentes de la literatura moderna, El gran Gatsby, con una nueva edición. Las nuevas generaciones podrán acercarse a un mundo en el que la elegancia y la diversión lo movían todo. Al menos, en apariencia… En Zenda ofrecemos el arranque de El gran Gatsby (Plataforma), de Francis Scott Fitzgerald. *** CAPÍTULO PRIMERO «Cada vez que sientas la tentación de criticar a alguien —me dijo—, recuerda que no todo el mundo ha tenido tus mismas oportunidades». No añadió nada más, pero ambos hemos mantenido siempre una…
-

La llamada de… John Banville
/abril 30, 2025/Foto de portada: Marta Calvo Álvaro Colomer sigue indagando en el mito fundacional oculto en la biografía de los escritores, es decir, desvelando el origen de sus vocaciones, el germen de su despertar al mundo de las letras, el momento exacto en que sintieron la llamada no precisamente de Dios, sino de algo acaso más difuso: la literatura. ****** John Banville se hizo escritor el día en que su hermana le regaló un ejemplar de Dublineses. El adolescente que todavía había en él se adentró en el clásico sin saber realmente dónde se metía, pero no necesitó leer demasiados relatos…


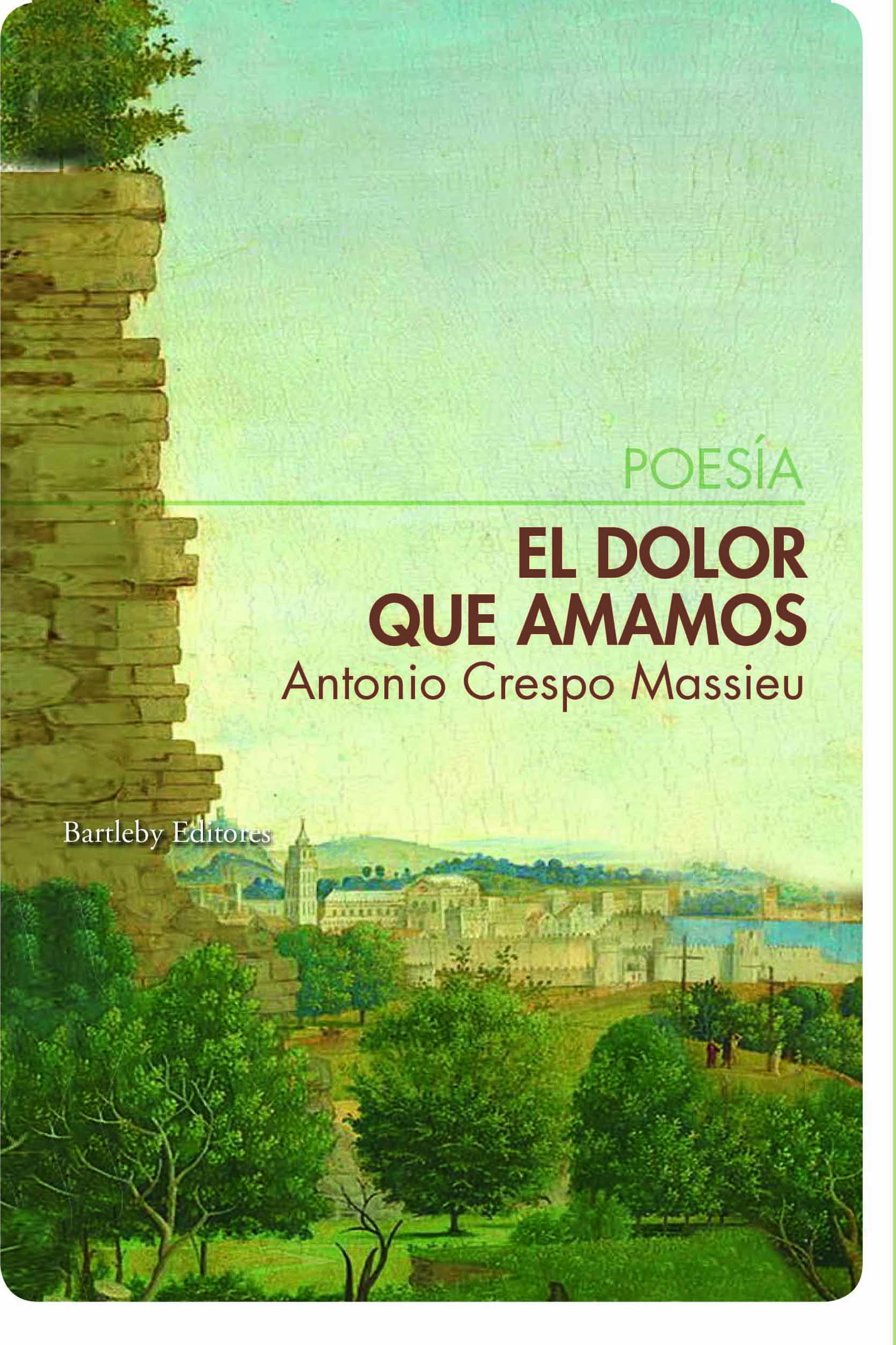
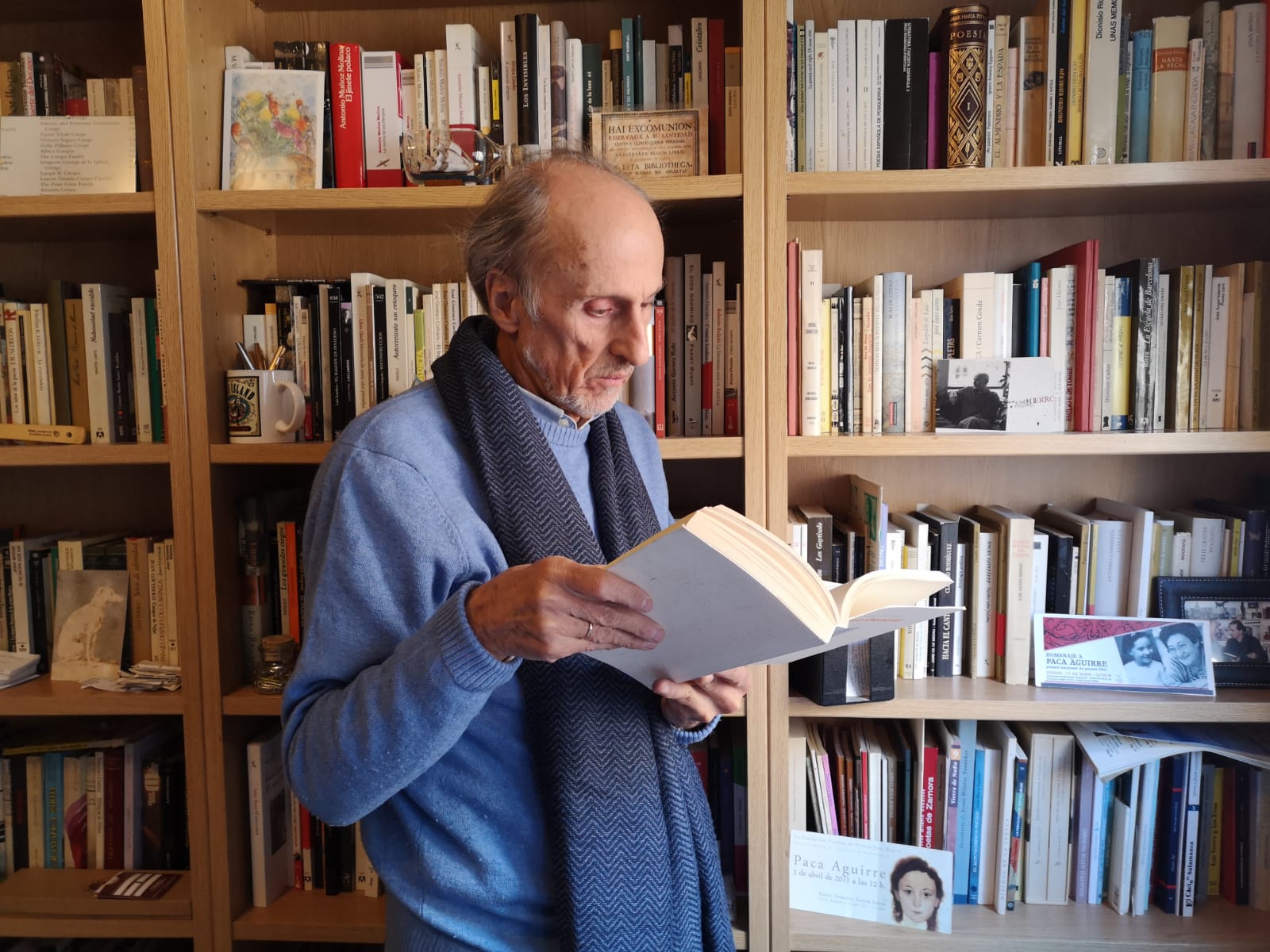


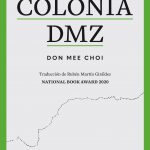
Zenda es un territorio de libros y amigos, al que te puedes sumar transitando por la web y con tus comentarios aquí o en el foro. Para participar en esta sección de comentarios es preciso estar registrado. Normas: