Este libro reúne cincuenta años de creación inédita, y constituye, explica la editorial, una pieza esencial para entender el legado de José Luis Sampedro. Presentadas en orden cronológico, el volumen agrupa sus poesías en varios bloques temáticos que reflejan las diversas facetas de su creación.
Zenda reproduce cinco poemas de Días en blanco, seleccionados por Lorenzo Silva, autor que escribió sobre esta obra en su blog:
“Más o menos a la edad a la que yo la dejé, empezó José Luis Sampedro a escribir, en secreto y para sí, los poemas que recoge Días en blanco, un libro recién publicado —con la mala fortuna que está siendo para los libros llegar en estos días a las librerías— y compilado por el profesor José Manuel Lucía Megías a partir de los cuadernos que en una caja rotulada con la palabra «Poesía» encontró la viuda del autor, Olga Lucas, entre los papeles del maestro”.
Los que volvieron
Los que volvieron
traían solamente unas manos vacías
—curvadas todavía, asiendo el viento—
y unas alegres caras cansadas
y ojos cuya mirada nadie explicará nunca.
Nadie, ni los poetas,
porque en ella vivían las últimas palabras
de los que no volvieron.
Volvían todos juntos en apretadas filas.
Hombro con hombro, resplandecientes, iban por los caminos,
por los anchos caminos.
Pero en cada sendero, separándose,
marchaba un hombre solo hacia el valle lejano.
Hasta el último pueblo y la última cabaña
donde habitaron los que no volvieron.
Los hombres y mujeres salían a las puertas.
A las pequeñas ventanas.
Esperaban a muchos y volvía uno solo, trayendo solamente
unas manos vacías, una mirada mágica.
Y los niños jugando, vieron también su rostro
—su alegre cara cansada—.
Y él los miró y los acarició
—como jamás lo hizo— con sus manos vacías.
Y los niños siguieron jugando, sosegados
como si hubiesen vuelto todos los que faltaban.
Y saben desde entonces,
para nunca olvidarlos, porque se han hecho suyos,
los nombres y los hechos de los que no volvieron.
Y el que volvía tuvo asiento al fuego,
y durmió bajo techo.
Y a la mañana, desechó las botas,
y volvieron sus pies a calzar las albarcas.
Unció los mansos bueyes, que le reconocieron,
y se volvió a los campos.
Araba solo.
Solo en la tierra parda, y sin embargo,
al tiempo que su ijada, centenares de ijadas
azuzaban innumerables yuntas.
Al tiempo que su voz, centenares de voces
bajo el cielo de nubes, redondas nubes blancas.
Y sentía en sus hombros y en sus manos
el vigor de otras manos y otros hombros.
Pues parecía, sí, le parecía
como si hubiesen vuelto,
y estuviesen con él en la nueva tarea
los que nunca volvieron.
Poema de la Victoria
(tentativa)
Aquel día, Señor, ungido de tu mano
y señalado entre los demás días
con vocación de bronces y de mármoles,
¡qué inesperadamente
llegó, qué de sorpresa!
Tu Mano
alumbra fácilmente los milagros:
todo lo cotidiano es un milagro.
Y así lo fue este día
nacido sin presagios, sin cometas.
No temblaron los astros
en el instante del advenimiento:
Cuando inerme surgió del opuesto monte
un hombre. Dos. Diez hombres.
Un torrente de hombres. Un caudaloso río…
que por la curva loma descendía hasta el profundo valle
donde el Arcángel de las Siniestras Alas
grabó su signo en las hendidas torres,
en la fuente agotada, en los hogares
no heridos de la llama en treinta meses,
del pueblo atravesado por la mortal frontera.
Y las desiertas calles fueron cauce
del tumulto de gritos y carreras
que llenaban el aire de oleadas
ascendentes, como en inundación
por la colina nuestra.
Ya resonaban próximas las veloces carreras
cuando un terror sin nombre poseyó a los primeros.
Un miedo primitivo que aguzaba su aliento:
espanto de tinieblas, de sombras conjuradas,
que ordenasen su muerte en el instante
de conseguir la luz.
Uno llegó. ¡Llegó!
Se quedó inmóvil,
jadeante, mirándonos.
Y su mano y su grito vencieron el encanto.
Un paso más y estaba con nosotros;
y las doradas puertas, brillando al sol, se abrían
dando paso a la Tierra Rescatada
por el Héroe de Vigoroso Brazo
y de Alto Corazón.
Y así como la ola
se vuelve sobre sí desde la espuma,
así se derramó por la colina
el ardoroso ímpetu de nuestros corazones.
Tumultuosamente
entre gritos, disparos contra el aire,
retemblor en la tierra de rápidas carreras,
estelas polvorientas,
ardor de sol, de voces y de abrazos,
se cruzaron sobre los viejos surcos
no pisados de yunta durante treinta meses
las dos olas humanas.
El júbilo rompía las gargantas,
incendiaba los ojos, quebrantaba
los nervios, expresaba con latidos
los impulsos vitales de la sangre.
Y de pronto, el Guerrero Victorioso,
marchando entre los suyos
dio un paso más: un paso entre los pasos.
Y se halló en un lugar desconocido,
en un reducidísimo horizonte
en donde, repentinamente débil,
se detuvo. Sintió la lejanía
progresiva de los triunfales cantos
que en su avance le habían desbordado.
Se quedó en soledades y en silencio.
Estaba en una hoya más profunda
en el fondo del valle. Recordó
la copa de este álamo, del único,
vista por la aspillera… Destrozada
fue por un proyectil de media altura
y desde entonces nada fue visible.
Aceleradamente
al compás de su sangre
que latía en los pulsos sin descanso,
recordaba y pensaba.
Brillaban como en lágrimas sus ojos abrasados,
hundidos de fervor en el rostro anguloso
tallado duramente por el cincel del viento.
Estaba en zona muerta. Allí donde se espera
al atacar, la orden definitiva
de muerte o de victoria, mientras el huracán
ruge sobre las frentes, desdeñoso
del héroe que rendirá su vida:
y que ahora padece y goza de una tregua
definitiva ya, definitiva,
con las manos convulsas, y los cuerpos
tendidos en la tierra, fundidos con la tierra
hechos de tierra y tierra…
De pronto, una campana
liberada: primera voz del pueblo
abandonado desde treinta meses.
un hombre jubiloso daba al viento
el victorioso cántico del bronce.
Y ¿cómo perduró sobre las ruinas?
No era posible, no: tan nuevo era el mensaje
Tus ángeles, Señor, la colocaron
anoche en el silencio.
¿Esta era la señal de tu milagro?
¿La señal de la paz, que convocaba
las almas de los héroes en la desierta plaza?
… No era una zona nuestra. Era paisaje.
Y su sangre era Vida. Y el Mundo, Primavera.
La Primavera, sí. La Primavera.
Repetía su nombre como en una plegaria.
Y sus ojos se abrieron
por vez primera para ver el mundo.
Vieron la maravilla de la hierba
hendida por el agua silenciosa
como por una espada desnuda y extendida.
Vieron la vigorosa lozanía
del árbol roto, que sobrepujando
su ruina, estaba lleno de hojas nuevas.
Vieron las nubes, prodigiosas nubes,
sobre los aires casi florecidos.
Y al llenar los pulmones quebró su fortaleza.
Y sus ojos brillaron de verdaderas lágrimas
que el viento recogió.
Erguido, despojose de sus armas
—con sordo golpe del fusil en tierra—
y desnudas las manos temblorosas,
oró.
«Yo te ofrecí mi vida.
Yo me ofrecí a la muerte, Señor, porque algún día
llegara este momento para quien Tú quisieras.
Y de entre todos los que se ofrecieron
me has contado en el número de los que lo verían.
Quizá yo no era digno
de morir en tus brazos;
de que aceptaras tú mi sacrificio.
O tu sabiduría me tiene destinado
a comprender con prolongado esfuerzo
de difíciles años,
aquello que se aprende con claridad sin sombras.
En un solo momento: el de la Hermosa Muerte.
Si hubiera sido digno
de morir, Te hubiera dado gracias
en el último instante.
Porque me has reservado
para vivir un cotidiano ímpetu,
Te doy gracias, Señor, de igual manera.»
Y calló. Y su mirada
bajó en su vuelo a comprobar la tierra.
¡La Tierra de Castilla!
Y sus palabras
fueron para la Tierra de Castilla:
«Llenos tengo mis ojos de Castilla
y mis labios henchidos de su nombre.
Mis espaldas cansadas
hallaron muchas veces el reposo en tu tierra
y el vigor necesario para el naciente día.
Porque hijo tuyo soy.
Y creo en la potencia actual de tus castillos
erguidos en los cerros para siempre.
Y en el vigor sereno de tus hombres.
En el callado amor de tus mujeres.
Y en la breve sonrisa de tus niños.
Y en las aves y en los caballos, capaces de arrastrar
el arado y los cañones.
Creo en lo que has sido, en lo que eres
—eterno ejemplo— y en lo que serás:
desde que ya los mozos
en las carpinterías de ribera
vuelven a golpear sobre cuadernas
y quillas de navíos descubridores».
Sí. Estaba seguro. Y el ritmo de su sangre
—¡el ritmo de su sangre, de su sangre!—
¡era vivir! ¡Era la Primavera!…
Golpeaban sus pies sobre la hierba
con un afán de entronizar el ritmo…
la mano asía y liberaba el aire:
una vez y otra vez y otra vez…
su júbilo era viejo como el mundo
¡salvajemente humano!…
Le detuvo la voz de la campana
—Divina voz de orden, de armonía—
que no olvidaba el número en su júbilo,
y así su sangre se quedó encauzada.
Recogió su fusil, y otra vez en su hombro
fue el arranque de un ala la pesada correa.
Y continuó tras de sus compañeros.
Así emprendió la marcha:
de vuelta a las ciudades jubilosas:
su corazón corriendo delante de sus pasos.
* * *
Y su seguro paso de Victoria
empezó a resonar en las ciudades.
Y como la alegría de unas bodas humildes
así fue la alegría de las ciudades pobres
que avanzaban a él con las manos desnudas.
A las puertas estaban
hombres encanecidos, salidos de tinieblas.
Y niños pálidos, de mortecinos ojos
que estrechaban las madres contra el negro vestido.
«No, no podemos ser hospitalarios.
Vacía está la casa y los graneros.
Ni hay palmas de triunfo
ni olivos que llevar en nuestras manos.
Ni la ofrenda de sal, que da seguro al huésped.
Y solamente nuestros corazones,
nuestros abiertos brazos…»
El héroe detenía las palabras
solo con su sonrisa aceptadora.
Y entrando en la ciudad, halló a su paso gentes
de tímidas palabras, como parientes pobres,
que intentaban hacer como él hacía,
sonreír como él, sin conseguirlo.
Se detuvo y hallando las gentes divididas
sobre la tierra de la vasta plaza
así habló para todos:
«Tan solo al hombre terco, de duro corazón,
le oprimirá la voz de la justicia.
Mas vosotros, míos ante mí,
y sean nuestras manos una sobre la otra.
Pues está escrito
que aquel que padeció por la justicia,
y el que lava sus culpas por el llanto
son igualmente dignos a Sus ojos».
Un estremecimiento llenó las multitudes.
Quizá fue solo el viento de la tarde
quien agrupó los unos y los otros
como a rebaño de dispersas nubes
y los unió en haz único
donde era para todos la sonrisa del héroe.
Y una vez que hubo dicho las palabras aquellas
y que hubo provisto grano para los trojes,
lumbre para el hogar desguarnecido
y justiciera paz para las almas,
volvió a emprender la marcha el Héroe Victorioso.
Y su rumbo, como el de los navíos
desplazaba oleadas, que al más remoto golfo
corrían a llevar la buena nueva.
Así llegó hasta aquella
que aún ceñía la férrea corona,
Ciudad de las Ciudades:
aún en medio de la tribulación
había conservado el óleo de su lámpara.
En las más altas torres subida le esperaba
y con mil luminarias en los montes.
Y así que divisó en las lejanas cumbres
el polvo de su marcha
quitó de sobre sí las señas de tristeza.
Como doncella que al Amado aguarda
así quiso esperarle con sus gentes:
toda purificada, toda pulcra
porque él no hallase objeto de reproche.
Y la ciudad se puso su mejor primavera
para encender los más vibrantes gritos.
y se colmó de historia y de caminos
para ofrecer al paso victorioso
un suelo consagrado por todas las ciudades
y por todos los siglos.
Cuando ya estuvo cerca el esperado,
y pudo ver su rostro entre los rostros
y subió a sus mejillas ardor de nueva vida
y por todas sus venas halló camino el júbilo.
¿Quién podrá componer un salmo a su belleza?
Era la multitud innumerable
como espigas maduras en apretado campo.
Tocada de embriaguez, como las chispas
que despedía el fuego de las cumbres,
y llevadas en las alas de un jubiloso viento
danzaban y danzaban en la cálida noche.
La figura de un Jefe, la voz de las trompetas,
el paso riguroso de un millar de guerreros
eran hondos silencios, superados,
por el aire vibrante de motores
y campanas, y gritos y manos jubilosas…
¿Quién podrá cantar la alegría sin límites,
como de mar, como de tempestad?
¿Y quién podrá explicar la confluencia
de aquella salvación tres siglos esperada,
de aquella primavera tres años entrevista?
¿Quién dirá uno por uno el nombre de los héroes,
sus armas, sus caballos,
y la seña y color de tus banderas
con mil años de historia entre sus pliegues?
¿Quién dirá el paso alegre de las corporaciones
y de las cofradías, los oficios
henchidos de fervores artesanos?
¿Quién podrá componer una Marcha Triunfal
con ritmo de martillos y tambores
para el cortejo vencedor y amigo?
¡Oh! La Ciudad fundida como en un solo bloque:
toda ella turbulenta como llama de antorcha
y al mismo tiempo exacta, numeral y ordenada.
Sí, como un pedestal alzado en la llanura
para una gigantesca estatua de victoria.
Severa y jubilosa. Con alas para el vuelo
y con manos dispuestas para humildes tareas.
Más alta la cabeza que la más alta nube
para llegar a ver, más allá de los mares,
más allá de la exacta redondez de la tierra,
los antiguos países que ella incorporó al Mundo.
Castilla
1.
Llenos tengo mis ojos de Castilla.
El viento suave de los trigales, el viento fuerte de las cumbreras,
ha lavado mi piel
ungiéndola de ti, Castilla.
Mis espaldas cansadas
hallaron muchas veces el reposo en tu tierra,
y el vigor necesario para el nuevo trabajo,
porque hijo tuyo soy.
Llenos tengo mis ojos de Castilla
y mis labios henchidos de tu nombre.
2. Acto de fe
Creo en sus cerros altos y en sus innumerables álamos.
Y en sus caminos, que van a todas y a ninguna parte
porque son bellos de andar, y bellos de mirar desde un recodo,
inmóvil.
Y creo en la potencia de sus viejos castillos.
Y en la virtud aquietadora de sus maravillosas nubes.
Y en el vigor de sus hombres, en el amor de sus mujeres, en la
sonrisa de sus niños.
Y en las aves y en los caballos, capaces de arrastrar el arado y los
cañones.
Creo en lo que ha sido, en lo que es,
y creo en lo que será,
desde ahora, en que los mazos del carpintero de ribera,
vuelven a golpear sobre quillas, sobre cuadernas de navíos
descubridores.
3.
He visto las ciudades de Castilla. Las grandes,
y las pequeñas ciudades, en que se ve el castillo
desde cada una de las calles estrechas y empinadas,
allá arriba, como un ejemplo.
Y he visto los pueblos tan pobres
que la iglesia sin torre solo tiene espadaña con dos campanas únicas:
la que antes quebrará por ser voz cotidiana
y la que distingue —jerárquicamente— los disantos.
Todo lo he recorrido, y ¡oh!, Castilla, en cada uno de tus lugares
me gustaría vivir y haber nacido.
Desde que he visto Aranda, nací en Aranda.
Desde que vi Medinaceli, dije a todos
—y lo afirmaré, y podré jurarlo sin decir mentira—
que allí he visto la primera y más maravillosa luz.
Y ¡oh!, Castilla, en cada uno de tus lugares
me gustaría morir y haber nacido.
En cualquiera.
Aquí, en este Castillo de Sigüenza.
4. Sigüenza
Sigüenza. Esta mañana, Señor,
ha sido para mí toda plena de gracia.
Porque he visto Sigüenza
solo, con un cayado hecho por mis propias manos
y mis botas claveteadas.
Sin conocer las crónicas, sin consultar las guías.
Y si me preguntasen quién hizo este castillo,
qué hombre lo defendió con su sangre, qué mujer con sus
lágrimas,
no sabría decirlo.
Ni tampoco qué obispo meditaba en la muerte junto a esta
ventana.
Ni qué niño en el patio, oyendo a los guerreros
soñaba con ciudades misteriosas, escondidas en selvas de esmeralda,
y con galeones panzudos llenos de oro y especias
balanceándose en las aguas oscuras, densas, inmóviles
de un puerto desconocido.
Yo todo esto no puedo decirlo, no lo he aprendido.
Y sin embargo lo sé.
Porque mi sangre es la sangre de mis padres, y la de los padres
de mis padres.
Y mis palabras son sus mismas palabras.
Estando en este patio, de este castillo de Sigüenza,
late mi corazón con más certeza.
Y mi alma angustiada, fugitiva,
se siente atada con impalpables lazos
Y a la vez —¡qué espléndido, qué extraño!—
mi pecho alberga el vigor junto a la calma.
Sí, sé que podría morir aquí. Sé que aquí viviría
—frente al pinar, los cerros y las nubles plomizas,
y el cielo tenso, de un azul maravilloso—
mejor que en ningún sitio.
Porque esta es mi patria. Porque este es el lugar
del que hay más números en mi alma.
Guardián
Escribo ¿para quién? Para ninguno.
Para mí ni siquiera. Lo reniego.
No es el basalto-acero que retumba
en la roja caverna de mis entrañas.
No es el cuchillo, ni el violín siquiera,
el violín afilado por la vida.
Es otro quien lo escribe, no mi mano.
Alguien que no soy yo y está escondido
Veinticinco años después
A la octava promoción
Esta mañana, esperando
sentado en el Ministerio,
pude oír unos diálogos
muy parecidos a estos:
—¡Caramba, si estás lo mismo
salvo las gafas!
—¡Y el pelo!
—¡Fijaos qué pocas canas
tiene el amigo Modesto!
—¡Pues tú, excepto la tripita,
sigues igual de estupendo!
—¡Me planté en los treinta años,
y ni uno más, ni uno menos!
—Por la octava promoción
¿verdad que no pasa el tiempo?
¡Ay! Así hablábamos todos,
mis queridos compañeros.
Ahora bien, la verdad pura
es que en todo el Ministerio
solamente el ascensor
sigue como en nuestros tiempos.
Y aun ese, si no envejece
es porque nunca fue nuevo.
Lo demás… todo ha cambiado
y si no, vamos a verlo.
Para empezar, ¿es que entonces
comíamos tan selecto?
¿no es verdad que hasta Biarritz
—junto al Canal, no el auténtico—
nos resultaba imposible
aun siendo a duro el cubierto?
(Claro que entonces un duro…
un duro valía un huevo.
Y ahora un huevo cuesta un duro:
eso no ha cambiado, es cierto.)
Además, es muy verdad
que ahora el menú es más perfecto
pero ¿y de la digestión?
¿A que salimos perdiendo?
Otrosí: hace cinco lustros
todos éramos solteros,
y como tales, sufríamos
una vidita de perros.
¿Recordáis? ¡Siempre cambiando
de pensión, y descontentos
con el cuarto y la comida!
Y, lo que es peor, expuestos
a dar con mujeres de esas
suprimidas por decreto
y que ya no queda una
según dicen los discretos.
¡Qué vida aquella! ¡Qué espanto!
¡Qué mujeres, ay!… Yo creo
que ahora somos más felices
en el ambiente hogareño…
aunque también el día quince
se nos acaba el dinero.
¿A qué seguir? Todo cambia
y yo, para convenceros
y terminar de una vez,
os voy a contar un cuento:
«Pues, señor, era un anciano
que confesaba en secreto
a un amigo:
—Yo, de joven,
desconocía mi cuerpo.
No sabía dónde estaban
ni el hígado, ni el cerebro,
ni el pulmón… Solo una cosa
notaba a cada momento
dando señales de vida
y poniéndome tan negro
que me obligaba a salir
a ver si calmaba aquello,
descargándome el espíritu
de tanto desasosiego,
con ayuda de alguna alma
que hiciese de cireneo…
Ahora, en cambio, yo me noto
el hígado, el esqueleto,
el corazón, los riñones
y otras tantas latas dentro.
Pero ¡ay!, aquella otra cosa,
tan atrevida en sus tiempos,
por mucho que me la busco…
¡ni con lupa me la encuentro!».
Me diréis que ha de haber algo
que no sea perecedero.
¡Hombre, claro!… Los recargos
transitorios, por ejemplo.
Pero aun el mismo Arancel
lo están ya recomponiendo,
y aun el ascensor de marras
se niega a seguir subiendo.
Hay sin embargo una cosa
que resiste años enteros
y un par de guerras, e incluso
muchos cambios de Gobierno.
Y eso es lo que aquí nos une
y nos hace compañeros:
los lazos profesionales,
la vida con sus recuerdos.
Por eso nos reuniremos
siempre con el mismo afecto.
Y ahora os pido perdón
por lo ramplón de estos versos
y hace mutis por el foro
este que lo es
Sampedro.
—————————————
Autor: José Luis Sampedro. Título: Días en blanco. Editorial: Plaza y Janés. Venta: Todostulibros y Amazon


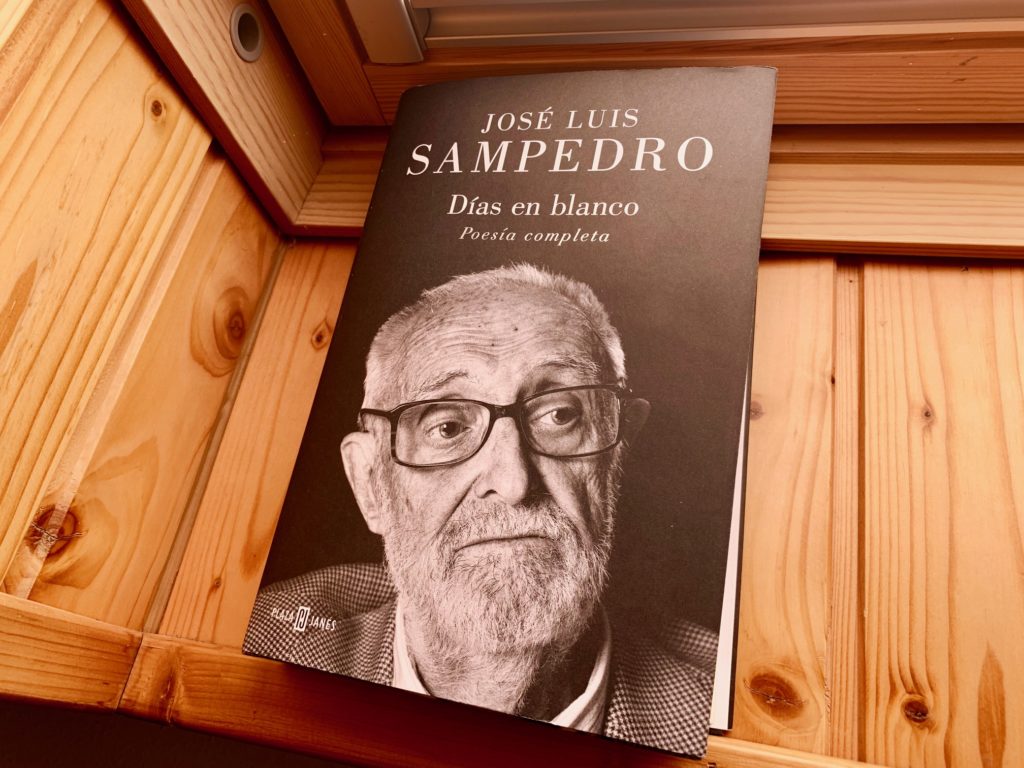



Zenda es un territorio de libros y amigos, al que te puedes sumar transitando por la web y con tus comentarios aquí o en el foro. Para participar en esta sección de comentarios es preciso estar registrado. Normas: