Ismael Ahamdanech se adentra en la psicología de dos mujeres distintas y distantes que tienen que afrontar su miedo en soledad. Con cobardía Lola, una triunfadora que llena todas sus horas con el trabajo para no ver su necesidad de afecto; y con valentía Aixa, que ha conseguido escapar de una red de extorsión, pero no del miedo hacia aquellos que comerciaron con ella desde antes aún de salir de África. Y es en este mundo de desconocidos en el que acaba por confiar Lola, donde aparecerá Héctor, un héroe anónimo al que el lector reconocerá por su nombre y por el guiño que encuentra en el título de la novela.
Los últimos hijos de Príamo es una novela de personajes donde la ciudad marginal es uno más de estos; quizás el más importante. La localización ha atrapado a sus vecinos en un laberinto sin salida habitado por la necesidad, ofreciendo un fresco de las capas más castigadas de la sociedad; un diario íntimo de quienes viven silenciosamente en los márgenes, cada día más anchos, de la desigualdad.
Zenda publica las primeras páginas de Los últimos hijos de Príamo, editado por Distrito 93.
***
Calle San Carlos Borromeo, número cinco, 4º C. Era la dirección que le había dado Aixa. No le sonaba nada, tuvo que dar unas cuantas vueltas por la zona para encontrarla. Conocía bien casi toda la ciudad, pero no había estado en ese barrio. Reyes Católicos. Nunca tuvo la curiosidad suficiente como para ir a visitarlo: no hacía falta ir para saber que no había nada que visitar. La impresión que tuvo al pasear por allí lo corroboró. El barrio era un dédalo de callejas estrechas y sucias en las que el sol apenas penetraba cuando llegaba a su cénit. De los portales, edificios de principios de los años sesenta, no podía decirse siquiera que fueran humildes: bajos y achatados, habían envejecido sin ninguna dignidad. Dejaban ver la escasa calidad de los materiales con los que habían sido construidos en cada una de sus esquinas, de sus grietas, de sus terrazas enanas atestadas de ropa tendida de Cáritas y de mercadillo que se secaba con el aire poluto por el humo de los coches de segunda mano que cruzaban las callejuelas. En la mayoría de ellas todavía podía verse la placa con el yugo y las flechas negras sobre fondo gris que atestiguaba el año de construcción y su autoría por parte del Ministerio de Planificación. Y, sin embargo, entre tantas estrecheces físicas y materiales, la vida fluía como un torrente arrollador, imposible de detener, ajena a las angosturas que pretendían sojuzgarla, dispuesta a desbordarlas y engullirlas en su ímpetu por abrirse paso. Vida. Vida que no se detiene ante nada ni ante nadie. Los niños jugaban a voz en grito entre los coches mal aparcados, en una frutería que regentaba un hindú había un trasiego incesante de señoras que entraban y salían después de hacer la compra, en un bar llamado Transilvania un grupo de obreros en paro bebían cerveza y salían, con los ojos enrojecidos por el alcohol, a las mesas puestas en la acera para los fumadores. Habían cambiado las caras y las lenguas, pero los empeños y los anhelos eran los mismos: emigrantes habían sustituido a emigrantes. Los castellanos, andaluces, extremeños, eran ahora magrebíes, latinoamericanos, rumanos que habían llegado con la misma ambición al mismo sitio, al mismo punto.
Federico pasó junto a tres hombres altos y fuertes que hablaban en polaco y fumaban. No se atrevió a preguntarles. Todavía anduvo un poco más, perdido, hasta que dio con la calle San Carlos Borromeo. Era una plazuela interior a la que se accedía por un soportal oscuro que olía a meados. En la plazoleta, de losetas ennegrecidas terminadas con guijas, cuatro tilos secos pretendían dar sombra a un par de bancos de cemento en los que no había nadie sentado. Número cinco, 4º C. No había ninguna pegatina en el portero automático junto al botón. Ni en ese ni en la mayor parte de los pisos. Solo la planta y la letra, como si estuvieran habitados por individuos sin identidad y sin rostro. Sin pasado ni futuro. Dudó un momento antes de llamar. Un grupo de chicos entró en la plazuela y se sentó en uno de los bancos. Llevaban dos perros, dogos argentinos, enhiestos y firmes, mostrando los dientes, mirando desafiantes todo lo que pasaba alrededor. Uno de ellos encendió un porro y, después de darle dos caladas, se lo pasó al resto del grupo. El humo compacto que desprendía inundó parte de la plaza llegando hasta Federico. Otro, con el pelo rapado, lo miró con mala cara. Unos segundos después, dos mujeres rubias oxigenadas, con pantalones vaqueros ceñidos y zapatos de plataforma, pasaron junto a ellos. Dos o tres de los chicos dijeron algo entre risas. Las mujeres, sin volver la cara, aceleraron el paso y se metieron en otro portal. El del pelo rapado volvió a clavar su mirada torva en Federico, que en ese momento se decidió a llamar al telefonillo.
—¿Sí? —la voz que contestaba sonó metálica.
—Hola, soy Federico.
—Ah, Federico. Subas, subas.
Empujó la puerta. El portal era oscuro, agobiante. Cuando sus ojos se acostumbraron a la penumbra, buscó el interruptor de la luz. Era tenue y amarillenta, como las plaquetas del rellano. Los olores a comida habían impregnado las paredes, el edificio entero, y dejaban un aroma desagradable a col hervida y especias. No había ascensor. Los peldaños de las escaleras eran estrechos y la barandilla un mazacote de yeso pintado de amarillo rematado de color marrón a modo de pasamanos. No tuvo que llamar al timbre. Cuando llegó al cuarto, Aixa esperaba apoyada en el quicio de la puerta.
Aixa se apartó un poco de la puerta.
—Pasas, Federico, pasas. Yo cocina, termino pronto.
La siguió, a través de un pasillo angosto, hasta la cocina. También era pequeña, como toda la casa, como todo el portal, como el barrio, sus callejas, sus gentes y sus desahogos y esperanzas de algo mejor. Pero estaba limpia, y un olor a especias bien condimentadas invitaba a entrar y quedarse en ella. Los muebles de la cocina, obsoletos, como salidos del atrezo de una serie de los años setenta, estaban medio rotos: en algunos faltaba la puerta, en otros, estaba tan caída sobre las bisagras que casi parecía un acto de piedad terminar de descoyuntarla y acabar con el peso que soportaban. En el centro había una mesa redonda, con cuatro sillas desparejadas. Sobre ella, Aixa picaba un tomate en trozos pequeños.
—Yo hace arroz jollof para comida. Muy bueno —se disculpó Aixa por el desorden.
—No te preocupes.
—Pero ya termino. Tomas té conmigo, Federico. —Aixa despejó un poco la mesa—. ¿Gustas té verde?
—Creo que no lo he probado nunca.
—Tú vas a gustar.
Aixa sacó una tetera de latón de uno de los muebles. La llenó de agua, echó unas cucharadas de azúcar, unas hojas de hierbabuena y unos granos de té y la puso a hervir sobre el fuego.
—Está preparado en momento. Hierve agua y ya. Té verde, muy bueno para todo —dijo mientras se sentaba en una de las sillas y terminaba de picar el tomate.
Federico la observó con detenimiento. Callado, atento a sus manos, a sus pechos, a sus hombros. A su cara. Era una mujer guapa. A pesar de la falta de cuidado, era fácil recrearse en la belleza que la adornaba. Barbilla fina, labios bien definidos sin llegar a ser gruesos, pómulos levemente marcados, frente ancha, el pelo negro cayendo sobre las sienes como madreselva salvaje que le crecía desde más abajo de las orejas y formaba surcos en los que brillaban los reflejos que emitía el fluorescente. Los ojos, concentrados en el tomate, coronados por unas pestañas largas y oscuras como una noche sin luna, grandes, inabarcables: iris del color de la melaza más dulce, irresistibles, como pozos insondables en su hondura, imposibles de contener por el brocal encalado y sereno del blanco que los rodeaba.
—Estás muy guapa, Aixa —Federico no pudo contenerse.
—Gracias —ella lo abarcó enteramente con la mirada.
El agua empezó a hervir. Aixa se levantó y cogió dos vasos chatos en los que escanció el té. Después, sacó la hierbabuena con una cuchara y la puso encima del líquido. Olía bien, a campo y primavera, a monte, jarales y romero, las cepas quietas con la uva cerniéndose, el trigo verde y el viento ululando tranquilo entre los pinos. Federico sintió paz.
—No, así tú quemas —le dijo ella sonriendo al ver que él iba a coger el vaso por el centro.
Federico siguió su consejo. Tomó el vaso por el culo y el borde y se lo llevó a los labios para sorberlo en tragos cortos. Después dejó el vaso en la mesa, con cuidado, y miró de nuevo a Aixa, que había terminado de partir el tomate, lo había volcado en un cuenco de cristal y empezaba a picar cebolla. El pelo le caía ahora por los mentones y le estilizaba más la barbilla. Movía las manos con ímpetu y calma al mismo tiempo, rápidamente, pero sin prisa. Federico tembló. Por un momento se sintió solo, más que nunca. Y débil. Viejo y abandonado por el tiempo que se le había ido, que ya lo había dejado atrás.
—¿Echas mucho de menos Mali?
—Hay días sí y días no —contestó ella sin levantar la vista del cuenco de cristal—. Pero yo no pienso mucho. Ahora estoy aquí, es que hay.
—Pero la familia, no es fácil estar lejos.
—Solo echo de menos mi hijo.
—¿Tienes un hijo? —Federico intentó evitar que la sorpresa y el miedo se apoderasen de su voz.
—Sí —respondió Aixa sonriendo. Era una sonrisa franca, plena, que Federico no había visto antes—. Mira, yo enseño foto a ti. —Se levantó y fue hacia dentro de la casa y volvió al cabo de unos segundos con una foto en la que se veía a un niño de cuatro o cinco años con un traje de corbata que le quedaba enorme y miraba a la cámara, divertido—. Él guapo, ¿verdad?
—Sí, muy guapo. ¿Y el padre? —le preguntó Federico. Ahora sí, ahora el miedo asomó indisimulable en sus labios.
—Vida complica a veces.
Aixa no dijo nada más. Miró de nuevo la foto por un instante, la dejó en la mesa y continuó picando la cebolla.
—————————————
Autor: Ismael Ahamdanech Zarco. Título: Los últimos hijos de Príamo. Editorial: Distrito 93. Venta: Todos tus libros, Amazon, Fnac y Casa del Libro.




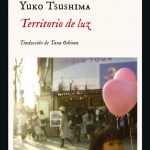

Zenda es un territorio de libros y amigos, al que te puedes sumar transitando por la web y con tus comentarios aquí o en el foro. Para participar en esta sección de comentarios es preciso estar registrado. Normas: