Más de cien años después del estallido de la Revolución Rusa, Lenin sigue inspirando una gran fascinación, tanto dentro como fuera de Rusia, y ha pasado a la historia como un político frío y autoritario que creó un nuevo modelo de Estado que imitarían casi la mitad de los países del mundo. En esta reveladora biografía, el periodista Victor Sebestyen se basa en fuentes primarias inéditas para recrear la vida de Lenin y su actividad revolucionaria, y luego al frente de la Unión Soviética. Pero Sebestyen va más allá y revela a la persona tras el revolucionario, un hombre que amaba la revolución, pero también la naturaleza, que era propenso a los ataques de ira y que mantuvo un largo menage à trois con su esposa Nadezhda Krúpskaya y la seductora camarada bolchevique Inessa Armand.
Esta biografía llega en el momento preciso —este año se cumple el 150º aniversario del nacimiento de Vladímir Lenin— para ofrecer un vívido retrato humano de la Revolución rusa, uno de los acontecimientos más cruciales de la historia moderna, a través de la vida de su figura más destacada.
Zenda publica el prólogo de Lenin: Una biografía, editado por Ático de los Libros.
Prólogo
El golpe de Estado
La insurrección es un arte, igual que la guerra.
Karl Marx, Revolución y contrarrevolución en Alemania, 1852
Hay décadas en las que no pasa nada, y luego hay semanas en las que pasan décadas.
Vladímir Ilich Lenin, Las principales tareas de nuestro tiempo, marzo de 1918
Estaba preocupado por su peluca, una mata de pelo canoso que se le resbalaba constantemente sobre la calva y amenazaba con delatar su disfraz. Vladímir Ilich Uliánov —más conocido por el seudónimo de Lenin— había luchado durante toda su vida para llegar a este momento. Estaba a punto de hacerse con el poder absoluto en Rusia y desatar una revolución que cambiaría el mundo. Pero allí estaba, agarrándose aquella ridícula peluca para que no se le cayera, escondido en un apartamento del segundo piso de un barrio obrero de Petrogrado, mientras otros hacían historia a pocos kilómetros, en el centro de la ciudad.
Ya no aguantaba más la frustración y la incertidumbre. Lenin sabía que él y su pequeño grupo de fanáticos socialistas, los bolcheviques, contaban con un apoyo popular limitado en la capital de Rusia, y todavía inferior en el resto del país. Su única oportunidad de triunfar consistía en «tomar el poder desde la calle» en ese momento, mediante una insurrección contra un Gobierno débil que tenía aún menos apoyo que ellos. La gestión de los tiempos era esencial, como afirmaba Lenin con monótona regularidad. Había declarado que el golpe debía producirse como máximo el miércoles 25 de octubre de 1917, pues, de lo contrario, sus enemigos aprovecharían su momento para acabar con él. Tenía cuarenta y siete años, ya no gozaba de una salud de hierro y temía que, si no aprovechaba esa oportunidad, no tendría otra.
Era la noche del martes 24 y Vladímir Ilich no tenía ni idea de si los planes que sus camaradas habían ideado para la insurrección se habían puesto en práctica. Era un líder que no podía comunicarse ni con su Estado Mayor ni con sus tropas. Había establecido un «comité militar revolucionario» para que este desarrollara los detalles tácticos del golpe, pero su sede se encontraba en la otra punta de la ciudad, en el cuartel general bolchevique del Instituto Smolny, un elegante edificio que en otros tiempos había sido una escuela para las hijas de la nobleza.
Por motivos de seguridad, los camaradas de Lenin habían insistido en que permaneciera en el piso franco que habían elegido para él en el distrito Víborg, un barrio de clase obrera. Escondido en la casa de Margarita Fofánova, una leal miembro del partido que tenía órdenes de no permitir que Lenin saliera de su apartamento, pasó la mayor parte del día caminando de un lado a otro en la principal habitación del apartamento, cada vez más irritado. Apenas había recibido visitas y no tuvo ninguna noticia del inminente levantamiento hasta las seis de la tarde, cuando Fofánova regresó y le dijo que no parecía que en ninguna parte de la ciudad hubiera señales de las tropas de asalto bolcheviques, la Guardia Roja. «No entiendo qué les pasa —dijo—. ¿De qué diantres tienen miedo? Pregúntales simplemente si cuentan con cien soldados o guardias rojos de confianza armados con rifles. No necesito más».
Impaciente, Lenin empezó a temer que su comité militar, que contaba con escasos miembros con experiencia de combate, estropeara el golpe. Todavía peor, imaginó que, en su ausencia, sus camaradas civiles habían abortado por completo la insurrección. Sabía que muchos, incluso entre los más próximos a él, dudaban de que los bolcheviques pudieran hacerse con el poder, y mucho menos mantenerlo; algunos temían que los ahorcasen «de los postes de las farolas» si lo intentaban. Lenin había impuesto su voluntad sobre ellos, como siempre había hecho durante casi dos décadas de liderazgo del movimiento revolucionario clandestino.
Los había intimidado, engatusado y, finalmente, chantajeado con la amenaza de dimitir y dejar a los bolcheviques a la deriva y sin timonel. Al final, quince días antes, había conseguido que la mayoría de los altos cargos del partido secundara su plan. No obstante, estos podían cambiar de opinión y cancelar la rebelión. El poder aún se le podía escapar de las manos.
Lenin garabateó rápidamente una emotiva súplica a sus camaradas. «Retrasar el alzamiento resultaría fatal, está más claro que el agua —escribió—. Ahora, todo pende de un hilo. No podemos esperar. Debemos actuar esta tarde, esta noche; de lo contrario, lo perderemos todo. La historia no perdonará el retraso de los revolucionarios que podrían haber triunfado hoy (y sin duda lo harán) mientras que mañana se arriesgan a perderlo todo. El Gobierno se tambalea. El golpe de gracia debe asestarse cueste lo que cueste».
Le dijo a Fofánova que llevara la nota al cuartel general local del partido en Víborg, que estaba cerca, y que se la entregara allí a su esposa, Nadezhda Konstantínovna Krúpskaya, «y solo a ella». Ella se encargaría de que llegara a los altos cargos del partido.
Lenin estaba desesperado por llegar al Smolny. El líder tenía que liderar, no esconderse. Pero había una orden de arresto contra él y corría peligro. Llevaba en la clandestinidad desde principios de julio, en Finlandia durante tres meses y, durante las tres últimas semanas, en Petrogrado. Al principio, las autoridades hicieron tibios intentos de capturarlo. Unos días antes, los bolcheviques le habían advertido de que ahora el Gobierno estaba mucho más decidido a localizarlo. Otro peligro era que la ley y el orden ya no imperaban en Petrogrado y la violencia incontrolada de criminales corrientes hacía que no se pudiera entrar en ciertas partes de la ciudad. «Los atracos aumentaron hasta tal punto que era peligroso caminar por calles secundarias —escribió un periodista—. En Sadovaya [una calle principal, cerca de la estación de Finlandia], una tarde vi a una multitud de varios cientos de personas golpear y pisotear hasta la muerte a un soldado al que habían atrapado robando».
Poco después de las nueve de la noche, el guardaespaldas de Lenin, Eino Rakhia, apareció en el apartamento. Era un bolchevique finlandés que había trabado amistad con Lenin durante sus muchos años de exilio. Dijo que el Gobierno había ordenado el levantamiento de todos los puentes sobre el río Neva. Si eso sucedía, el distrito de Víborg quedaría incomunicado con el centro de la ciudad y, en caso de reunir los soldados suficientes, los leales al Gobierno podrían tomar el control de Petrogrado barrio a barrio, aislaría a las unidades de la Guardia Roja unas de otras y cortaría las comunicaciones entre ellas.
—Bien, pues iremos al Smolny —dijo Lenin.
Rakhia le advirtió de que no había ningún transporte y de que tendrían que ir caminando.
—Tardaremos horas… y es muy arriesgado —contestó el finés.
Además, ambos carecían de los pases que daban acceso a las áreas centrales de la capital.
Lenin insistió en que, en ese caso, lo mejor sería que se pusieran en marcha de inmediato. Encontró un poco de papel y dejó un mensaje a Fofánova:
«He ido adonde no querías que fuera. Adiós, Ilich».
Lenin se enfundó entonces una vez más en su disfraz: la ropa vieja de un obrero, unas gafas y la peluca que se negaba a quedarse en su sitio, ni siquiera cuando se ponía la gorra puntiaguda de obrero que se haría famoso en los años siguientes. Se había afeitado su característica barba rojiza ese mismo verano. Se tapó la cara con un pañuelo sucio. Si alguien lo paraba, el plan era decir que le dolía una muela.
Salieron a la noche fría y ventosa. Lenin pensó que iba a llover y se puso un cubrecalzado para proteger los zapatos del agua. Caminaron unos pocos cientos de metros y tuvieron la suerte de encontrar un tranvía casi vacío. El transporte los llevó a lo largo de varios kilómetros hasta la esquina de los jardines botánicos de Petrogrado, cerca de la estación de Finlandia, donde terminaba el recorrido de la línea. En muchas historias soviéticas posteriores se afirma que Lenin mantuvo una conversación con una conductora de tranvía que le preguntó: «¿De dónde vienes? ¿Es que no sabes que va a haber una revolución? ¡Vamos a echar de una patada a los jefes!». Se cree que Lenin rio a carcajadas y explicó a la mujer cómo funcionaban las revoluciones, para enojo de Rakhia, quien temía que aquello lo delatase.
El tranvía se detuvo junto al puente Liteini justo antes de la medianoche. A partir de este punto, el trayecto se volvía más difícil y peligroso. Un extremo del puente lo custodiaban guardias rojos, que creyeron que la pareja eran dos proletarios y les indicaron con un gesto que pasaran. El otro lado todavía estaba en manos de tropas gubernamentales, que comprobaban los pases de los transeúntes. Justo en ese momento, un grupo de trabajadores discutía con los soldados y los dos hombres aprovecharon la oportunidad para colarse sin ser detectados.
Caminaron por la avenida Liteiny —cerca del Smolny—, pero se encontraron con dos cadetes del Ejército, unos jóvenes oficiales que les pidieron sus documentos de identificación. Rakhia estaba armado con dos revólveres y pensó que, de ser necesario, podría echar mano de ellos. Pero, entonces, se le ocurrió una idea mejor. Susurró a Lenin: «Yo me encargo de estos soldados, tú sigue adelante», y así hizo Lenin. Rakhia distrajo a los guardias discutiendo con ellos, tambaleándose mientras hablaba y arrastrando las palabras. Los cadetes se prepararon para desenfundar sus pistolas, pero al final decidieron no hacer nada. Les permitieron entrar al pensar que únicamente se trataba de dos borrachos inofensivos. En teoría, los marxistas no creen en la suerte, el azar ni la casualidad, sino que prefieren explicar la vida a través de grandes fuerzas históricas. Sin embargo, el segundo líder bolchevique más influyente en 1917, León Trotski, afirmó sin ambages que, si hubieran arrestado a Lenin, hubiera muerto o no hubiera estado en Petrogrado, «la Revolución de Octubre no habría tenido lugar».
Llegaron al «gran Smolny», un enorme edificio paladiano de color ocre con una fachada de columnas que se extendía a lo largo de ciento cincuenta metros. El Smolny era la «arena interna de la Revolución». Aquella noche estaba «iluminado con muchas luces y, desde la distancia, parecía un trasatlántico que navegara de noche». Más cerca, «zumbaba como una gigantesca colmena». En el exterior, jóvenes guardias rojos, «piñas de muchachos con ropa de obreros, que llevaban rifles con bayonetas y hablaban nerviosos entre ellos», se calentaban las manos alrededor de hogueras. No reconocieron a Lenin, pero sus problemas no habían terminado. Tanto él como Rakhia tenían pases caducados: blancos, en lugar de los nuevos y válidos documentos rojos que se habían emitido aquella misma mañana. «¡Esto es ridículo! —gritó Rakhia—.
¡Qué desastre! ¡Estáis negando la entrada a un miembro del sóviet de Petrogrado!». Cuando eso no funcionó, Lenin empezó a discutir también con los guardias. Solo cuando la gente que se encontraba tras ellos en la cola empezó a empujar y a colarse, los guardias los dejaron finalmente pasar. «Lenin entró entre risas», recordó luego uno de los presentes. Cuando se quitó el gorro para despedirse de los guardias, la peluca se le cayó al suelo.
Lenin nunca había estado en aquel edificio y no tenía ni idea de adónde ir. Durante semanas, el Smolny había estado lleno de soldados que dormían en los pasillos, de políticos revolucionarios que conspiraban en aquella madriguera de ciento veinte habitaciones y de periodistas que querían ser testigos del desarrollo de la historia de la Revolución rusa. El hedor del lugar era casi insoportable. «El aire estaba cargado de humo de tabaco; los suelos, cubiertos de basura y, por todas partes, apestaba a orín. Se habían pegado a las paredes fútiles carteles que decían: “Camaradas, por favor, mantengan el lugar limpio”». Rakhia llevó a Lenin, que todavía trataba de conservar oculta su identidad, al segundo piso. En el edificio había tanto oponentes como amigos.
Al final de las escaleras encontró a Trotski, jefe del Comité Militar Revolucionario, el hombre encargado de planificar el golpe. «Ver a Vladímir Ilich disfrazado fue algo extraño», dijo Trotski más adelante. Cuando se saludaron, dos prominentes miembros de un grupo socialista opositor echaron un vistazo a Lenin de arriba abajo, sonrieron y se miraron con una expresión cómplice.
«Maldita sea, esas sabandijas me han reconocido», murmuró.
Condujeron a Lenin a la Sala 10, donde el Comité Militar Revolucionario llevaba reunido en sesión permanente desde hacía días. «Nos encontramos ante un hombre pequeño con el pelo gris que llevaba unos quevedos», recordó Vladímir Antónov-Ovséyenko, que pronto se convertiría en uno de los verdugos.
«Podrías haberlo confundido con un director de escuela o con un librero de viejo. Se quitó la peluca […] y entonces reconocimos sus ojos, que brillaban, como era habitual, con una chispa de humor. “¿Qué noticias hay?”, preguntó».
Oculto en su escondite, Lenin había recibido muy poca información sobre los detalles precisos del golpe. El artista de la insurrección pintaba a grandes trazos. En ese momento, vio los mapas de la ciudad desplegados sobre las mesas ante él y le dijeron que los principales puestos defensivos de Petrogrado estarían en manos bolcheviques por la mañana. Había unos veinticinco mil guardias rojos disponibles, pero solo sería necesaria una parte de ellos, según Trotski. Los revolucionarios se harían con el poder sin un disparo.
Se colocaron algunas mantas y almohadas en una esquina de la sala y Lenin y Trotski se echaron en ellas. Pero ninguno de los dos pudo dormir. A las dos de la madrugada, Trotski echó un vistazo a su reloj y anunció: «Ha empezado». Lenin contestó: «Estoy mareado. De ser un prófugo al poder supremo… es demasiado», y, según Trotski, se santiguó.
Durante mucho tiempo ha perdurado el mito de que la Revolución fue una operación impecablemente organizada por un grupo de conspiradores con una gran disciplina que sabía exactamente lo que hacía. Esta es la versión de los hechos que más convenía a todo el mundo. Los historiadores soviéticos presentaron el «glorioso octubre» en las décadas posteriores como el levantamiento de las masas dirigido extraordinariamente por ese gran maestro de los tiempos y la táctica que era V. I. Lenin y sus hábiles y heroicos lugartenientes del Partido Bolchevique, que siguieron un estricto calendario de insurrección.
Los derrotados «blancos», como pronto se los denominaría, también se aferraban a un mito reconfortante: que habían perdido el poder a causa de un golpe militar calibrado y ejecutado precisamente por un genio malvado cuyos diabólicos planes habían aprovechado a la perfección el caos que reinaba en las calles de Petrogrado. A los partidarios de los lealistas no les habría impresionado —ni habría halagado su vanidad— que se dijera que los había vencido un grupo de conspiradores que estuvieron a punto de arruinar su propia revolución. Los bolcheviques podrían haber fracasado fácilmente de haberse topado en ciertos momentos clave con una mínima resistencia.
En realidad, el «complot» fue el secreto peor guardado de la historia. Todo el mundo en Petrogrado había oído que los bolcheviques estaban preparando un golpe de Estado inminente. El tema se había debatido en los periódicos durante los últimos diez días. El principal periódico conservador, Rech [‘Discurso’] incluso había revelado la fecha, el 25 de octubre, y el izquierdista Novaya Zhizn [‘Nueva vida’], dirigido por el escritor Máximo Gorki, había advertido a los bolcheviques que no debían recurrir a la violencia ni «derramar más sangre sobre Rusia». La organización de la insurrección, supuestamente perfecta, era tan vaga que nadie supo a ciencia cierta cuando comenzó. En un momento dado, el alcalde de Petrogrado envió una delegación a cada uno de los dos bandos para enterarse de si el alzamiento había empezado ya. No recibió una respuesta concreta. Los bolcheviques tenían muy poca experiencia militar. Aleksandr Genevski, uno de sus principales comandantes sobre el terreno, había sido teniente provisional en el Ejército zarista y lo habían declarado no apto después de sufrir los efectos del gas a principios de la Primera Guerra Mundial. Le habían pedido que se convirtiera en «general» de las fuerzas rebeldes. Tenía órdenes de mantener a los planificadores militares del Smolny al día de los acontecimientos llamando a un número que le dijeron que siempre estaría disponible, el 148-11. Las pocas veces que daba señal, comunicaba. Los bolcheviques no se hicieron con el sistema telefónico de Petrogrado, así que tuvieron que enviar a mensajeros corriendo por las calles de la ciudad. El contingente clave de marineros de la base naval de Kronstadt —fieles partidarios de los bolcheviques— llegó a Petrogrado un día tarde. Al final, se impusieron porque el otro bando, formado por el Gobierno provisional y sus partidarios —una coalición de centro-derecha, liberales y socialistas moderados—, fue todavía más incompetente y estaba más dividido que ellos, y no se tomó en serio a los bolcheviques hasta que fue ya demasiado tarde. Vencieron, sobre todo, porque a la mayoría de la gente no le importaba qué bando lo hiciera. De hecho, pocos comprendieron que algo importante había tenido lugar hasta después de que todo hubiera terminado.
En el Smolny, Lenin no pudo descansar durante la noche. No dejaba de estudiar los mapas y esperaba ansioso la llegada de noticias. Estaba de mal humor y exigía constantemente recibir información fidedigna y que se actuara con mayor rapidez. Insistía en que había que acelerar la revuelta. «Trabajaba a un ritmo vertiginoso, enviaba a mensajeros jadeantes que salían corriendo y despachaba con asistentes […] entre el ruido de los telégrafos». Estaba preparando a toda velocidad las declaraciones que haría y las decisiones que adoptaría en cuanto se hubiera asegurado el poder. Se movía entre la Sala 10, donde se reunía el Comité Militar Revolucionario, y la Sala 36, por un largo pasillo donde los olores humanos se mezclaban con el de la col hervida que subía del refectorio, en la planta baja del edificio. Allí era donde el resto de los líderes bolcheviques del Comité Central del Partido se reunían, «en una pequeña habitación, sentados a una mesa mal iluminada, con abrigos tirados sobre el suelo. La gente llamaba constantemente a la puerta con noticias».
En algún momento poco después del amanecer, los camaradas empezaron a discutir acerca de la forma del nuevo Gobierno. Lenin se preguntó cómo deberían llamarlo.
—No debemos llamar a sus miembros ministros —dijo—. Es una palabra repulsiva y trillada.
—¿Por qué no comisarios? —sugirió Trotski—. Aunque ya hay demasiados comisarios. ¿Qué tal comisarios del pueblo?
—Comisarios del pueblo. Me gusta. ¿Y cómo llamaremos al Gobierno?
—El Consejo [sóviet] de los Comisarios del Pueblo.
—¡Magnífico! —exclamó Lenin—. Huele a revolución.
Siguió una charada de modestia entre los revolucionarios que, en pocas horas, se convertirían en oligarcas supremos y ejercerían un poder sobrecogedor sobre las vidas y las muertes de millones de personas.
Lenin propuso a Trotski como líder del Gobierno, mientras que él permanecería como líder del Partido Bolchevique. Nadie sabe si su reacción fue honesta o fingida, pero se mostró ligeramente sorprendido cuando Trotski rechazó el cargo. «Sabes muy bien que un judío no puede ser jefe de Gobierno en Rusia —dijo—. Y, además, nunca estarías de acuerdo conmigo. Tú eres el líder. Tienes que ser tú». La decisión fue unánime.
Por la noche, pequeños grupos de guardias rojos se hicieron con las posiciones de mando estratégicas de la ciudad. Aseguraron todos los puentes sobre el Neva antes del amanecer, excepto el puente Nikolái junto al palacio de Invierno. Antes habían capturado la fortaleza de San Pedro y San Pablo, directamente sobre el río, cuyos cañones dominaban el palacio donde residía el primer ministro, Aleksandr Kérenski, y se reunía el Gobierno provisional. Se oyó algún disparo esporádico, pero no tuvo lugar ningún combate. «Todo ocurrió mientras la ciudad dormía —recordó Nikolái Sujánov, cuya crónica de la Revolución, que presenció en persona, sigue siendo hoy una de las mejores—. Se pareció más a un cambio de guardia que a una insurrección».
A las seis de la mañana cayó el Banco del Estado; una hora después, la Central de Teléfonos, la Oficina de Correos y el Edificio del Telégrafo. Hacia las ocho de la mañana, los rebeldes habían tomado todas las estaciones de ferrocarril. Los bolcheviques controlaban las comunicaciones de todo Petrogrado y apenas habían tenido que utilizar las armas para ello. No hubo bajas. En teoría, el Gobierno podía llamar a las tropas de la guarnición de la ciudad, unos treinta y cinco mil soldados. Pero, como había predicho Trotski, si bien la mayoría de estos soldados no estaban activamente de parte de los bolcheviques, tampoco estaban dispuestos a combatirlos.
El momento de la insurrección era crucial para la estrategia política de Lenin. Desde la abdicación del zar, siete meses atrás, el poder se había repartido con inquietud entre una serie de gobiernos de coalición —a cual más débil que el anterior— y los sóviets. En ruso, la palabra sóviet significa simplemente ‘consejo’; estos estaban formados por trabajadores y soldados elegidos de forma apresurada que afirmaban haber instigado la Revolución de Febrero que había derrocado la autocracia de los Romanov.
Lenin había decidido que los bolcheviques no participaran en el recién formado gobierno, pero, durante el mes anterior, habían disfrutado de una pequeña mayoría en el sóviet de Petrogrado. El plan de Lenin era derrocar al Gobierno y proclamar que actuaba en nombre de los sóviets. El poder real lo ejercerían él y los bolcheviques, pero mantener al Sóviet a bordo le proporcionaba cobertura política y la apariencia de apoyo popular. Pero había un gran problema. El Congreso de los Sóviets tenía que reunirse ese mismo día en el Smolny, justo bajo la madriguera de salas donde los bolcheviques habían planeado su golpe. Lenin debía presentar la toma del poder como un hecho consumado cuando el Congreso se reuniera a mediodía y declarar el triunfo de la revolución. Sin embargo, el Gobierno aún no había expirado y el palacio de Invierno —símbolo del poder en Rusia desde tiempos de Catalina la Grande— no había caído.
Su comité militar había informado a Lenin que tomar el palacio sería sencillo, cuestión de solo cinco o seis horas. Pero llevaría más de quince horas, debido a toda una serie de errores que resultarían cómicos de no ser tan importante lo que había en juego.
A las nueve de la mañana, Lenin exigió la rendición del Gobierno, pero no recibió ninguna respuesta. El primer ministro Kérenski se había marchado poco después del alba en dirección al cuartel general del Ejército para intentar reunir algunas tropas leales con las que derrotar a los rebeldes. Los bolcheviques no habían hecho ningún esfuerzo para detenerlo, aunque su huida no había sido fácil. Había treinta coches aparcados frente al palacio, pero ninguno de ellos funcionaba. Ni siquiera encontró un taxi que lo llevara. Se envió a un alférez a que requisara un coche que estuviera operativo. La embajada británica lo rechazó, pero convencieron a un funcionario de la legación estadounidense para que prestara su coche, un Renault, a Kérenski, a condición de que se lo devolvieran. Otro oficial consiguió un lujoso Pierce Arrow descapotable y un poco de combustible. Llevaron a Kérenski por la plaza de Palacio y por las calles de Petrogrado con la capota bajada, a la vista de todos y fácilmente reconocible.
Cuando los ministros se reunieron en la Sala de Malaquita del palacio de Invierno alrededor del mediodía, se negaron a rendirse y decidieron resistir cuanto pudieran; «condenados, solos y abandonados, deambulamos por la inmensa ratonera», escribió en su diario Pável Maliánovich, ministro de Justicia.
Como decía su esposa, Nadia, a menudo, Lenin era propenso a tener furiosas y desaforadas «rabietas». Estas se hicieron más frecuentes a medida que su salud se deterioró y empeoraron el insomnio y los dolores de cabeza que siempre lo habían torturado. Pasó la mayor parte de este día hecho una furia, viendo cómo sus planificadores militares parecían errar constantemente. Pospuso su aparición en el Congreso de los Sóviets, programada para el mediodía, a las tres de la tarde, pero, si se veía obligado a retrasarla mucho más, toda su estrategia política se vendría abajo. Era vital presentar el golpe como un éxito absoluto, como un trabajo bien hecho.
En la Sala 10 del Smolny, ladraba órdenes a sus asistentes y a los comandantes de la Guardia Roja, y envió docenas de notas en las que suplicaba que se acelerara la toma del palacio. Pronto, sus súplicas se convirtieron en órdenes y, luego, en amenazas. Caminaba por la habitación «como un león enjaulado», recordó Nikolái Podvoiski, uno de los funcionarios de alto rango del Comité Militar Revolucionario. «Vladímir Ilich abroncaba y gritaba. Necesitaba el palacio a toda costa. Dijo que estaba dispuesto a fusilarnos».
Los ministros resistían en el vasto pero sombrío símbolo de la Rusia imperial, que había sido la sede del Gobierno provisional desde julio. Buena parte de la historia imperial zarista se había desarrollado en sus mil quinientas habitaciones, diseminadas por un edificio que se extendía a lo largo de más de cuatrocientos metros en la orilla del Neva. Kérenski se había mudado a la suite del tercer piso, que había pertenecido al emperador, cuyos grandes ventanales ofrecían unas excelentes vistas de la espira del edificio del Almirantazgo. La mayor parte del edificio se utilizaba ahora como hospital militar para los heridos de guerra y, ese día, albergaba a unos quinientos pacientes. En el gran patio de la parte trasera del edificio había cientos de caballos que pertenecían a las dos compañías de cosacos cuya misión era defender al Gobierno. Junto a los cosacos, había doscientos veinte oficiales cadetes de la escuela militar de Oranienbaum, cuarenta miembros del pelotón ciclista de la guarnición de Petrogrado y doscientas mujeres del Batallón de la Muerte. Esto fue todo lo que el Gobierno provisional fue capaz de reunir de unas fuerzas armadas de nueve millones de rusos para proteger la capital y su propia continuidad.
El «asalto del palacio de Invierno» —el plato fuerte de la Revolución rusa— fue tan chapucero que los periodistas estadounidenses John Reed y su esposa, Louise Bryant, llegaron al edificio paseando durante la tarde sin que nadie los detuviera. Sirvientes de palacio vestidos con sus uniformes zaristas azules tomaron sus abrigos, como era habitual, y algunos de los cadetes de la escuela militar les enseñaron el palacio. En la planta baja, «al final del pasillo, había una gran sala decorada con cornisas doradas y enormes arañas de cristal —escribió Reed—. A ambos lados del suelo de parqué había largas hileras de sucios colchones y mantas, sobre algunos de los cuales había tumbado algún soldado; había colillas de cigarrillos, trozos de pan, ropa y botellas vacías con etiquetas francesas de aspecto caro por doquier. Los soldados se movían en aquella atmósfera de humo de tabaco y humanidad sin asear. Uno tenía una botella de borgoña blanco que, evidentemente, había birlado de la bodega del palacio. El lugar era un inmenso barracón».
A las tres de la tarde, Lenin no podía demorarse más. Apareció ante el Congreso de los Sóviets en el Smolny y proclamó descaradamente la victoria, a pesar de que el Gobierno todavía no había caído, no se había detenido a los ministros y el palacio de Invierno no estaba aún en manos de los bolcheviques. Esta fue la primera gran mentira del régimen soviético. Leyó una declaración que había preparado a primera hora de esa misma mañana, cuando creía que el éxito del golpe ya era total.
«A los ciudadanos de Rusia: El Gobierno provisional ha sido depuesto. El poder del Estado ha pasado a manos del órgano de los diputados del Sóviet de Petrogrado de Obreros y Soldados, el Comité Militar Revolucionario, que dirige al proletariado y a la guarnición de Petrogrado.
»La causa por la que la gente ha luchado —es decir, la inmediata oferta de una paz democrática, la abolición de la propiedad de la tierra, el control de los obreros sobre la producción y el establecimiento del poder de los sóviets— se ha asegurado.
»¡Viva la revolución de los soldados, obreros y campesinos!». Declarar que los bolcheviques habían tomado el poder era tan importante para su plan que estaba dispuesto a inventárselo. Cuando regresó arriba, Lenin fue incapaz de contener su ira.
Ordenó el inmediato bombardeo del palacio desde la fortaleza de San Pedro y San Pablo, pero la absurda tragicomedia del asedio no había hecho sino comenzar. El horario, supuestamente meticuloso y preciso, se dilató más y más, hasta que, a medida que avanzó el día, dejó de haber plazos precisos por completo. En la fortaleza había cinco cañones de campaña, pero eran piezas de museo que no se habían disparado en años ni limpiado en meses. Se sacaron algunos cañones más ligeros de los que se usaban para adiestramiento y se colocaron en posición, pero nadie encontró los proyectiles de tres pulgadas adecuados para ellos. Luego resultó que estos cañones no tenían miras. La tarde llegaba a su fin cuando los comisarios dedujeron que los cañones pesados solo necesitaban limpiarse.
Las cosas se volvieron más surrealistas para los insurgentes. Incluso la tarea, aparentemente sencilla, de colocar una linterna roja en la cima del asta de la bandera de la fortaleza —la señal que marcaría el inicio del bombardeo y el asalto por tierra— resultó estar más allá de sus capacidades. No encontraron ninguna linterna roja. El comandante bolchevique de la fortaleza, Gueorgui Blagonrávov, se dirigió a la ciudad para buscar una linterna adecuada, pero se perdió y cayó en un cenagal. Al final, consiguió regresar con una linterna, aunque no roja, sino púrpura; pero dio lo mismo, porque no fue capaz de fijarla al mástil de la bandera. Los rebeldes abandonaron la idea de emitir una señal.
A las 18.30, los bolcheviques, que controlaban la cercana base naval de Kronstadt desde hacía unos pocos días, ordenaron a los cruceros Aurora y Amur que remontaran el río y se situaran frente al palacio de Invierno. Diez minutos después, enviaron un ultimátum: «Gobierno y tropas deben capitular. Este ultimátum vence a las 19.10, tras lo cual abriremos fuego de inmediato».
Los ministros rechazaron este aviso. A las 18.50 se sentaron a cenar borsch y pescado con alcachofas al vapor. Llegados a este punto, los defensores estaban dispuestos a abandonar y rendirse ante lo inevitable. «Los soldados solo querían fumar, emborracharse y maldecir su mala suerte», recordó uno de sus oficiales. La mayoría se marcharon a medida que se acercaba la noche. Gran parte de los cadetes salieron a buscar algo de cenar y algunas de las mujeres del batallón femenino se marcharon. Los cosacos, los únicos que tenían formación militar, abandonaron el lugar airados, «hartos de los judíos y las mozas que había dentro». Dentro quedaban menos de doscientas cincuenta personas. Los guardias rojos podrían haber entrado fácilmente cuando quisieran.
El «Gobierno» continuó emitiendo edictos y efectuando cambios en el gabinete; el ministro al que Kérenski había dejado al mando esa misma mañana decidió que había que debatir el nombramiento de un «dictador» de Rusia; de qué sería dictador, más allá de la Sala de Malaquita y sus grandes columnas, elegantes hogares y enormes jarrones, nunca lo aclaró. Decidieron aguantar todo lo posible, con el argumento de que, si los bolcheviques los derrocaban por la fuerza, los rusos condenarían de forma generalizada tal agresión.
La mayoría de los vecinos de Petrogrado no sabían que estaba teniendo lugar una revolución. Los bancos y las tiendas habían permanecido abiertos todo el día y los tranvías funcionaban. Todas las fábricas operaban con normalidad: los obreros no tenían la menor idea de que Lenin estaba a punto de liberarlos de la explotación capitalista. Esa noche, Chaliapin aparecería en Don Carlos ante una národny dom completamente llena y, en el teatro Aleksandrinski, se representaría una función de La muerte de Iván el Terrible, de Alekséi Tolstói. Los clubes nocturnos y las salas de conciertos estaban abiertos. Las prostitutas buscaban clientes en las callejuelas cerca de la avenida Nevski como cualquier otro miércoles por la noche. Los restaurantes estaban repletos de comensales. John Reed y un grupo de otros periodistas estadounidenses y británicos estaban cenando en el Hotel de France, cerca de la plaza de palacio. Salieron a ver la Revolución después de los entrantes.
Durante las siguientes décadas, la Revolución se retrató en la mitología soviética como un levantamiento popular de las masas. Nada podría estar más lejos de la verdad. Las fotografías contemporáneas muestran unos pocos puntos aislados de la ciudad donde un puñado de guardias rojos deambulaban tranquilamente. No hubo grandes multitudes en ninguna parte ni barricadas ni combates en las calles. Es imposible saber cuánta gente participó en las escasas áreas de la ciudad que tuvieron relevancia durante la insurrección. Trotski estimaba que «no más» de veinticinco mil, pero con ello se refería al número de miembros de la Guardia Roja a los que podría haber llamado a las armas. El número real era mucho menor; probablemente no ascendía a más de diez mil en una ciudad de cerca de dos millones de habitantes.
No hubo ningún «asalto» del palacio como el que se muestra en Octubre, la épica y brillante —aunque ficticia en su mayor parte— película de 1928 de Serguéi Eisenstein. Se emplearon muchas más personas como extras en esa película que las que participaron en el acontecimiento real.
A las 21.40, al fin, se dio la señal para iniciar el bombardeo con una salva disparada desde el Aurora, que había fondeado frente al muelle de los Ingleses, delante del palacio. Los ministros se echaron cuerpo a tierra; la compañía entera del Batallón de la Muerte de mujeres se asustó tanto que tuvieron que llevarlas a una sala al fondo del edificio para que se calmaran.
Veinte minutos después, los cañones de la fortaleza de San Pedro y San Pablo comenzaron a disparar munición real. Se dispararon tres docenas de proyectiles, pero solo dos acertaron al palacio, y desconcharon algunas cornisas. Uno de los proyectiles se desvió del objetivo de mil quinientas habitaciones varios cientos de metros. Podvoiski y Antónov-Ovséyenko, a quien Lenin había amenazado con fusilar solo unas horas antes, entraron en el edificio al mando de un pequeño grupo de marineros y guardias rojos y comprendieron enseguida, en cuanto comenzaron el registro de las salas, que prácticamente no había oposición. En la Sala de Malaquita, «el miedo se apoderó de nosotros como si respiráramos aire envenenado —dijo después el ministro de Justicia, Maliánovich—. Era evidente que el fin estaba cerca».
A alrededor de las dos de la madrugada, un hombre pequeño de cabellos largos y ondulados que llevaba un sombrero de ala ancha y una corbata roja holgada entró en la sala, con «una chusma armada tras él». No parecía un soldado, pero gritó con una voz estridente y estremecedora: «Soy Antónov-Ovséyenko, representante del Comité Militar Revolucionario. Les informo a todos ustedes, miembros del Gobierno provisional, de que están detenidos».
Los hombres fueron escoltados a la fortaleza de San Pedro y San Pablo entre empujones de grupos de guardias rojos que gritaban «¡Hacedlos trizas!» y «¡Tiradlos al río!». Antónov advirtió que quien les hiciese el menor daño sería fusilado. En todo el día, el total de bajas fue de media docena de muertos y menos de veinte heridos, todos los cuales se habían visto sorprendidos durante el fuego cruzado.
El problema que tenía ahora el Comité Militar Revolucionario era el de controlar a las propias tropas bolcheviques. Las salas del palacio estaban repletas de cajas que contenían algunos de los tesoros del antiguo zar, que estaban a punto de enviarse a Moscú para su custodia. La Guardia Roja, empero, tenía otra idea. «Un hombre se echó al hombro un reloj de bronce —dijo Reed, que los acompañó—. Otro encontró una pluma de avestruz y se la clavó en el gorro. Apenas estaba comenzando el saqueo cuando alguien gritó: “¡Camaradas! ¡No os llevéis nada! ¡Todo esto pertenece al pueblo! ¡Alto! ¡Dejadlo todo donde estaba!”». Muchos detuvieron a los saqueadores. Les arrebataron los tapices y damascos a quienes los habían tomado y dos hombres devolvieron a su sitio el reloj de bronce. Rápido y de cualquier manera, los artículos volvieron a guardarse en las cajas. Por los pasillos y escaleras del palacio, se oía el grito, cada vez más débil a medida que se ahogaba en la distancia en el enorme edificio: «¡Disciplina revolucionaria! ¡Propiedad del pueblo!».
Otros fueron directos a la bodega del zar, una de las mejores del mundo. Contenía cajas de tokais de la época de Catalina la Grande y de Château d’Yquem de 1847, el favorito de Nicolás II.
«El tema del vino […] fue fundamental —recordó Antónov—. Enviamos guardias de unidades seleccionadas. Se emborracharon. Enviamos guardias de los comités regimentales. También sucumbieron. Lo que siguió fue una violenta bacanal».
Acto seguido, llamó a la brigada de bomberos de Petrogrado para que inundara de agua la bodega, «pero los bomberos […] también se emborracharon».
El auténtico drama se desarrollaba en el Smolny. Fue allí donde realmente venció la Revolución. El Congreso de los Sóviets se reunió de nuevo a las 22.30 y, para entonces, no solo había humo de tabaco en el ambiente del salón de baile, sino también ira. Lenin había albergado la esperanza de que el Congreso aprobara el golpe, pero se encontró con la denuncia de muchos de los delegados. Incluso unos pocos bolcheviques se mostraron contrarios. Los enemigos de Lenin le hicieron entonces un gran favor. Los otros grupos socialistas dijeron que «no querían tener nada que ver con ese golpe criminal» y se marcharon del Sóviet. Nunca volverían a gozar de una posición influyente en Rusia. De haber permanecido y mantenido una férrea y unida oposición frente a los bolcheviques, se lo habrían puesto difícil a Lenin. Quizá incluso podrían haber evitado que estableciera su dictadura. Marcharse de la cámara supuso un error fatal, como muchos de ellos admitieron poco después. «Dejamos que los bolcheviques se adueñaran de la situación —dijo Sujánov, un oponente de Lenin—. Al abandonar el Congreso, les concedimos el monopolio de los sóviets. Nuestras propias decisiones irracionales garantizaron la victoria de Lenin».
A alrededor de las cinco de la mañana, con la oposición a punto de realizar su salida para adentrarse en el olvido, el mejor orador de los bolcheviques, el brillante, vano e implacable Trotski, ofreció uno de los discursos más famosos del siglo XX. «Lo que ha tenido lugar es una insurreción, no una conspiración […]. La masa popular ha seguido nuestra bandera. Pero ¿qué nos ofrecen ellos? —preguntó, señalando a los otros socialistas—. Nos dicen: “Renunciad a vuestra victoria, haced concesiones, pactad”. ¿Con quién?, pregunto yo. A aquellos que se han marchado les digo: sois unos miserables fracasados, vuestro papel ha terminado. Id adonde os merecéis: al basurero de la historia».
Dos horas después, Lenin apareció en el Congreso. Ahora, seguro de la victoria y ya sin disfraz, estaba pletórico. No iban con él las florituras retóricas. Leyó el Decreto de Paz que había escrito esa misma mañana, en el que prometía el final de la guerra, y el Decreto de Tierra, con el que se comprometía a adueñarse de las granjas de los terratenientes. Su intervención fue recibida con tumultuosos aplausos. Algunos viejos bolcheviques, hombres y mujeres duros que jamás habían creído que vivirían para ver ese momento, rompieron a llorar. Aquellos que lo vieron por primera vez no tenían la impresión de que fuera un revolucionario capaz de establecer una nueva sociedad y transformar la historia, según afirmó John Reed. «Era un hombre bajito y fornido, con una enorme cabeza calva sobre un cuello robusto, de ojos pequeños y saltones, nariz grande, boca grande y mentón prominente. Llevaba un traje bastante raído y unos pantalones demasiado largos para su talla. No había nada impresionante en él que llevara a pensar que se trataba de un ídolo de masas […]. Era un líder popular extraño, puramente por virtud de su intelecto; común, sin humor, inflexible y distante, sin apasionamientos efectivos, pero con una poderosa capacidad de explicar ideas complejas en términos sencillos. Y a su astucia se unía la mayor audacia intelectual».
Poco después del «glorioso octubre», Lenin dijo que hacerse con el poder había sido sencillo, «tan fácil como levantar una pluma». Estaba siendo travieso y jugando a la confusión. De hecho, el camino hasta allí había sido largo y arduo.
—————————————
Autor: Victor Sebestyen. Traductor: Joan Eloi Rocar Martínez. Título: Lenin: Una biografía. Editorial: Ático de los Libros. Venta: Todos tus libros, Amazon, Fnac y Casa del Libro.


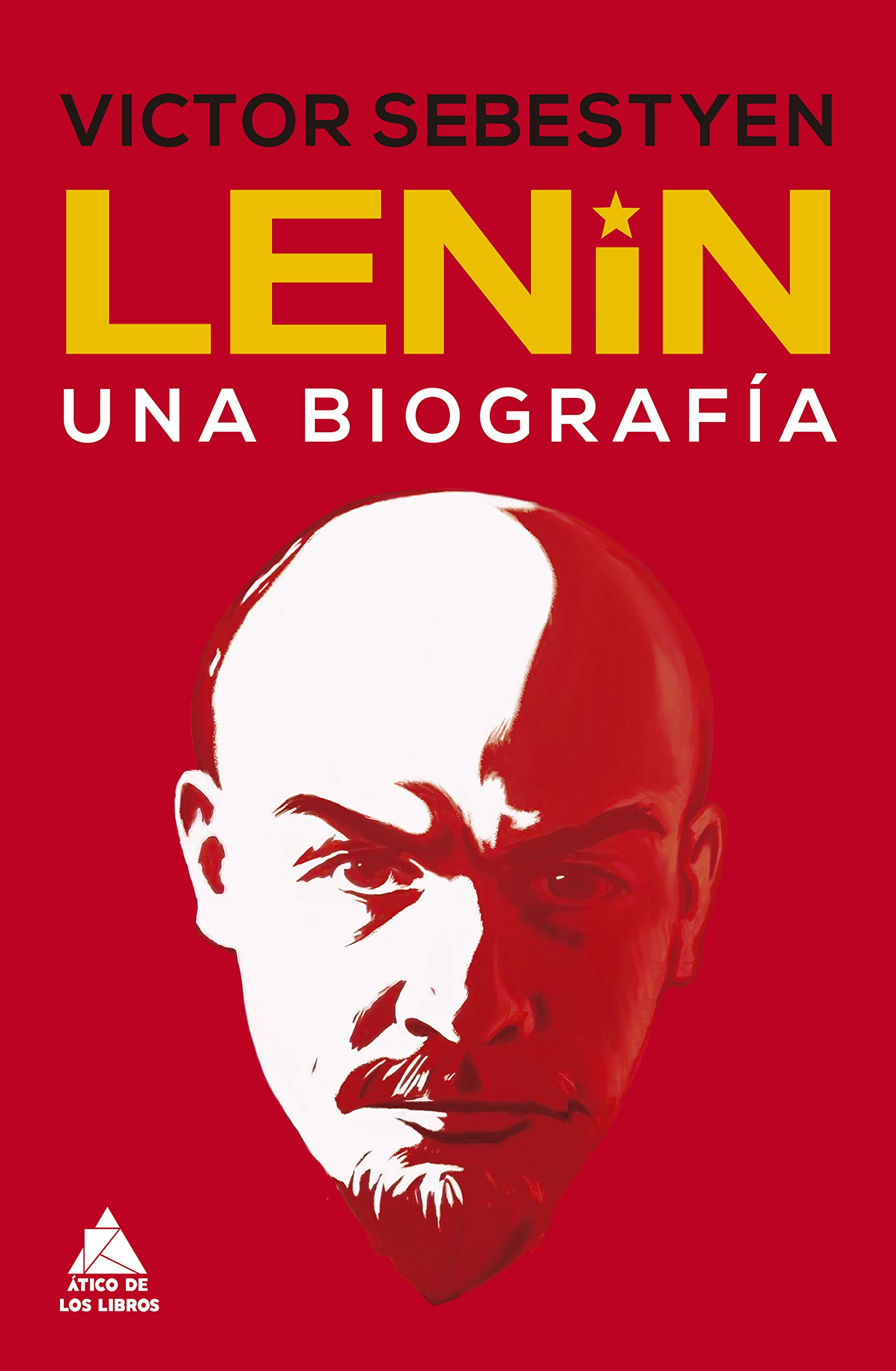


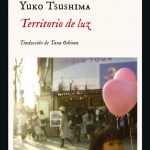
Zenda es un territorio de libros y amigos, al que te puedes sumar transitando por la web y con tus comentarios aquí o en el foro. Para participar en esta sección de comentarios es preciso estar registrado. Normas: