Gracias a YouTube, los niños empiezan muy pronto a ver vídeos, seguramente antes de cumplir un año. En esta plataforma disfruta de un gran éxito entre los bebés un tipo de vídeo que roza la genialidad en su absoluta simpleza. Se trata de creaciones en 3D muy monótonas, con muchos colores y figuras geométricas básicas que se mueven hipnóticamente durante diez o quince minutos. Salen unas esferas, por ejemplo; ruedan por una rampa y caen en un bidón de color verde y se ponen verdes; luego ruedan y caen dentro de un bidón amarillo y se ponen amarillas. Y así durante varios minutos y varios colores. Pasa con cuadraditos, triángulos, conos. También hay muchos vehículos que cambian de color, después de entrar en garajes o pasar por túneles de lavado o lanzarse por una rampa. Todo es un bucle interminable de colores y figuras, y los niños más pequeños lo miran extasiados, calladitos y piadosos.
Recuerdo una fiesta con veinte o treinta adultos y seis o siete niños donde los anfitriones pusieron uno de estos vídeos en su gran televisor, y todos los niños dejaron de romper lo que estaban rompiendo, de pegar a quien estuvieran pegando y de comer lo que estuvieran comiendo para arracimarse frente a la pantalla para ver bolas de colores caer y caer, subir y bajar, cambiar de pantone y rodar y rodar. Siempre suena en estos vídeos una música intranquila, como de after, con mucho ía-ía-o.
En las polémicas sobre niños y televisión, suelo ponerme de parte de la televisión. Por un lado, porque me encanta contemplar a los niños viendo la televisión. Por otro, porque yo vi mucha televisión cuando era niño. Con los años, he llegado a considerar que aprendí tanto de la televisión como del sistema educativo entero hasta, por lo menos, los catorce años. Esto resulta indiscutible si pensamos en hogares donde no hay libros, ni padres o madres con oficios vocacionales, que son aquellos que desbordan los horarios de trabajo e impregnan a la prole de conocimiento —un camarero o una cajera de supermercado o un obrero de la construcción dejan de serlo cuando vuelven a casa; un director de cine, de teatro, un escritor, un periodista o un profesor de historia siguen siéndolo—. Por ello, en estos hogares, es únicamente la televisión la que amplía tu vocabulario, tu catálogo de tipos humanos, de sociedades y colectivos, la que te muestra construcciones legendarias y animales retorcidos y simpáticos, y te cuenta historias increíbles y peripecias y aventuras.
Durante estos últimos dos años, he visto muchos dibujos animados junto a mi hija, no tanto para fiscalizar lo que veía como para entretenerme yo mismo o perder el tiempo fingiendo que la acompañaba. Y he llegado a dos conclusiones: que los dibujos animados de hoy son extraordinarios y que pueden calificarse casi todos según un alucinógeno concreto.
La calidad de los dibujos animados tiene que ver con su guión, mucho más elaborado que en los dibujos o series que yo veía en los años ochenta y noventa, y con la cantidad de licencias, pongamos, adultas que se toman sus creadores. Esto último incluye puestas en abismo, metaficción, cientos de referencias a productos culturales que los niños aún no conocen o un trabajo verdaderamente fascinante con las texturas. Diría uno que muchos dibujos animados se hacen pensando en realidad en los padres, pues a los niños pequeños no les llama la atención que en unos dibujos animados salgan de pronto humanos, muñecos de trapo o stop-motion de plastilina, o todo ello mezclado en el mismo capítulo. A alguien acostumbrado a que un dibujo animado sea siempre el mismo dibujo animado, como es mi caso, esta mezcolanza audiovisual le fascina.

Bob Esponja.
El otro día veíamos un capítulo de El show de Garfield en Clan donde un ratoncillo adivinaba el futuro porque en su casa había visto el capítulo de Garfield en el que él mismo estaba apareciendo. De hecho, en el capítulo siguiente que emitieron, la televisión de Garfield se rompía y su dueño y amigo humano le dejaba un aparato tan viejo que seguía emitiendo programas del pasado, en blanco y negro; y el presentador de ese programa infantil del pasado hablaba directamente a Garfield y en un momento dado extendía su mano, atravesaba la pantalla y le tocaba. Mi hija se tapó la cara con un cojín y tuve que quitar la tele.
A pesar del mito de creadores como Tex Avery, lo cierto es que todo lo que recuerdo de los dibujos animados de mi infancia es un batiburrillo de peleas, persecuciones, golpes y explosiones. Nos pasábamos las horas viendo animales antropomórficos tratando de degollar —literalmente— a otros animales antropomórficos. Toda la creatividad de estos dibujos consistía en atizar a un personaje de una forma distinta al capítulo anterior: atropellarlo con un coche, atropellarlo con un tronco; dejar caer sobre su cabeza una pesa de una tonelada, dejar caer sobre su cabeza un elefante. Llenarle la boca de cartuchos de dinamita. A veces ponen en algún lado episodios nuevos de Bugs Bunny y la diferencia con los dibujos contemporáneos es sonrojante. Bugs Bunny sigue yendo de hacer daño a alguien, salir victorioso y reírse de la desgracia ajena.
Por supuesto, hay dibujos animados de hoy que no me gustan, singularmente Bob Esponja. Son de una sordidez incomprensible, siendo su público natural los niños y las niñas. Viéndolos, se me ocurrió la idea de relacionar dibujos animados y drogas, pues Bob Esponja me sugería capítulo a capítulo un entorno de heroína. Las desventuras del personaje protagonista, y sus espantosos compañeros de fatigas, muestran la frialdad, el escalofrío, la fealdad y la tristeza irrestañable que —sin mayores conocimientos sobre el asunto— asocio al, así llamado, caballo. Tampoco me gustan unos titulados La llama Llama, pues, lejos de recordarme a droga alguna, me hacen pensar en una catequesis de buenismo sin el menor sentido del humor dada por una monja repelente (la madre). La llama Llama me repugna, sinceramente, y suelo disuadir a mi hija de verlos cada vez que, en Netflix, me los señala.
Tampoco Dora exploradora me parece una gran serie animada. Adolece del mismo defecto que los dibujos y series de televisión (El equipo A, El coche fantástico, etc.) de mi infancia y adolescencia; es decir, el automatismo. Todos los capítulos siguen el mismo patrón, son exactamente iguales y están realizados maquinalmente y sin el menor entusiasmo o humor. Son entretenidos, pero realmente insustanciales.
La serie Pocoyó está bien, y son claramente otros dibujos animados que podrían asociarse a drogas concretas, no sé si a cocaína o a cierto tipo de seta. El minimalismo y la grandeza de su escenario, sumado al mágico diseño de cada uno de sus personajes —empezando por ese enano cabezón vestido de azul que les da nombre— inspiran de inmediato un ensimismamiento grandilocuente, un encierro voluntario dentro de la propia cabeza. La voz en off eres tú mismo tratándote como a un niño.

El asombroso mundo de Gumball.
La serie de dibujos animados más fascinante que he visto, y que sigue haciéndome pensar en drogas, es El asombroso mundo de Gumball. Soy incapaz de ver uno de sus episodios de 11 minutos sin pensar en el efecto que puede estar ejerciendo sobre mi hija. Principalmente porque yo mismo muchas veces —sobre todo si pillo el capítulo a la mitad— no entiendo de qué va. La técnica fragmentaria, como de videoclip y suma de sketches al mismo tiempo, la rapidez, la urgencia narrativa, el chiste que tapa al chiste anterior y los personajes delirantes que parecen normales frente al nuevo personaje delirante con el que interactúan, amén de toda la tecnología de nuestro tiempo rebobinando y removiendo y desestructurando todo lo que ves, me resulta impresionante. Si las drogas tuvieran algún efecto creativo real —porque lo cierto es que las drogas no sirven para crear nada, por mucho que se diga—, Gumball sería la expresión más refinada de su uso y provecho. Hasta los diálogos son inteligentísimos y alucinados, incomprensibles para los niños.
¿Te gusta esto?, le digo a mi hija cuando vemos Gumball. Sí, me dice. ¿De qué va?, insisto. No lo sé, contesta.
Me encanta ver a mi hija viendo dibujos animados. Es como ver, en estado primitivo, el rostro auténtico del público. Y es tan fácil detectar si aquello que contempla le gusta o le aburre, le fascina o le divierte, le emociona o le da miedo. Sin embargo, hay un gesto en su cara que sigue siendo un misterio para mí: cuando tuerce la cabeza y esboza una sonrisa contenida y entrecierra los ojos. Diría que entonces ve algo que, simultáneamente, le interesa y le repele, la apela y la deja fuera; pero no soy capaz de entender qué motiva esa mueca tan elaborada, si la complejidad de un conflicto animado o una empatía excesiva.
Con todo, la mejor serie para mi hija sigue siendo Peppa Pig, una marca que conocía hace años, cuando no era padre, y a la que llegué a coger manía. Supongo que entonces me parecía un nombre idiota para una serie —imaginaba— muy simple. He visto varias decenas de capítulos, y siento una gran admiración por sus creadores. El trazo básico de su dibujo, las ideas igualmente muy sencillas para los espacios por donde se mueven los personajes (cada familia vive en una casa situada sobre una colina, por ejemplo) o la cantarina ocurrencia de que todos ellos lleven nombres que forman aliteraciones con la especie animal a la que pertenecen (Peppa Pig, Danny Dog, Susie Sheep…) me encanta. Sus historias son siempre divertidas y diferentes, y los personajes principales se ríen de sí mismos, lo cual es mucho más maduro que cualquier otra cosa que pueda ponerse en un dibujo animado. Y, claro, tenemos a la señora Rabbit, la pluriempleada coneja que siempre está allí donde los creadores ya no saben qué animal poner. Vende entradas, pilota helicópteros, es bibliotecaria y enfermera y heladera y también cajera de supermercado. Los creadores riéndose de sí mismos, en realidad.
Curiosamente, Peppa Pig no tiene nada de la droga, ni forzándolo podría emparentar sus historias o sus colores con psicotrópicos u opiáceos. Es el agua corriente de la imaginación. El fiel de la balanza de una infancia sana.




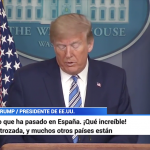

Zenda es un territorio de libros y amigos, al que te puedes sumar transitando por la web y con tus comentarios aquí o en el foro. Para participar en esta sección de comentarios es preciso estar registrado. Normas: