Dendritas es una oda al fracaso cotidiano, a la dignidad y a la singularidad irrepetible de cada una de las vidas que, cinceladas a golpe de desengaños, se han visto arrastradas lejos del sueño americano. A través de las historias de tres generaciones de griegos afincados en Estados Unidos entre 1920 y 1980, Papadaki construye, con enorme delicadeza e intimidad, una novela sobre la vida en los márgenes y la búsqueda de sentido en una sociedad en crisis, donde las oportunidades perdidas, los matrimonios fallidos y las carreras truncadas se esconden entre las sombras de los rascacielos.
Kallia Papadaki es una de las voces más brillantes y singulares de la literatura griega actual y Dendritas, galardonada con el Premio Europeo de Literatura, es un relato inolvidable, sincero y de una belleza estremecedora.
Zenda adelanta las primeras páginas de Dendritas, traducida al español por Laura Salas Rodríguez y editada por el sello Automática.
***
«Ha transcurrido ya todo el tiempo […] nuestra vida es
apenas el reflejo crepuscular […]
de un proceso irrecuperable».
Jorge Luis Borges, Tlön, Uqbar, Orbis Tertius
I
el viento de otoño
arrancó el telegrama y mucho más
de la mano de la madre
Minnie se deshace las dos trenzas recortadas y se recoge el pelo en una cola de caballo asimétrica. Por las mejillas encendidas le corren dos lágrimas que se limpia a toda prisa con la manga de la camiseta, no la vayan a pillar llorando, y un nudo lanoso se le queda pegado en la garganta, mezclado con un lamento, todo le sale mal, el colegio es una verdadera chorrada, sus compañeros unos idiotas, su hermano un pequeño tirano que le roba la paga, y hoy, cuando se ha atrevido a contestarle, ha cogido la tijera de las manualidades y le ha cortado la mitad de la trenza izquierda. Por si no bastaba, la ha amenazado con que si se chivaba a su madre lo pagaría caro, y, como Minnie sabe bien que cumple al pie de la letra todas las bravuconadas que salen de su boca, ha cogido la tijera, se ha plantado delante del espejo de los servicios del colegio y se ha cortado la trenza derecha también, para igualarla con la izquierda. Porque su madre no es tonta, le preguntará, querrá enterarse, y entonces qué va a decirle ella. Una tercera lágrima corre por su mejilla y Minnie se la lame.
Y antes de que termine de digerirlo todo, aparece ante ella, contra la luz tierna y desdibujada de octubre, una chica rubia que le saca casi una cabeza. «¿No tendrás un cigarro?», pregunta y le clava una mirada inquisitiva, y Minnie se encoge en su esquina, porque ella no fuma y la única vez que se llevó un cigarro a la boca e hizo como que se tragaba el humo, su madre le soltó tal bofetada que le dejó los dedos señalados en rojo entre la boca y la mejilla, aún se acuerda del escozor y de lo saladas que estaban sus lágrimas, y aquel recuerdo lejano refresca la sensación perdida, así que inspira profunda y bruscamente para silenciar la turbación que borbotea en su interior, a punto de rebosar. «Bueno, no te pongas así, olvídalo», farfulla indiferente la chica rubia, y se sienta a su lado con las manos cruzadas sobre el uniforme y las piernas derramadas sobre el cemento caliente. La chica inspecciona los alrededores y se saca del bolsillo trasero una tableta de chocolate derretido; se mete un trozo en la boca, ensuciándose las manos, luego se limpia las palmas en el vaquero desgastado y sus dientes adquieren un tono trigueño, como su piel permanentemente tostada. «¿Quieres?», murmura tendiéndole el chocolate, y Minnie, apocada, parte un trocito y lo derrite con cuidado en la boca, como probando su resistencia, porque en el fondo le da asco, y sin embargo lo consigue, se atreve, y durante un instante deja de respirar, solo traga con la boca cerrada a cal y canto, porque los microbios se mueren sin oxígeno, ¿no?
«Te llamas Litó, ¿no?», balbucea Minnie, que en el fondo preferiría que la dejasen todos tranquila, porque no es momento de preguntas y respuestas; a lo largo del mes y medio que lleva en el colegio nuevo apenas ha mantenido cinco conversaciones, aquí todo se basa en dar buena impresión, en la ropa que llevas, en dónde vives y dónde vas de vacaciones, y Minnie sabe que a las preguntas mudas e insistentes que le formulan solo puede ofrecer respuestas equivocadas. La chica de pelo rubio oscuro y pómulos salpicados anárquicamente de unas cuantas pecas se ensombrece y clava la mirada en sus zapatillas de deporte, y Minnie, por inercia, entreabre la boca, lo justo para que se vean los dos incisivos esmirriados, «por cierto, ¿de dónde sale lo de Litó?», y la chica de pecas se enfada, le da un violento empujón, se pone de pie como un resorte y cruza el patio con las manos en los bolsillos. Minnie se frota los ojos, se sorbe la nariz, respira hondo y, de una fuerte patada, manda hasta las desvencijadas canastas una piedrecita molesta que le rozaba la punta del zapato y se la estaba buscando.
En efecto, la chica rubia se llama Litó; tampoco es para tanto, tiene compañeros y compañeras con nombres más raros e igual de excéntricos, igual de antipáticos y difíciles de pronunciar, pero su nombre arrastra además un oscuro satélite, la cola de un cometa que la persigue desde su nacimiento, una nota al pie, un asterisco en su nombre idiota y discordante, cómo se le ocurriría a su madre plantarle el número «68» para que la distinguiese y persiguiese durante el resto de sus días. En los documentos oficiales del registro civil y en las listas de la secundaria es «Litó, 68, Cambanis Müller», y por mucho que quiera olvidarlo, dejándose llevar por el juego y la despreocupación de la primera adolescencia, no deja de existir, como le había recordado esa misma mañana con recochineo un profesor malintencionado, provocando carcajadas crueles, burlas y comentarios irónicos entre sus compañeros. No quiere ser distinta, nunca lo ha querido; ya la hacen destacar bastante su particular altura y su físico, muy desarrollado para la delicada edad de doce años; ella lo que quiere es integrarse, ser parte de la homogeneidad más compacta, pero desde el principio es imposible, cómo alinearse con el resto de nombres idiotas y aburridos cuando ella tiene que arrastrar tras de sí un número que no pega ni con cola.
Odia el «68» con todo su corazón, con el odio sempiterno que inspiran las espinitas clavadas, aborrece cualquier tipo de fecha solemne que se acerque a ella amenazante, no es casualidad que la clase de Historia le repela y confunda consciente e inconscientemente las cronologías, le ha echado la bronca a su madre en cantidad de ocasiones por encerrarla en un nombre estrafalario y forzarla a arrastrar una fecha tan cargada, qué le importará a ella lo que significa el año 68 para su madre y para la humanidad; su único error, y ni siquiera es suyo del todo, es haber venido al mundo antes de lo previsto y nacer el 31 de diciembre de 1968, condenada a evocar con su presencia todo lo que no vivió Susan Müller, su madre, que fue y se casó con Basil Cambanis, su padre adoptivo y padrastro, y no contenta con ello, se asoció además con él; de ese modo ambos, con los jornales que iban ahorrando a trancas y barrancas mientras tonteaban y trabajaban codo con codo en las sopas Campbell, compraron y reformaron su tabla de salvación, el romántico 44, antiguo establecimiento de comidas polaco famoso en el barrio de Cramer Hill, con su mural chapucero de Mickiewicz encima de las mesas de formica alineadas, una pintura y un retrato que antes, en el año 1940, aún transmitía y respaldaba la tolerancia y la reconciliación, y proclamaba a voz en grito los sentimientos democráticos y los ideales de la izquierda estadounidense a lo largo de la Costa Este, en una ciudad profundamente conservadora que se había desarrollado y extendido gracias a primeras y segundas generaciones de inmigrantes republicanos, escindidas según nacionalidades en apacibles barrios cuyos habitantes solo se mezclaban entre sí en el crisol de la fábrica, y cuando alguien traspasaba la frontera de su barrio y se encaminaba hacia el río Delaware o hacia el noroeste de la ciudad era porque por fin las cosas le iban bien, había conseguido levantar un techo sobre su cabeza y juntar unos dólares en el bolsillo, ya que el sueño americano era, y seguía siendo, sobre todo, una lengua común que aplacaba a los dioses, adormecía a los demonios y agasajaba con regalos y obsequios a todos sus bastardos.
Sus padres se habían conocido en la fábrica de sopa Campbell; Susan, de veinticuatro años, apilaba latas en las cintas transportadoras ocho horas al día, seis días a la semana; y Basil, de veintiocho años, era jefe de personal, responsable de mil doscientas latas idénticas de espesa sopa de tomate por turno. Susan, antaño estudiante de la Universidad Estatal de Ohio, un año antes de graduarse en Ciencias Políticas, con la especialidad de Economía Política, se enamoró de un hippy, hijo del propietario de una fábrica, dejó los estudios y lo siguió a través de Estados Unidos hasta San Francisco y el barrio de Haight-Ashbury. Vivieron juntos un año y medio, eso es lo que duró su amor, un verano en la comuna y dos apacibles inviernos en la calle, mendigando el cariño de los transeúntes y regalando flores. Los separaron Litó y Woodstock, la temible orilla opuesta del Atlántico, allí donde los inviernos y las responsabilidades no son cosa de risa, y, de ese modo, tras el concierto y las primeras lluvias, cada uno siguió a trompicones por su lado: Scott volvió al hogar familiar y acabó matriculado por la fuerza en la Universidad de Berkeley —además el ala oeste del Departamento de Zoología llevaba el nombre de su bisabuelo, Johnson Junior—, y Susan, que se había peleado con su padre, pequeño asalariado protestante, y no tenía la menor intención de volver a Columbus ni al asqueroso Ohio, ni por asomo, se subió a medianoche a un destartalado autobús de la compañía Greyhound y llegó antes del alba a Camden, Nueva Jersey, donde vivía su hermano pequeño, que trabajaba en la Radio Corporation of America. Dos meses después conoció a Basil y se casaron por lo civil a los seis meses, cuando Litó cumplía catorce meses de vida; ellos decían y aseguraban que había sido amor a primera vista, pero nadie los creía, salvo el hermano pequeño de Susan, al que no le importaba tanto la felicidad de su hermana como quitarse dos bocas más de encima. Por mucho que tuviese el cargo de director, venían tiempos difíciles, se percibía lo inevitable como la muerte llamando a la puerta de tu vecino, se intuía que la esperanza cargaba el ambiente de espejismos, se veía en las casas desiertas y en las fábricas abandonadas, que aumentaban mes a mes en progresión geométrica.
La primera en caer fue la New York Shipbuilding Corporation, que se desmoronó arrastrando a su paso a dos mil quinientos trabajadores; el balance no salía sin nuevos pedidos, y todo lo que la industria bélica había construido con gran esfuerzo en los años de los disturbios y las grandes guerras lo destruyó la exigencia masiva de un mundo mejor y más pacífico, y un par de años después, cuando Nixon acababa de hacerse con el poder, cerró también la RCA Victor, y el terrier melómano puso rumbo a México, hogar de la mano de obra barata; la dirección echó la culpa a los sindicatos, que habían declarado una huelga indefinida reclamando salarios mejores; los sindicatos a la dirección, que ponía por encima de todo las ganancias, y la ciudad quedó huérfana de empleos; a lo largo de una semana se despidió a cinco mil personas en una ciudad de noventa mil habitantes, y así, a mediados de los 70 el diner Ariadni, ya con su nuevo nombre, el mural de Mickiewicz medio borrado al fondo del local y las columnas de un tono blanquecino pintadas en la pared, con los coloridos dibujos de la greek salad y del apetecible yiros, dejó de ser lo que era y prometía ser y, junto con la decadencia de la iniciativa emprendedora y la continuación de la guerra de Vietnam, la ciudad entró en crisis: la gente se volvió suspicaz y los barrios estaban en pie de guerra; lo que quedaba de la hasta entonces próspera urbe se trasladó a la periferia emergente. Los primeros en irse fueron los judíos; los siguieron los italianos junto con los griegos; pero sus padres, los padres de Litó, mantuvieron su optimismo inmutable y, dentro de su optimismo, mantuvieron también su inmovilidad; en otras palabras, se obcecaron como mulas hasta ver cómo se esfumaban sus ahorros y cómo sus sueños se alejaban para siempre.
A Litó se la trae al pairo, que los adultos carguen con sus decisiones; lo malo es que esos propósitos pusilánimes y esas responsabilidades los arrastra ella a su espalda; se supone que habían imaginado un mundo ideal, la habían traído a una sociedad que cambiaba, teóricamente, para mejor, «y una mierda», lo único que le levanta el ánimo y tiene un sentido claro es el fútbol, las dos porterías marcadas en el césped recién cortado, las normas concretas que determinan el juego, la pelota que rueda por la hierba, manzana de la discordia para los veintidós pares de piernas encallecidas, la defensa y las entradas, sobre todo las entradas enérgicas, porque los goles no son su fuerte, así que los silencia tal y como hace con todo lo que le provoca indignación.
—————————————
Autora: Kallia Papadaki. Traductora: Laura Salas Rodríguez. Título: Dendritas. Editorial: Automática. Venta: Todos tus libros, Amazon, Fnac y Casa del Libro.


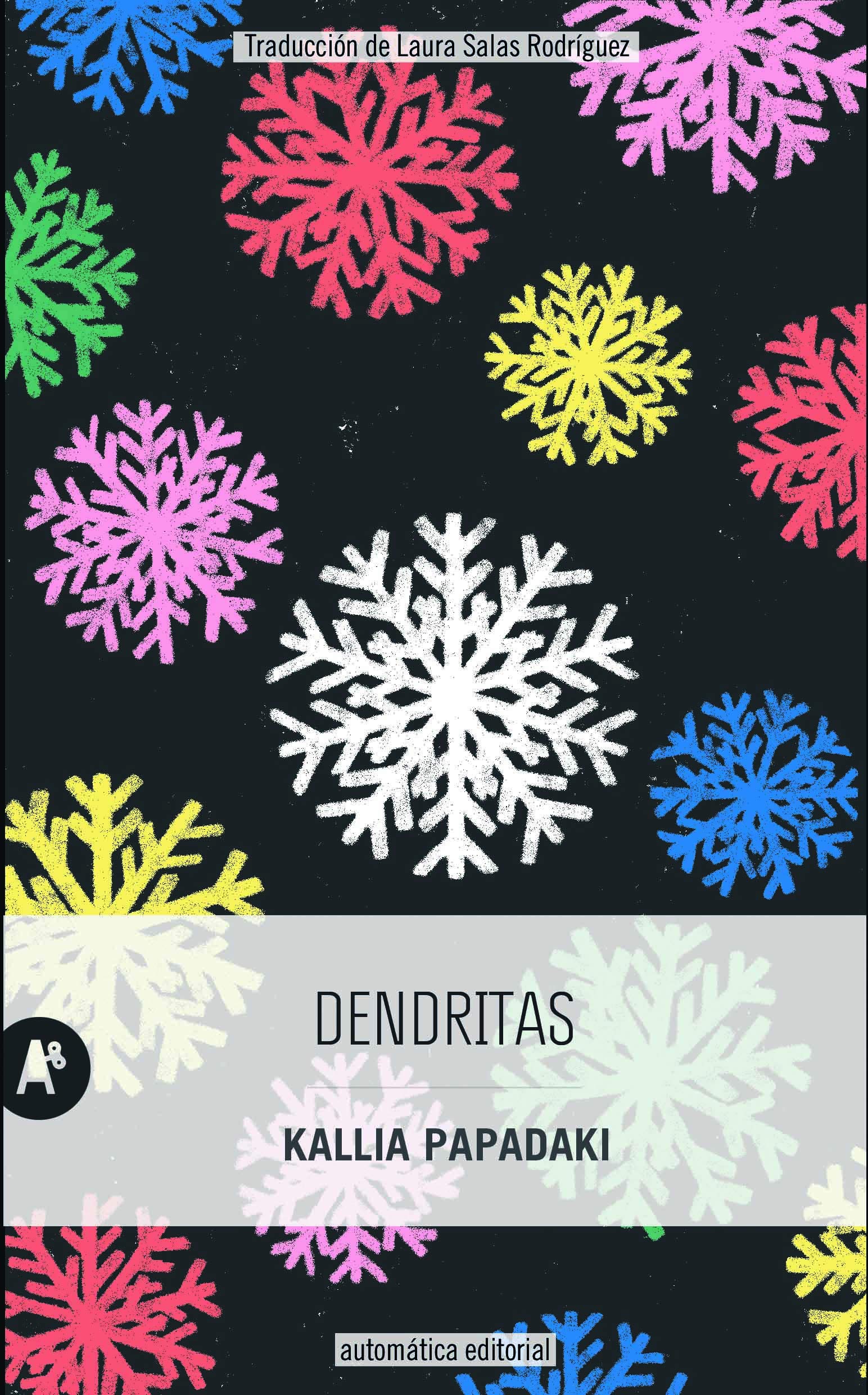



Zenda es un territorio de libros y amigos, al que te puedes sumar transitando por la web y con tus comentarios aquí o en el foro. Para participar en esta sección de comentarios es preciso estar registrado. Normas: