Hace un par de meses que me ha dado por ver películas en la tele mientras pedaleo en la bici estática. No es porque lo prefiera a disfrutar del cine en un cómodo sillón, como haría cualquier ser humano cabal, sino porque es la única manera que encuentro de hacer ejercicio al mismo tiempo e, incluso, de compartir ese tiempo con la familia, sin que ninguna de las tres actividades se entremezcle con la praxis de la literatura. Esto último lo deseché el día que traté de leer pedaleando y, al poco de empezar, se me empañaron las gafas de presbicia y comenzaron a caer gotas de sudor sobre las páginas de mi libro: sin dudarlo, es mejor ver películas.
Ayer tarde, comenzaba a pedalear mientras ordenaba a mis hijos hacer los deberes del cole, cuando decidí adentrarme en el cine del realizador Isaki Lacuesta. Me lo había recomendado días antes mi amiga Carmen Castilla, crítica de cine cordobesa, que conocía tanto a Lacuesta como al pintor y escultor mallorquín Miquel Barceló, protagonista de varios de sus documentales, entre ellos El cuaderno de barro.
La película comienza en torno a la mesa de Miquel Barceló en Sangha, Mali, lugar desértico en las estribaciones del Sahara, donde vive el artista. Sentados a la mesa se encuentran, además del mallorquín, el escenógrafo serbio Josef Nadj y varios hombres pertenecientes a las tribus locales a quienes Barceló y Nadj cuentan su proyecto: Paso doble, una performance inspirada en la creatividad artística, que desean representar allí, en Sangha, a partir del modelado de cinco toneladas de arcilla. Trabajarán en construir el escenario de arcilla los miembros de las tribus y, más tarde, hombres, mujeres y niños serán invitados a presenciar la función en la cual han trabajado.
Paso doble consiste en la creación de una obra de arte a partir del trabajo sobre el escenario de Barceló y Nadj, quienes, ataviados con sendos trajes negros, camisas blancas y zapatos de cordones, modelan y destruyen figuras humanas o animales mientras sus atuendos se embadurnan de barro y ellos van perdiendo la conexión con la realidad, como los artistas en pleno proceso creativo, hasta fundirse con la obra de arte, penetrando a través del barro, y cayendo exhaustos al final, embriagados de arte.
Lo mejor de la performance filmada por Isaki Lacuesta son los rostros de los niños africanos, sus ojos que ríen o se estremecen; al igual que los de mi hija pequeña, cuya faz europea mirando la pantalla de televisión se replica en las faces africanas a través de las miradas que ríen o se estremecen al otro lado de la pantalla.
Pero El cuaderno de barro contiene mucho más que esa representación con arcilla. Es un conjunto de relatos singulares, mágicos, sin aparente trabazón, que, sin embargo, se suceden de forma natural como un mero devenir vital de los personajes; como, por ejemplo, la conversación que he dejado interrumpida en torno a la mesa de Barceló en Sangha. Un maliense cuenta que, en cierta ocasión, frente al río Níger, contempló un delfín con cuerpo de mujer. Interviene el pintor para aclarar con toda normalidad que se trataba de una sirena, a lo cual el hombre responde que quizá lo fuera, pues se pescan bastantes en el Níger, y lo que se hace con ellas es comer las colas, de cintura para abajo. De cintura para arriba, el cuerpo de mujer seccionado se tira otra vez al río. “¿Y por qué no se come también la parte de arriba?”, pregunta Barceló. El maliense asegura serio que “no es bueno, porque tiene pelo, como nosotros…”. “¿Alguna vez has oído cantar a las sirenas?”, replica el pintor. “Yo no, pero sé que venden cintas de cassette con cantos de sirenas”, asevera el líder tribal.
Minutos más tarde, en un saliente rocoso, Barceló retrata durante largos minutos a un africano albino. Se trata de un ser vulnerable, un ser que se quedará ciego, que morirá joven por su peculiaridad innata. Y yo, mientras pedaleo, reflexiono una vez más sobre el ideal baudelaireano del artista encarnado en el poema “El albatros” de Las flores del mal: el albatros es majestuoso al verlo volar en el cielo, pero cuando cae sobre las cubiertas de los barcos apenas puede andar, pues se lo impiden sus grandes alas, que lo hacen torpe. De igual modo, como las sirenas o los albinos, el artista es un creador de belleza pero, al mismo tiempo, es un ser vulnerable, ridículo, aquejado de su propia singularidad cuando trata con las demás personas.
Al concluir El cuaderno de barro, mi hija pequeña, aburrida, se ha marchado del comedor. Seguramente trasteará en el dormitorio buscando disfraces, pinturas y cachivaches de Halloween. Se mirará al espejo, se empolvará la carita de blanco subida a un taburete; se pintará la puntita de la nariz de rojo con carmín, cual payasita asesina: pigmentos y más pigmentos, mientras yo pedaleo y pedaleo.
Pedalear y ver cine sin moverme del sitio es como emprender un viaje; un viaje sin movimiento, pero un viaje al cabo, que me lleva a diversas personas, personajes y lugares. Ahora, terminado El cuaderno de barro, me ha llevado desde los desiertos de Mali hasta la Alemania de posguerra. En concreto, a las avenidas de un Múnich en blanco y negro, por las que transita un mercedes. Viaja por las calles del centro, repletas de coches, pero no se oyen motores, ni cláxones, ni sirenas de ambulancia. Solo se oye la partitura musical de Renzo Rossellini, que nos recuerda al expresionismo alemán y a las películas de suspense de Alfred Hitchcock.
¿A dónde se dirigirá el mercedes…? Ahora ya no transita por el centro, sino por calles vacías cuya vida solo delatan las ventanas iluminadas por luces artificiales en el silencio de los edificios. Las calzadas adoquinadas reflejan la luz de los faros del Mercedes hasta que el auto para frente a cámara y sale del coche la actriz Ingrid Bergman… Estoy empezando a ver La paura, película de 1954 de Roberto Rossellini. En castellano la traducción es El miedo.
En la pantalla, Irene Wagner (el personaje de Ingrid) discute en inglés con su amante, que en la calle vacía y nocturna la increpa por no querer citarse con él, por no abandonar a su marido… La película tuvo dos versiones, una en alemán y otra en inglés. Se inspiraba en la novela de Stefan Zweig Angustia, pero Rossellini deseó llamarla El miedo, como si todo el relato fuera la explicación de un concepto abstracto, pero nadie en aquella época entendió semejante título y los productores, considerando que podían encasillar el film en el género del melodrama, decidieron titularla Ya no creo en el amor.
Cuando Joaquín Soler Serrano, en el programa de TVE A fondo, le preguntó qué le parecía el cambio de título, Roberto Rossellini dio una calada a su cigarrillo y se limitó a reír, irónico. Él era un innovador y, al mismo tiempo, un artesano. Dejaba acabada su obra para quien quisiera admirarla, o para la Historia del cine; mas luego parecía darle igual que le cortaran minutos, le cambiaran el título o volvieran a doblarla: él había representado su papel, y el cine era, según su criterio, un arte en marcha, un arte en movimiento, un arte coral donde intervenía multitud de gente, de forma que el resultado escapaba de sus manos. En el programa, filmado en 1977, Rossellini viste traje, camisa clara y corbata oscura. Esquiva las preguntas relacionadas con Ingrid Bergman pero, en cambio, se explaya charlando de su pasión por el automovilismo.
Llevo ya una hora pedaleando cuando, sudoroso, desciendo de la bicicleta estática y apago la pantalla de la televisión. Mañana, cuando vuelva a sentarme al sillín, continuaré viendo La paura en el punto en que la he dejado, como cuando de niño me llevaba al cine mi primo Mauro.
Mauro vivía en una pequeña ciudad italiana. Él era un adolescente y yo era un niño que pasaba los veranos allí. Su madre —mi tía— lo obligaba a sacarme de paseo. A veces salíamos por la tarde e íbamos a la playa. Otras veces salíamos por la noche e íbamos al cine. Parábamos antes por un local minúsculo donde vendían pizza al taglio. Nos daban nuestro rectángulo que rebosaba mozzarella caliente por todas partes; la engullíamos abrasándonos el paladar y montábamos de nuevo en el motorino de Mauro, que nos llevaba a toda velocidad por las calles del centro. Sorteábamos los coches entre pitadas hasta que parábamos frente al único cine de la pequeña ciudad. Era una sala de sesión continua, y a Mauro le daba igual llegar a una hora u otra. Cuando terminaba de ducharse, tras una hora en el baño, salía en medio de una nube de vaho, con el pelo moreno repeinado hacia atrás, oliendo a colonia. Yo abría la puerta de madera del garaje y, acto seguido, montaba tras él en el motorino.
Cuando entrábamos en la sala oscura con la película a mitad, Mauro susurraba: “No te preocupes, Ricardo, lo que no veamos al principio lo veremos al final”. Y, en efecto, cuando la película llegaba al instante en el cual habíamos entrado en la sala, él me indicaba que nos levantáramos, entre las quejas del resto de espectadores, salíamos de nuevo a la noche de la pequeña ciudad italiana y volvíamos a recorrer las calles entre las pitadas de los coches, rumbo a algún lugar.






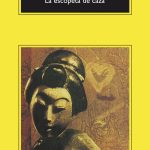


Zenda es un territorio de libros y amigos, al que te puedes sumar transitando por la web y con tus comentarios aquí o en el foro. Para participar en esta sección de comentarios es preciso estar registrado. Normas: