La Real Academia de Bellas Artes de San Fernando, en plena calle de Alcalá, estaba a dos pasitos de la Puerta del Sol. Junto a su monumental entrada, un cartelón alargado reproducía una fotografía de Galdós, de al menos el doble de su tamaño natural —y ya don Benito era alto—, en la cual se veía al escritor canario en su mediana edad, con chaqueta clara y chistera, apoyado sobre un bastón, mirando con ojos apagados a la cámara como si le hubieran sorprendido en mitad de su paseo. Yo habría querido ver la exposición, pero no fue posible.
Algo frustrado, salí al frío. Me senté en un banco de piedra. La gente pasaba a mi alrededor, calle arriba, calle abajo. Hacía un día gris y decembrino y yo todavía digería mi pequeña frustración cuando de pronto oí una voz a mi lado.
—En la realidad era más atractivo, se lo puedo garantizar.
Me volví y me di cuenta de que la condesa de Pardo Bazán se hallaba sentada en el extremo de mi banco de piedra. Mantenía la espalda muy recta, las manos apoyadas en un paraguas. Llevaba un ceñido traje de chaqueta de buen corte que la favorecía, un sombrerito gracioso de ala corta inclinado sobre la frente le cubría la abundante cabellera, cuidadosamente recogida, y usaba una boa de plumas que, comprendí enseguida, servía para disimular su cuello, más bien corto.
—Doña Emilia, ya está usted aquí. Pensé que habíamos quedado dentro de media hora. Quería aprovechar para echar un ojo a las fotografías de Galdós antes de que habláramos. Pensé que eso daría pie a un buen arranque de conversación.
La Pardo Bazán meneó la vigorosa cabeza. Sus ojos, de buena escritora, eran miopes. Como me había dicho su biógrafa, era una mujer pequeñita, opulenta y atractiva.
—¡Qué hombre! Ni siquiera al cabo de todo este tiempo voy a lograr librarme de él.
—Bueno, ya profetizó usted en una de sus cartas que ninguno de los dos iba a tener una vida normal. Ya ve que al cabo de más de un siglo se sigue hablando de ambos.
—Es cierto, pero más de él, tengo la impresión. ¿O acaso me equivoco?
—No se equivoca, no, aunque los actos para conmemorar el centenario de su fallecimiento (el de Emilia Pardo Bazán) son el año que viene. Habrá que esperar a ver cuánto ruido hacen, para poder comparar sus respectivas famas.
—Mediará siempre la misma distancia que entre hombre y mujer. Y mira que llevo toda la vida luchando por la igualdad entre los sexos. Pero parece como si nunca se acabara de llegar. Eso sí, reconozco que se avanza. Hay cada vez más varones concienciados. Claro que siempre hubo excepciones. Mi propio padre, que en paz descanse, me solía decir: “Mira, hija mía. Si te dicen alguna vez que hay cosas que pueden hacer los hombres y las mujeres no, di que es mentira, porque no puede haber dos morales para dos sexos”. Era una posición muy loable, vista la época. Hombres de ese palo siguen siendo todavía minoría.
—Bueno. Pero al menos usted tuvo la suerte de tener ese padre y luego un marido razonablemente comprensivo, ¿no es así? Y perdone si ya entramos en materia, pero me han encargado un libro sobre su vida y convendría ir avanzando.
—Por supuesto. Para eso estoy aquí. Usted pregunte, que yo le contestaré lo que me plazca.
—Hábleme de su matrimonio.
—No hay mucho que contar. Me casé, como es sabido, con José Quiroga, siendo muy jovencita. Entonces tendría yo diecisiete años, él diecinueve. Pero no fue un matrimonio desgraciado. Si no hubo amor, al menos hubo cariño.
—Eso he leído en una de sus biografías. Parece que le escribió usted algunos versos juveniles.
Tus ojos son de un color
que no se puede explicar;
o de un pedazo de cielo
o de un pedazo de mar.
Soy morena y tengo el pelo
del color de anochecido
y más fuego allá en el alma
que un horno bien encendido.
—Eso lo escribí con quince años. No me abochorne, por favor.
—No hay nada de qué avergonzarse. Son versos que demuestran el brío que ya tenía usted siendo adolescente. Pero a lo que iba es a que usted estaba razonablemente contenta con su noviazgo. Un poco como la protagonista de Un viaje de novios, su segunda novela, a la que ni le gustaba ni tampoco le disgustaba su marido.
—Dejémoslo en que Quiroga era un hombre encantador, con una personalidad romántica. Un antiguo carlista que cuando nos casamos se había adaptado a los nuevos tiempos afiliándose a un partido moderadamente progresista que recogía muchas tendencias con la intención de lograr un equilibrio político que rápidamente se vio destruido por la anarquía revolucionaria del 68. Él fue quien me paseó por la sociedad de Madrid, siendo los dos muy jovencitos, cuando sacó su acta de diputado. Y después me sacó de España, con los tres hijos que tuvimos, y pasamos una temporada en el balneario de Vichy. En esa época toda la gente distinguida huía de la revolución.
—Allí descubrió Francia.
—Yo ya tenía un buen manejo del francés porque lo había estudiado en un colegio de señoritas en Madrid. Pero allí, efectivamente, afiné mi conocimiento del idioma y del país. En esa época recuerdo que empecé a vestirme a la francesa, con traje negro con bieses de glasé color Bismark, el color de moda, del tono marrón de una hoja de tabaco. Viajé mucho, visité museos, rellené un montón de cuadernos de notas. Y al regresar a Madrid nos encontramos con el ambiente ya muy cambiado en torno a Amadeo. Mi vida entonces era estar las mañanas de compras, las tardes de paseo por el Retiro, el Prado, la Castellana o a caballo por la Casa de Campo, y acabar la jornada con los estrenos teatrales y conciertos o saraos elegantes. Cada día había que lucir un nuevo peinado y un nuevo traje. Mucha visita, mucho cotilleo, y por primera vez sentí el corsé de hierro de las fórmulas etiqueteras. Por una parte me vino bien, visto que yo era una persona todavía muy introvertida. Pero por otra parte aquello de matar el tiempo por mera diversión me dejaba en el alma un vacío y un sentimiento como de angustia inexplicable, parecido al de quien se acuesta la víspera de un lance de honor y le oprime entre sueños el temor de no despertar a tiempo de cumplir su deber. Aquella vida no me satisfacía. Supongo que por eso acabé separándome de mi marido. Fue una separación discreta, eso sí.
—Y entonces aparece Galdós.
—No todavía. En los años setenta mi único novio fue el saber. Visto lo documentado que está usted, ya se habrá topado con otro de los poemillas que escribí entonces: “¡Saber! He aquí el anhelo, el norte que me guía… aplicar el oído / a cualquier pecho do la sangre corra / y oír del corazón la sinfonía”. Y al lado, anotaba: “To study, to work, to think”. Claramente, yo necesitaba la vida intelectual.
—Ya que hablamos de versos, en sus libros de apuntes también han descubierto sus biógrafos ciertas poesías reveladoras. Hay una que dice: “Nació nuestro triste amor / como esas flores malditas / que adornan el solitario / sepulcro del suicida”. Pero no es la única. Hay más. “Tú con tus nobles palabras / me revelaste a mí misma; / tú has hecho vibrar oculta / una misteriosa fibra / de amor y de sacrificio…”. “No me dejes sola, hermano, / tu hermana te necesita…”. “Tu partirás bien triste / yo quedaré llorando / y nunca en el mundo / habremos de encontrarnos…”. Y ya la última: “Si tú me das lecciones / yo te daré suspiros”. ¿Es Galdós?
—Lo primero que hay que decir es que todo eso está escrito a vuelapluma en un momento en el que no sabía todavía si mi vocación era la prosa o el verso. Si no lo publiqué en su día es porque no consideré que merecieran ver la luz pública. En cuanto a lo segundo, me va a permitir que proteja mi intimidad. Lo único que le puedo decir es que yo tenía muy clara desde el principio la dirección que quería tomar. Ya sabía qué quería hacer y sabía que era algo muy complicado, como mujer, en la época. No olvidemos que nosotras no teníamos universidad. Y desde luego, yo no quería vestirme de hombre, como hacia Concepción Arenal. Lograr ser escritora era una odisea. Hube de hacer un trabajo salvaje de formación, y todo por mi cuenta. Yo tuve que trabajar cinco veces más que un hombre para alcanzar una educación equiparable.
—Y entonces conoció a Galdós.
—Mire que se pone usted pesadito. A ver. Yo siempre he procurado, cuando he podido, conocer a los grandes talentos. Conocí a Zorrilla, a Menéndez Pelayo y hasta a Victor Hugo, que por cierto fue muy decepcionante. Eso lo aprendí enseguida. El gran escritor, en el trato, solo es un hombre vulgar y a veces incluso ridículo. Igual que otras veces la personalidad atractiva y el estupendo conversador no es sino un pesado escribidor de vaciedades, claro.
—No me deje con la miel en la boca. Descríbame su encuentro con Victor Hugo. ¿Qué le pareció?
—Un escritor ampuloso, declamador, palabrero, vacío de doctrina y mal informado de lo que era España. Estando yo en medio de una pequeña corte se dedicó a elogiar España y a atacar la Inquisición de una manera tan tonta que me encolericé. Se me subió el perfume a la cabeza y me dio por alegar que el mayor o menor florecimiento de las letras españolas no tenía nada que ver con los tribunales del Santo Oficio. Una dama muy fina me preguntó sibilinamente: “¿Estudió usted historia con los dominicos?”. Le respondí que había estudiado la historia en Michelet, y de paso le hablé de las dragonadas de su país, de la noche de San Bartolomé, del Terror y de algún que otro episodio de la historia de Francia comparado con lo cual lo de nuestra Inquisición se queda en agua de borrajas. Victor Hugo me escuchó con condescendencia y al final me regaló una sonrisa benevolente: “Voilà bien l’espagnole”. Muy decepcionante, la verdad.
—En cambio Galdós no la decepcionó. ¿Me puede decir cómo se conocieron?
—A eso voy. Yo acababa de escribir La cuestión palpitante, que como sabe fue mi entrada en el mundo literario. Bien es cierto que para entonces ya conocía a bastantes escritores importantes. Lo de Victor Hugo fue una anécdota. Pero en España yo procuraba tener relación con la gente más culta. Así tuve relación epistolar y personal con personalidades tan eminentes como Giner de los Ríos, de quien aprendí el arte de la tolerancia intelectual, que he procurado ejercitar toda la vida, con Menéndez Pelayo, que impresionaba a todos por su enorme erudición, o Clarín, con quien también me carteé. El propio Clarín me escribió un prólogo muy elogioso a La cuestión palpitante, aunque luego nos vimos separados por las vicisitudes de la vida social, que siempre es compleja. En cambio con Galdós, con quien también empecé carteándome, nunca hubo desavenencias. La relación duró muchos años. Supongo que nació, evolucionó y murió naturalmente.
—Para entonces ¿ya estaba usted distanciada de su marido?
—Por desgracia, la celebridad tuvo ese efecto negativo en nuestro matrimonio. A José le empezó a parecer mi fama una pesada carga. Él ya se había ofuscado con las reacciones que producía Una cuestión palpitante. Le parecía que su mujer hablaba demasiado libremente del naturalismo, que entonces era como el demonio. Y justo después, cuando publiqué La tribuna, que fue como la aplicación de mis ideas naturalistas a la ficción, exclamó: “¡Pero cómo has podido publicar una novela que termina con un viva a la República federal!”. Como siempre he sido una mujer decidida, cuando intentó prohibirme escribir ya corté por lo sano. Le dije que me iba a Roma y me fui. Allí por cierto me aclaró un religioso muy culto que podía estar tranquila: “Hija mía. Tu libro es bueno, no tiene nada contra el dogma ni contra las doctrinas de nuestra Iglesia”. Al propio nuncio de Roma en Madrid le hacía mucha gracia que Pepita Jiménez, la obra de Valera, fuese considerada novela pecaminosa entonces. Ya ve cómo éramos.
—Con Valera también tuvo usted buena relación.
—Era un hombre cordial, caballeroso. Mantuvimos buena amistad literaria y personal. En sus escritos fue el primero que me incluyó como “capitana”, junto con Galdós y Pereda, de esa nueva tropa de novelistas que publicábamos entonces. No podía no acercarme a él. Cuando venía a mi casa gente como Valera, Galdós o Unamuno, yo decía siempre a mis hijos: “Estad atentos, que estos señores hablan muy bien. Saben mucho”. Siempre me ha parecido que una parte importante de la educación se adquiere a través de la conversación con gente leída.
—Volvamos a la relación más especial que mantuvo usted con Galdós. Y no me diga que es algo privado, porque ya no lo es. Hasta aquí se rumoreaba, pero hoy es voz populi. Se sabe que se citaban a menudo en la calle Palma, junto a la iglesia Maravillas. En sus cartas privadas, publicadas desde hace décadas, usted lo llama “Miquiño”, “mi ratón”, “mi vida”, “almita mía”, “mi siempre amado”, le manda usted besitos por todas partes del cuerpo. Y él parece que contestaba con expresiones algo subidas de tono como que estaba deseando verla para comerle los pechos.
—Le voy a hacer una pregunta. ¿No le parece curioso que se hayan encontrado esas cartas de Galdós y no las que estaban en mi poder? En mi época era de buena educación quemar cierto tipo de correspondencia. Pero así son los hombres. Por no frustrar su curiosidad le diré que a principios de los ochenta Galdós estaba en el apogeo del triunfo con La desheredada e iniciando su etapa naturalista, y yo acababa de publicar La cuestión palpitante, al tiempo que iniciaba una discreta separación de mi marido. Aquello arrancó como una amistad literaria que derivó en una intimidad amorosa de larga duración, no exenta de sobresaltos sentimentales. Hubo algún que otro viaje compartido, con excursiones por Zúrich, Múnich, Núremberg o Francfort. Y luego él reseñó las conferencias que di en el ateneo en el 1887 sobre novela rusa. Escribió que era “el acontecimiento del día, el tema es hermoso, el público distinguidísimo… y lo que avalora es el talento poderoso y el mágico estilo de la escritora y novelista que tan alto puesto ocupa en las letras españolas”. Y cuando publiqué Los pazos de Ulloa, la calificó de obra maestra: “Todo es hermoso, los caracteres vivos, la acción sencilla y patética, el fondo del paisaje, el estilo…”. Entonces yo estaba en mi momento más álgido, y hoy todavía se siguen leyendo mis Pazos. Supongo que eran elogios merecidos.
—Vamos, que había desde el principio mucha simpatía y admiración entre ustedes. Y entonces llegó el famoso incidente con Alcalá Galiano.
—Qué fastidio. ¿De verdad tenemos que hablar de ello?
—Hombre, hoy todo eso interesa mucho. Mire la cantidad de exposiciones que se han dedicado a la vida privada de Galdós. Y si el año que viene le dedican otras tantas a usted —y sospecho que será así— tendrá que acostumbrarse. No suspire, por favor, doña Emilia, que me hace sentir como uno de los paparazzi.
—Pues aquello fue un encuentro que tuve con Alcalá Galiano en Barcelona, en Arenys del Mar, para ser precisos. Fue un desliz tonto. Pero dio mucho de qué hablar. Yo lo novelé en Insolación y Galdós en Realidad. Ahí se vio la diferencia de sentires. Para mí fue una liviandad, un desahogo de los sentidos, y para Galdós algo más profundo. Vamos, en su novela le da un tratamiento casi calderoniano. Lo cual prueba que le dolió profundamente, muy a mi pesar. Pero desde luego la principal diferencia entre yo y mi trasunto en la ficción, doña Augusta, es que yo se lo admití de frente. A Galdós le llegó noticia de aquello y yo opté por tomar el toro por los cuernos. Apeló a mi sinceridad y yo le contesté en una de mis misivas, sin esconderme detrás de ninguna ambigüedad, que aquello había sido un error momentáneo de los sentidos, fruto de las circunstancias imprevistas, nada más.
—Puro naturalismo. La irresistible irrupción de lo instintivo.
—Para mí fue un mero desahogo, y así se lo trasladé. La relación que él y yo teníamos era mucho más profunda. Vamos, no tenía ni comparación. Y a mí no me importaron sus infidelidades cuando las hubo. Supe transigir con ello y pensé que él sabría hacer igual. Y es cierto que en un principio lo pareció. En un principio procuró hacer como Orozco, el protagonista de Realidad, que cuando conoce la infidelidad de su mujer hace un esfuerzo para elevarse por encima de las miserias morales de este mundo. Pero al final Galdós no lo logró y lo triste es que a partir de ese momento nos fuimos distanciando. Repito que para mí el incidente con Galiano fue una travesura frívola, sin trascendencia, epidérmica. Para él en cambio está claro que tocó algo muy profundo. A Galdós siempre le preocupó en el fondo el qué dirán, y a mí muy poco. Él se sintió humillado, pese a que casi nadie estaba al tanto de nuestras relaciones. En fin, lo que pasó, pasó.
—Usted, en todo caso, además de ser franca con él en privado, también lo fue en público y tuvo el valor de dedicar su Insolación a Alcalá Galiano haciendo público su flirteo. Con dos cojones, como diría un hombre. Eso no lo hace cualquiera.
—Así ha sido siempre mi carácter. Ir de frente por la vida. Un carácter muy diferente del de Galdós, que con todo lo grandullón que era tenía una personalidad más subterránea. Bondadoso, sensible, sufrido, apasionado, pero también resignado, enfermizo, hasta un pelín quisquilloso. Yo procuré hacerle comprender que a nadie humilla lo que hace otro. Solo las acciones de uno mismo honran o avergüenzan. Máxime en un caso como el nuestro, en el que la gente ignoraba el lazo que nos unía. Nunca he querido tener sobre mí el remordimiento de dar ocasión a que ningún estúpido se permitiera reírse de él. Pero no fue posible. En todo caso yo lo amé. Y estoy segura de que él me amó también.
—Y no obstante aquello terminó mal.
—Dejémoslo en que terminó. Punto.
—Lo digo porque hay una anécdota no sé si apócrifa que dice que cuando ustedes dos se cruzaron una vez ya siendo mayores usted le lanzó según pasaba: “Adiós, viejo chocho”, y él contestó…
—No lo diga.
—“Adiós, chocho viejo…”.
—Me temo que esta entrevista ha terminado.
—Pero doña Emilia… ¡Condesa! ¿Dónde va?
Próximamente en Zenda: Una conversación con Emilia Pardo Bazán (I): La primera feminista
—————————
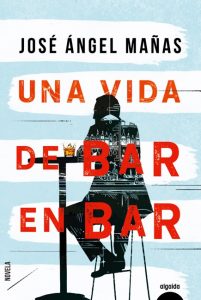







Me ha encantado la entrevista. Solo una nota. El desliz fue con Galdiano. Lázaro Galdiano, más joven que ella. Alcalá Galiano, justamente era muy amigo de Benito y vivía en Inglaterra, con el que se hacía viajes por Inglaterra.