Una mirada fresca y vibrante de la historia de la literatura francesa desde el siglo XVIII hasta la actualidad, a partir de breves y amenos capítulos, apoyados en las voces de sus protagonistas y en bibliografía reciente. Con un apasionado prólogo que da una importancia clave a Montaigne, se abre un recorrido por los principales autores de la Enciclopedia, incluidos los de carácter científico, más los escritores en torno a la Revolución y la tiranía napoleónica, a lo que le sigue un siglo XIX plagado de estrellas como Balzac, Dumas, Flaubert, Verne, Zola… París, el impresionismo, la bohemia, los ménage à trois literarios, el Mayo del 68, la Nouveau Roman o la Nouvelle Vague. Y así hasta alcanzar al pesimista por antonomasia del siglo XXI, Houellebecq, y a un par más de enfants terribles, aparte de los premios Nobel Le Clézio y Modiano.
Zenda publica las primeras páginas de Palabrería de lujo: De la Ilustración hasta Houellebecq (Ediciones del Subsuelo), de Toni Montesinos.
***
Ciudadanos del mundo en nuestro siglo ilustrado
Somos herederos directos de la Ilustración, de aquel movimiento no revolucionario, sino reformista, que nos visita hoy cada día. Estudios históricos y traslaciones literarias de asuntos biográficos reales acaecidos en su momento se suceden sin parar dentro de una bibliografía siempre atenta a explotar el llamado Siglo de las Luces. Una novela que ya tiene más de veinte años, la que escribiera en catalán Antoni Marí, El camino de Vincennes —sobre la visita de Jean-Jacques Rousseau a Denis Diderot, que había sido acusado de materialista por su «Carta sobre los ciegos», contraria al dictado eclesiástico, e iba a permanecer en la cárcel tres meses y medio— ya nos ofrecía una cita del propio Diderot a modo de epígrafe que jugaba con el efecto luminoso en la vida cotidiana e intelectual: «Las luces disiparán las manchas de oscuridad que aún cubren la superficie de la Tierra».
A dar respuesta a todo ello se dedicó justamente Anthony Pagden en un libro de título inequívoco: La Ilustración. Y por qué sigue siendo importante para nosotros, en el que aparece el Diderot en cuyas biografías sale tanto en los ambientes disolutos de París —amante, amigos y prisión— como en su vertiente más erudita, el Rousseau del que en el 2012 se celebró en Ginebra por todo lo alto el aniversario de los trescientos años de su nacimiento; esta pareja fundamental y otros enciclopedistas, como el matemático Jean d’ Alembert, el científico Louis de Jaucourt o el autor más prolífico de la literatura francesa, Voltaire, sufrirían lo indecible para llevar a término su objetivo: veintisiete tomos con setenta y dos mil artículos firmados por los mayores expertos en infinidad de temas en París e innumerables publicaciones en el resto de Europa. El legado material e intelectual está ahí, y su importancia es indudable, pero Pagden va más allá.
Este hispanista británico, explorando lo que entendemos por «proyecto ilustrado», sostiene que la clave estriba en atribuir el conocimiento al sentimiento, es decir, a la empatía, configurando una ciencia humana que sustituyera a la teología y complementase a las ciencias naturales: «Fue la concepción de una “humanidad” culturalmente diversa pero racialmente homogénea la que hizo posible la evolución del ideal “cosmopolita” moderno». Un factor, dice el autor, que es esencial para entender el mundo globalizado que hoy habitamos. Así, una de las cosas que Pagden se propone explicar, muy convincentemente, es cómo en aquel tiempo el concepto de nacionalidad se difuminó parcialmente para dar paso a la idea de ser «ciudadanos del mundo», hasta el punto de que «si incluso los estados más poderosos se sienten a veces obligados a respetar las normas del derecho internacional, eso se lo debemos a la Ilustración».
Como contrapartida a ello, también se ha dicho que el mensaje ilustrado provocó un eurocentrismo que derivaría en imperialismo y racismo; que la Ilustración colocó la razón por encima de toda creencia religiosa de forma drástica, por más que destacados ilustrados, como el italiano Giambattista Vico y el español Benito Jerónimo Feijóo, fueran creyentes o incluso frailes. Con todo, Pagden demuestra que reducir algo tan complejo como la Ilustración al imperio racionalista es un «simplismo absurdo», dado que, al decir de David Hume, la razón es igualmente esclava de las pasiones. Sea como fuere, las críticas que han ido proliferando contra el supuesto dogmatismo ilustrado no son suficientemente consistentes para el investigador, que se anima a afirmar que «la mayor parte de lo conseguido desde el final de la Segunda Guerra Mundial hasta hoy se debe a su herencia» en tanto en cuanto nos regimos en el mundo civilizado por los ideales de los derechos humanos y la justicia.
PERO ¿QUÉ ES LA ILUSTRACIÓN?
Pagden insiste en estas premisas al final de su libro, dedicado a «los enemigos de la Ilustración», y a lo largo de las páginas precedentes ha ido ahondando en conceptos sumamente interesantes. Empieza por intentar definir qué es la Ilustración a partir del pensamiento y de la escritura de autores como el marqués de Condorcet, «uno de los padres de la ciencia política moderna», gran matemático, defensor de la igualdad de derechos de la mujer y de las razas y abolicionista que acabó muriendo entre rejas sin que pudiera juzgarlo el Tribunal de la Revolución. De hecho, el proyecto ilustrado está fuertemente ligado a las actividades políticas de sus protagonistas (muchos defendían que la Constitución tendría que servir para la humanidad entera y no sólo para la Francia republicana). Condorcet, en una de sus obras, habló de diez edades dentro de la evolución social de los seres humanos: la última era la del «Siglo de las Luces», la del futuro optimista.
Esta idea de carácter cosmopolita se hará consciente de sí misma, en ella se reconocerán los ilustrados en el «Siglo de la Filosofía », por más que la Ilustración no pueda verse, según Pagden, como «un movimiento único y coherente» al ser algo más que «una revolución de las costumbres o un proyecto de reforma política o legislativa moderada» y «una cultura de salón». Fue, ante todo, arguye el autor, una corriente crítica que, atacando el pasado, quiso preparar mejor a los hombres de cara al mañana. Por tanto, constituiría el inicio de nuestra manera contemporánea de analizar, cuestionar y evaluar lo que hoy nos rodea, de modo que ¿tendríamos que considerarnos hoy cada uno de nosotros ilustrados?
En tal caso, de la misma manera que todos los occidentales somos griegos, hijos de su civilización antigua, en nuestra modernidad también debemos vernos como parisinos. Somos como esos «extranjeros francófilos en el Siglo de las Luces», como reza el subtítulo de un extenso trabajo de Marc Fumaroli, Cuando Europa hablaba francés, mediante el cual nos adentramos en la Ciudad de la Luz —en el sentido prosaico: por haber sido París una de las primeras en Europa en dotar a sus calles de alumbrado público, por orden de Luis XVI—, en la capital de las Luces —en el sentido poético: por hacer que la cultura y la evolución científica iluminaran la razón— en un siglo XVIII de progreso, de individualismo, de optimismo, que marcará el destino de la historia y del pensamiento europeos. En él se concentra el catedrático de la Sorbona y del Collège de France, justamente en esos cien años que van desde los tratados de paz de Francia con Inglaterra y Holanda hasta el derrumbe del Imperio napoleónico, en 1814, pero con una perspectiva muy particular: la de glosar el paso por París de aquellos extranjeros que fueron relevantes por sus relaciones personales.
Es el París de la alta sociedad y de los salones, de los filósofos y de los moralistas provocadores que se convierten en toda una atracción, en una ciudad en que «la diplomacia lo impregna todo, porque ese siglo buscó apasionadamente una paz civilizada que sabía frágil», apunta Fumaroli; una paz ligada a las bellas artes, a la República de las Letras y a todo aquello que resulta destacable en ambientes como la corte, la moda, el teatro o la arquitectura. «Un apetito irresistible de vida civil, de relajación y de felicidad se apodera de París. El impulso adquirido entonces irá pasando de generación en generación hasta 1789», remarca el historiador en una breve introducción orientada a presentar los parabienes de una sociedad en la que la universalidad del idioma francés fue preponderante —como lengua de cultura, conversación y epistolar fuera de sus fronteras—, y el poder de la prensa y el glamour aristocrático, vinculado estrechamente con escritores, artistas o músicos, se asomaban con inusitada fuerza. El París, en definitiva, de la Ilustración.
Al arribo a esta ciudad de encantos irresistibles responde la obra citada con las pequeñas historias de personas foráneas que contactaron con personalidades locales de gran calado. Así, el primer capítulo presenta al abate veneciano Antonio Conti, «filósofo, matemático, poeta, ensayista, un sabio universal que se cartea con Newton y con Leibniz», y al conde de Caylus, joven militar, hombre de mundo y «arquetipo de las Luces francesas» que quedó en el olvido por culpa del odio y marginación que le profesó Diderot. La relación del abate y este joven de buena cuna nacerá y se afirmará gracias al espíritu que empapaba la época: el cosmopolitismo, el enciclopedismo y la sociabilidad, apunta Fumaroli. Una sociabilidad que tiene tanto de intelectual como de amorosa —cómo no evocar a Madame de Staël con sus amantes escritores y políticos—, y que en este caso conectaba a Conti con la madre de Caylus, sobre la que escribió unas cartas que demuestran su hondo afecto y admiración por ella.
Esta era la intención de Fumaroli: colocar delante las piezas de una amistad o convivencia para que, a modo de colofón, los documentos escritos sobre los protagonistas vivificaran los pasajes biográficos e iluminasen la época, el lugar, los acontecimientos. Y de alguna manera transmitió un mensaje similar, pero de ámbito familiar y privado, cuando años antes ofreció su edición, por primera vez en castellano, de una selección de las Cartas a su hijo, de Lord Chesterfield.
MODALES DIECHIOCHESCOS ENTRE POLÍTICOS Y FRÍVOLOS
«Mi querido amigo.» Así se dirigió, en cuatrocientas treinta cartas, un padre a su hijo entre 1737 y 1768: el lord inglés Philip Dormer Stanhope, conde de Chesterfield, a su hijo Philip, nacido bastardo, pues su madre era una mujer de clase social inferior con la que no fue posible el matrimonio. No en vano, las conductas sociales, las apariencias, el linaje, eran asuntos absolutamente capitales en el ambiente noble y aristocrático de la época. Y en tal sentido, estas cartas publicadas póstumamente en 1774 son un ejemplo inmejorable de ello.
De tal manera que «este prodigioso pigmalionismo por correspondencia», por decirlo con las palabras de Fumaroli, no sólo constituía una serie de mensajes de índole privada, sino precisamente todo lo contrario: cada texto, aunque concebido sin pretensiones literarias ni pensado para ser divulgado, ofrecía una lección magistral sobre los aspectos más mundanos que podían interesar o afectar a un joven como Philip. No había en las cartas ternura paterna, ni se tocaban asuntos menores o anecdóticos, sino que de forma regular, elegante, exquisita, Lord Chesterfield expresó sus deseos, mostró su cariño a través del consejo, de la recomendación hasta alcanzar un tono casi impersonal, próximo al ensayístico de Montaigne.
«La pasión por educar a su hijo hace aflorar de la pluma de Lord Chesterfield una suma de saberes y de sabiduría civilizada acumulados desde el Renacimiento, y cuyos elementos edifican por medio de capas sucesivas la Forma ideal del perfecto gentleman», dice Fumaroli, pues en efecto Chesterfield era deudor de la tradición literaria y cultural europeas. Fue un inglés de maneras francesas para quien París era algo así como la capital del mundo, un hombre que entendía que las relaciones sociales son tan importantes como el hecho de ser sensible al arte o dominar varios idiomas. Sus cartas son las de aquel cuya reflexión y observación de la vida cree merecedoras de transmitirse para que sean útiles a otro ser humano, aunque sin dogmatizar; de hecho, su perspectiva es moderna: siempre armoniza la libertad con la obligación.
«Debes aspirar en todo a la perfección, por más que muchas veces sea inalcanzable». «Disfruta de los placeres, con tal de que los sientas como propios.» «Reparte tu tiempo entre ocupaciones provechosas y placeres refinados.» «El buen sentido debe distinguir entre lo imposible y aquello que es sólo difícil: el temple y la perseverancia harán el resto»… Lord Chesterfield conseguía que cada una de sus líneas fuera una llamada a la prudencia, a la discreción, al aprendizaje. No habrá existido un mejor manual para moverse en aquella sociedad dieciochesca. No lo habrá, incluso, para nuestros tiempos.
Fumaroli estudia a este tipo de caballeros afrancesados ilustres en Cuando Europa hablaba francés, como Anthony Hamilton, escritor inglés apreciado por el crítico literario Sainte-Beuve, y el conde de Gramont, que representarán una pareja unida por la vida convertida en escritura, de tal modo que la obra maestra del primero son las Memorias del conde de Gramont, publicadas seis años después de la muerte de este gentilhombre curtido en mil batallas; todo un éxito hasta la Revolución, refiere Fumaroli, que aporta un escrito de Hamilton en torno a la voluptuosidad. Exquisitez ensayística, finura en el trato, solemnidad de cara a la grandeza del prójimo surgían como temáticas y detalles en los pasajes dedicados a estos y a otros personajes, como el inglés Henry Saint John, vizconde de Bolingbroke, un libertino de mensaje político ambiguo, o el príncipe Eugenio de Saboya.
Lelio y Marivaux, Hermann-Mauricio de Sajonia, mariscal de Francia, Federica Sofía Guillermina y Francesco Algarotti (hermana y latin lover, además de diplomático, cercano al rey Federico II de Prusia, respectivamente), Charlotte-Sophie d’ Aldenburg, condesa de Bentinck y dama famosa en toda Europa que nunca estuvo en París, «pero no por ello fue menos francesa», el escritor y político británico Horace Walpole y Madame du Deffand, que a tantos enciclopedistas acogió en su célebre salón, Catalina II de Rusia y Federico II con Voltaire como corresponsal… Se sucedían las personalidades de máximo rango histórico, configurando una Europa que, ciertamente, se comunicaba en francés —cuán crítico se muestra Fumaroli en la introducción por cómo su país se ha mostrado pasivo ante la oleada imparable y global del inglés— y en la que predominaban las alianzas matrimoniales entre dinastías reinantes y desempeñaba un gran papel seducir a las cabezas pensantes francesas para divulgar ideas desde otras cancillerías.
De este tipo de estrategias sociopolíticas y de alta alcurnia sabría mucho otro de los invitados al libro, el Lord Chesterfield que es llamado aquí un «gran señor whig francófilo» y amigo de Voltaire y Montesquieu. Y lo mismo Benjamin Franklin, cuyas amistades contraídas en Francia lo llevarían a representar frente al Gobierno galo al nuevo Estado federal que estaba en proceso de composición. Pero, claro está, las luces presuponen algunas sombras, o quedarse cegado ante la rotundidad de los cambios; de ahí que Fumaroli también aluda al «estrabismo de la Ilustración» en las páginas dedicadas a Friedrich Melchior Grimm, poniendo el acento en el otro gran factor, aparte de la filosofía, en el Siglo de las Luces: la frivolidad.
Pero cómo no iba a suceder tal cosa en el ánimo dieciochesco, el paradigma a nuestros ojos de ambos extremos en un momento álgido de transición como aquel: lo frívolo y superficial en medio de unas clases altas llenas de apariencias, infidelidades e intereses personales, postureos hipócritas y bajas pasiones, junto con el esplendor del raciocinio y del arte de leer y escribir, de la sed de conocimientos que cabe reunir, organizar, replantearse para ofrecerlos al hombre nuevo que despunta, imparable. Del naciente hombre enciclopédico de entonces que llega a nuestro mundo wikipédico de hoy en día. Y eso que «la Francia de mediados del siglo XVIII no era un buen lugar para librepensadores y personas de espíritu crítico», dice Philipp Blom al comienzo de su Encyclopédie. El triunfo de la razón en tiempos irracionales. «Sus redactores y editores más importantes eran ateos (un hecho que ni siquiera podían sugerir en sus escritos, so pena de pagar con sus vidas), reformadores sociales y económicos, y críticos de la monarquía absoluta.»
Esta Francia nos muestra el camino entre los dos polos aludidos: por una parte, los plebeyos que habían podido gozar de una educación y cuyas ideas contrarias al poder establecido podían de un momento a otro llevarlos a la Bastilla, y por la otra la vida ociosa y sensual del rey Luis XV, que delegaba de continuo en sus ministros para dedicarse a la caza y a seducir a mujeres jóvenes mientras su esposa se consolaba con su pietismo, según relata el historiador y novelista alemán: «Como para subrayar la frivolidad de su régimen, en el centro de la nación que los franceses consideraban la más civilizada del mundo, la estancia situada en medio del palacio de Versalles, la ocupaba un perezoso y aristocrático gato: la mascota favorita del rey. Y allí tomaba asiento, mirando hacia París con sus ojos de color ámbar, junto a un amo que era casi tan ignorante como él mismo de la cultura y las ciencias de la ciudad».
En el otro lado de esa indolencia cultural y ese analfabetismo, en la más alta esfera social se distinguían diversos intelectuales que el rey vigilaba mediante la policía secreta con una contundencia descomunal; tanto, que siguiendo a Blom, «la disidencia y la libertad de expresión eran anatemas para él, y a menudo castigadas con mayor dureza que el crimen violento». De modo que ser un escritor independiente era un riesgo e implicaba una valentía fuera de lo común. Y entre todos estos valientes destacó sobremanera François- Marie Arouet (París, 1694-1778), que muy pronto eligió el seudónimo —de extraña y ambigua procedencia— de Voltaire.
VOLTAIRE, CÁRCEL Y EXILIO
De los enciclopedistas más célebres, fue el único de cuna burguesa, pues al niño adoptado D’Alembert lo crió un cristalero, a Diderot un cuchillero y Rousseau, huérfano de madre, se contentó de pequeño con ser cuidado por un tío grabador. Así las cosas, en contraste con sus tres eminentes colegas de la Enciclopedia, Voltaire creció en una familia vinculada al mundo del derecho, aunque él decidió no seguir ese camino pese a cursar estudios de leyes en los años 1711-1713. Y es que su inclinación natural, ya desde la infancia, fue la literatura. Pronto empezó a ocupar puestos de relevancia, como el de secretario de la embajada francesa en La Haya, empleo del que fue expulsado por tener una relación con una refugiada francesa. Empezaba por esas fechas una vida tormentosa y llena de problemas y aventuras: cuando murió Luis XIV, en 1715, Voltaire escribió una sátira contra el duque de Orleans, que ejercía de regente, que lo llevó a ser encerrado un año en la Bastilla, en concreto, en 1717. Pero el castigo no acabó ahí, porque sería desterrado a Châtenay, momento en que adoptó el seudónimo que lo haría famoso.
En todo caso, no fue la última vez que lo encarcelaron; volvió a visitar la Bastilla durante cinco meses por culpa de una disputa con el caballero Charles de Rohan, mariscal de Francia y ministro durante los reinados de Luis XV y Luis XVI —tras la cual este hizo que le diesen una paliza al escritor, que a su vez desafió a un duelo al noble—, con el consiguiente destierro, esta vez en Londres, en 1726. Esta estancia en Inglaterra sería determinante para la construcción de su pensamiento político, artístico y científico, tras estudiar la obra de Isaac Newton y la de John Locke, la cual se encargaría de difundir en Francia a su vuelta, en 1728.
Desde este momento, su dedicación a la escritura sería intensísima, pese a arriesgarse a ser perseguido de nuevo: sus Cartas filosóficas (1734), en las que proponía una suerte de tolerancia religiosa y libertad de credo, criticando sin ambages todo comportamiento fanático desde el dogma cristiano, lo obligó a huir de un arresto seguro; se refugió en Suiza, luego en Lorena, y finalmente, encontró acomodo en el castillo de Cirey, de Madame de Châtelet, que pronto se convertiría en colega de estudio y amante.
Una vez se levantó la condena, Voltaire pudo regresar a París, en 1735, donde alcanzó el éxito con una serie de textos de diferentes géneros: ensayos históricos, obras de teatro, novelas, poemas filosóficos y políticos, etc. Sin embargo, seguía sin sentirse a gusto con su entorno vigilante, y decidió aceptar la propuesta de Federico II de Prusia, el llamado «rey filósofo», para instalarse en su corte berlinesa, en 1750, y escribir libremente. Tres años más tarde, dejó Prusia y se instaló cerca de Ginebra, para luego, en 1758, comprar el castillo de Ferney y vivir allí cómodamente ya convertido en una figura fundamental de la Ilustración; de esa época es la novela corta Cándido o el optimismo, que sería condenada al contener críticas al clero, a la monarquía, al ejército y a la nobleza.
Voltaire, el defensor de la justicia, el que clamaba la idea de un «pacto social» para una pacífica vida en común, el pensador que afirmaba que era el propio hombre quien creaba un destino en el que Dios no intervenía, sólo volvería a pisar las calles de París en 1778, precisamente el año en que le sorprendería la muerte. Una obra ingente le sobrevive, más su descomunal correspondencia. Él fue quien acuñó el término «Siglo de las Luces»; de hecho, ya no se repara en que al XVIII también se le llamó «Siglo de Voltaire», como recuerda Mauro Armiño en la edición de sus cuentos en verso y prosa, para quien Voltaire «es el razonador y el polemista infatigable, el filósofo de su tiempo por su radical antimetafísica, el historiador que escudriña con detalle la realidad de su propia época olvidando voluntariamente las viejas historias y los cuentos para viejas, el redactor de panfletos, el articulista furibundo».
—————————————
Autor: Toni Montesinos. Título: Palabrería de lujo: De la ilustración hasta Houellebecq. Editorial: Subsuelo. Venta: Todos tus libros, Fnac y Casa del Libro.


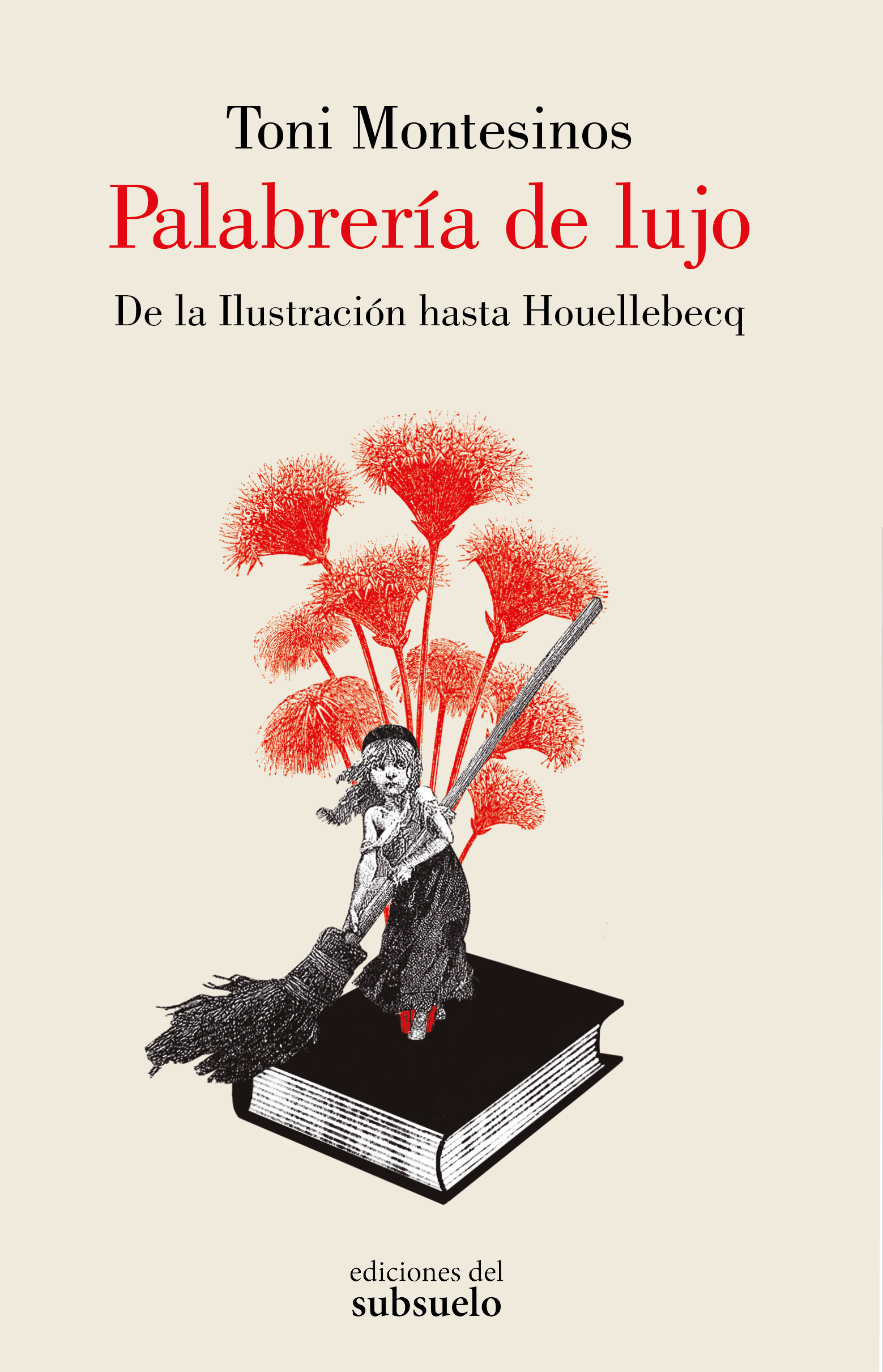



Zenda es un territorio de libros y amigos, al que te puedes sumar transitando por la web y con tus comentarios aquí o en el foro. Para participar en esta sección de comentarios es preciso estar registrado. Normas: