«Ser escritor tiene mucho de gesto, de fingir que lo eres —“si actúas como si tuvieras un don, acabas por tenerlo”, dice Ursula K. Le Guin—, obedece a cierta cuestión de actitud y todavía hoy, con cinco libros de cuentos publicados, pienso que carezco de ella. Me miro y veo a un lector. Nada más. Un lector que escribe, no voy a negarlo, pero simplemente un lector, un tipo obsesionado por leer y obsesionado también por copiar muchas de las frases con que se tropieza en los libros que lee. Tengo el convencimiento de que si dejara de transcribir alguna de esas sentencias todo desaparecería, no solo las palabras o lo que estas significan, también el tiempo, la época y los sentimientos a los que esa idea me remite dejarían de existir».
Extraigo el párrafo anterior de A propósito de las jóvenes ideas, cuento con el que se cierra el volumen. Dice mucho del andamiaje interno del protagonista, pero también dice mucho de lo que yo me considero como escritor.
Ursula K. Le Guin lo expresa de una forma exquisita en Una cuestión de confianza, charla sobre escritura que impartió en un taller literario de Vancouver en 2002. Todo es cuestión de confiar en uno mismo, confiar en el trabajo que cada cual es capaz de emprender.
No me considero una persona disciplinada. No obedezco método alguno ni horarios ni necesito ambientes concretos con música clásica de fondo ni paisajes idílicos a través de un enorme ventanal para escribir. Necesito una pila de folios, un bolígrafo y mi instinto. Me fio de mi instinto. No recuerdo a quién le leí en una ocasión que, si alguien piensa que quiere ser escritor, es aconsejable que pruebe a dejar de escribir, es más, que lo intente con todas sus fuerzas; cuando se dé cuenta de que no puede dejar de hacerlo ya tendrá un buen trecho del camino recorrido para convertirse en escritor. Me parece acertado. Yo escribo por necesidad. Esta afirmación puede resultar pretenciosa. Alguien podría pensar que esa necesidad, ese algo que me obliga de manera infalible, envuelve el hecho con un halo trascendental y, sin embargo, es todo lo contrario, porque me garantiza que el día que no sienta a la altura de mis entrañas ese impulso, esa exigencia, podré abandonar la práctica de esta actividad con un simple encogimiento de hombros. Y el planeta seguirá girando.
Soy de los que piensa que el conflicto es una de las piezas fundamentales para armar un relato. Toda historia debe surgir de una descarga, una pequeñez, una chispa a partir de la cual prenderá la llama; el deseo de los personajes, ya se perciba este con una intensidad fundamental o insignificante, debe manifestarse como el motor que ponga en marcha la historia y la haga avanzar. Ese es uno de mis principios, como escritor y como lector. No obstante, en Rastros, el primero de los relatos, antes que la narración ordenada de un suceso, necesitaba transmitir sensaciones, algo me exigía proponer al lector un texto de componentes más sensoriales que epidérmicos. Por eso me decidí por una estructura digresiva. La anécdota es mínima. Un matrimonio de octogenarios se esconde para espiar a un nieto que les es desconocido. Alrededor de esa situación la historia dibuja líneas ondulantes, se distancia y regresa, plantea distintas posibilidades, suposiciones, trata de bucear en lo que pudo haber sido en caso de…, si en lugar de aquello, esto otro…
Las relaciones familiares son una constante en mi escritura. Eso es algo que ni me agrada ni me disgusta. Simplemente es. Una cena de navidad en la que no se ha invitado a la mesa al “espíritu navideño” es lo que cuenta Así sea; el que debería ser último desafío entre un padre y un hijo se narra en el cuento que cede el título al libro; las distancias insalvables que a menudo se abren en la proximidad, en Kilómetros y kilómetros.
Entre las pocas personas que tienen acceso a las primeras versiones de lo que escribo, hay quien ha observado cierta inmovilidad en el tema de mis relatos, como si escribiera con un horizonte demasiado cercano a la vista. Según parece, no he conseguido soltar el lastre que supone la pretensión de ajustar cuentas con mis propios fantasmas. Opinan que abuso de un material autobiográfico. La única defensa que yo consigo presentar es que sigo dándole vueltas a lo mismo, antes y ahora, utilizando los ingredientes que tengo al alcance de la mano, trabajando con lo más próximo, rozando al máximo la sinceridad, lo real y lo auténtico. Esa es la literatura que prefiero como lector y esos son los márgenes en que más cómodo me encuentro como escritor. Mis personajes son como me gustaría que fuera la gente que conozco: hombres y mujeres normales, unos satisfechos por haber encontrado lo que buscaban, otros, desconcertados por haberlo dejado escapar, pero todos paseándose por mis cuentos de forma idéntica a como pasean por la vida, guiados no tanto por las grandes cuestiones como por sus particulares dramas.
En este libro, más que en ningún otro que haya escrito con anterioridad, he querido esquivar un propósito redentor. Creo que se trata de un libro de condena y resignación. Cada vez que los personajes se detienen a mirar hacia atrás, por encima del hombro, observan que no han sido capaces de alejarse lo más mínimo, que lo que una vez fueron los persigue al mismo ritmo con que están intentado poner tierra por medio. Así son los hombres y mujeres que escribo, poseen una facilidad asombrosa para habituarse a las ruinas, para acomodar el cuerpo a los cascotes; es esa obstinación la que les permite seguir viviendo, es gracias a esa coraza.
Parece razonable, cuando leemos, esperar que a los personajes les pasen cosas del mismo modo que lo esperamos en la propia vida. Los sucesos captan nuestra atención, proporcionan un valor añadido con el que se consigue justificar una historia. Sin embargo, la vida es la vida, con acontecimientos o sin ellos. Por eso opino que el cuento debe evitar ser explícito, aunque lo parezca; es preferible que insinúe, que transmita una contención siempre a punto de estallar, que nos mantenga alerta. Debe reservar zonas en sombra para exigirle al lector que ponga en marcha su fantasía y la incorpore al mecanismo de la narración. Será un acierto reconocernos, sentir que la situación nos impregna, verse retratados. Sólo así superará el cuento la mera anécdota. Un buen cuento se reconoce cuando —como sugería Hemingway— éste pasa a formar parte de nuestra experiencia vital. Por eso concibo mis relatos de manera fotográfica, intentando atrapar la imagen en un segundo; los imagino como estampas que permitan cautivar un instante sobre el que poder detenerme para observar con calma el más pequeño detalle, reflexionar sobre la escena que representa, interiorizarla, pero también aventurarme en el antes y el después, buscar los elementos que se han conjugado para conseguir esa imagen, e intentar establecer todas las posibilidades que con esa imagen concreta se abren. Un buen cuento debe quedar en la mente del lector contagiando todos sus sentimientos. Y el lector debe sentir la necesidad de recrearse en cada uno de los matices, paladearlo hasta que las sensaciones transmitidas hayan sido absorbidas por su memoria. Precisamente en uno de mis más antiguos relatos, después de citar un poema de Raymond Carver, el narrador afirma: «Hay hombres tocados por la magia; escriben cosas de forma que cuando uno las lee piensa que esos sentimientos le pertenecen y esas palabras son las únicas con que podían haberse descrito»; y eso, si no puede considerarse una razón por la que escribir cuentos, sí es, en definitiva, lo que sueño conseguir con todo lo que escribo, lo que sueño alcanzar con todo lo que leo.
—————————————
Autor: Pepe Cervera. Título: Azufre. Editorial: Tres Hermanas. Venta: Todostuslibros y Amazon.
-

Concurso #recomiendaunlibro
/abril 07, 2025/La respuesta tiene premio: ¡2.000 euros! El ganador recibirá 1.000 euros y los dos finalistas 500 euros cada uno. La participación esta abierta desde hoy lunes 7 de abril hasta el miércoles 23 de abril de 2025. El martes 29 de abril publicaremos la lista de los 10 participantes seleccionados que optan a los premios. Y el jueves 1 de mayo conoceremos al ganador y los dos finalistas de este concurso patrocinado por Iberdrola. De entre los vídeos publicados en el plazo indicado, un jurado, formado por Espido Freire, Juan Gómez-Jurado, Fernando Bonete y Paula Izquierdo, elegirá un ganador y un…
-

Una gota de afecto, de José María Guelbenzu
/abril 07, 2025/Una gota de afecto es la historia de un hombre herido desde su expulsión del paraíso de la infancia, un funcionario internacional dedicado a proyectos de ayuda en países subdesarrollados que eligió ejercer una ciega soberanía sobre la realidad. Pero la realidad lo devora, porque no hay otro lugar para la existencia que la vida misma, y al hallarse en la última etapa de su historia personal, se encuentra maniatado por su insensata voluntad y empieza a sentir que su regreso al lugar de la niñez lo sitúa, sin previo aviso, en un sitio desafecto. Construida como una especie de «novela…
-

No me cuentes tu vida, de Carlos Clavería Laguarda
/abril 07, 2025/El mundo literario anda saturado de tanto autor que moja la pluma en el tintero de su propio ombligo. La literatura del yo ocupa todos los anaqueles de las librerías y ahora toca reflexionar sobre el modo en que todo ese narcicismo ha afectado a nuestra cultura. En Zenda reproducimos las primeras páginas de No me cuentes tu vida: Límites y excesos del yo narrativo y editorial (Altamarea), de Carlos Clavería Laguarda. *** PRIMERA PARTE. LA PROSA DEL YO I. Premisa La corriente por la que suspiraba Woolf se convirtió al poco en inundación, y un crítico estadounidense afirmaba en…
-

La persecución al libro
/abril 07, 2025/Libros que nos ponen en comunicación con los muertos, libros con los secretos de las grandes religiones, libros almacenados en bibliotecas ocultas… Este ensayo divulgativo es, como reza el mismo subtítulo, “un viaje por el lado oscuro del conocimiento”. En este making of Óscar Herradón explica qué le llevó a escribir Libros malditos (Luciérnaga). *** Y es que ese poder supranatural que se otorga a algunos libros desde tiempos inmemoriales es un fiel reflejo del alcance y trascendencia que tiene la palabra escrita. El escritor inglés sir Edward Bulwer-Lytton (1803-1873) recogió la frase «la pluma es más poderosa que la…


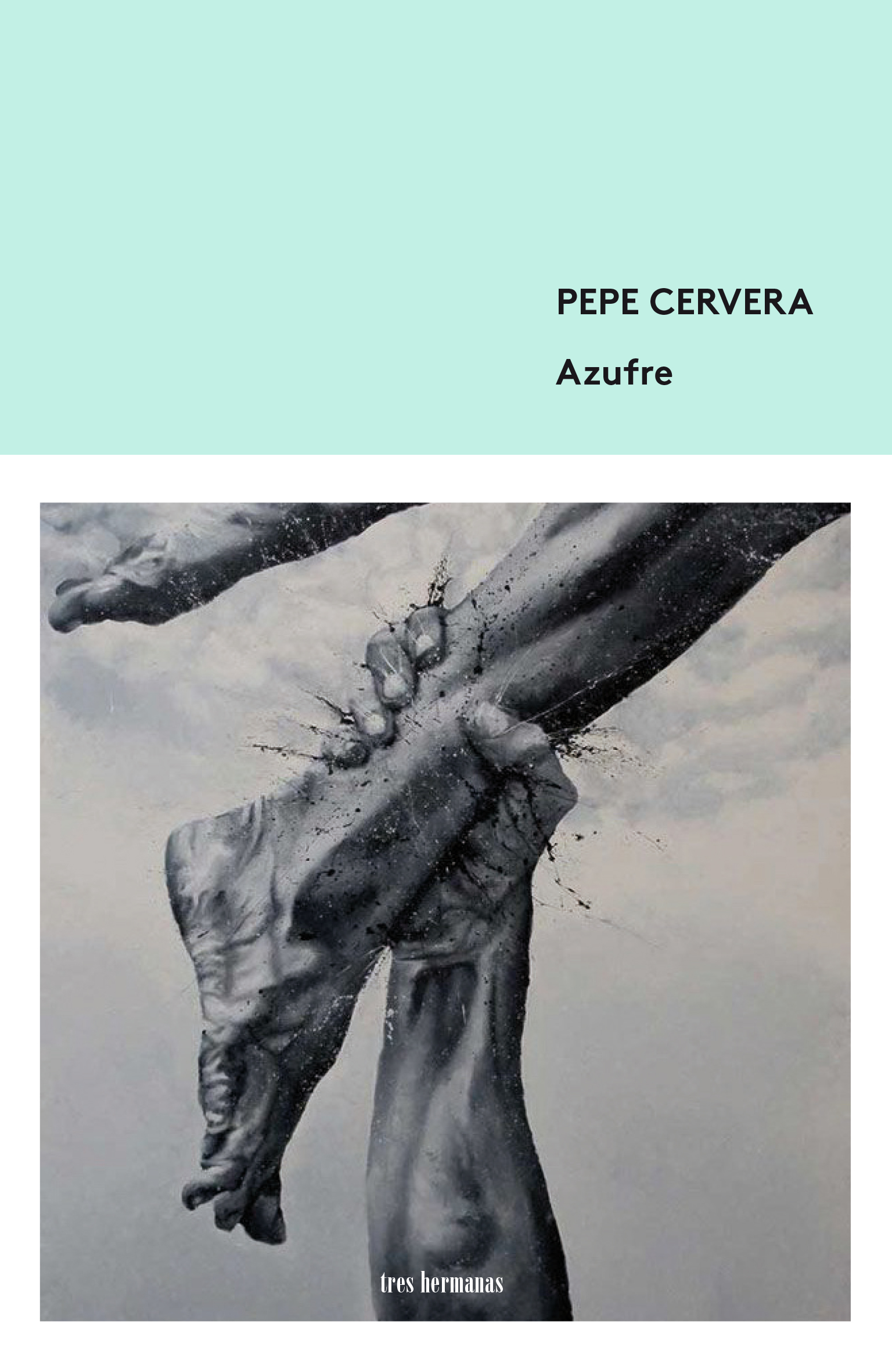



Zenda es un territorio de libros y amigos, al que te puedes sumar transitando por la web y con tus comentarios aquí o en el foro. Para participar en esta sección de comentarios es preciso estar registrado. Normas: