“Empecé a escribir Jill aquel otoño, a los veintiún años, y tardé aproximadamente uno en acabarla. Cuando se publicó en 1946, no despertó ningún comentario público”, escribe Philip Larkin (1922-1985) en esta introducción a su novela, considerada una de las grandes obras de la literatura inglesa del siglo XX, un relato sobre la necesidad de formar parte de un grupo y la verdadera amistad.
Zenda adelanta la introducción de Jill, de Philip Larkin (ed. Impedimenta).
***
I
Hace poco un crítico estadounidense[1] señaló que Jill era el primer ejemplo de un hito característico de la novela británica de postguerra: el del héroe desplazado de clase obrera. Si esto es cierto (y de hecho parece el comentario de un honrado observador de tendencias), puede que el libro tenga suficiente interés histórico para justificar su reedición. Sin embargo, aunque esa observación sea certera, me veo obligado a confesar que fue algo no intencionado. Lo que pretendía en 1940, más que exagerar las diferencias sociales, era minimizarlas. El origen de mi héroe, aunque parte integral de la historia, no constituía el meollo de la historia.
La vida en el college era austera. La rutina del período de preguerra se había roto, en algunos aspectos los cambios fueron permanentes. Todo el mundo pagaba las mismas tarifas (en nuestro caso, doce chelines diarios) y comía lo mismo. Debido a las ordenanzas del Ministerio de Alimentación, la ciudad no tenía mucho que ofrecer en materia de alimentos y bebidas caras, y las fiestas universitarias, como los bailes conmemorativos, se habían suspendido indefinidamente. A causa del racionamiento de la gasolina, nadie iba en coche, y era difícil vestirse con estilo por el racionamiento de ropa. Aún había carbón en los depósitos a la puerta de nuestras habitaciones, pero el racionamiento de combustible pronto lo haría desaparecer. Hacer cola para conseguir un trozo de pastel o un cigarrillo después del desayuno, tras haber pedido los libros en la Bodleiana, se convirtió en una costumbre.
Como cada trimestre llegaban estudiantes nuevos, difícilmente podía existir la figura del novato; las diferencias de antigüedad se difuminaron. Tipos tradicionales como el esteta o el campechano fueron aniquilados de manera implacable. La mayoría de los catedráticos jóvenes estaban en el servicio militar, y los mayores se hallaban muy ocupados o eran demasiado distantes para entablar contacto con nosotros, de modo que a menudo estudiantes de un college compartían tutor con los de otro, con quienes en otros tiempos no habrían coincidido en ninguna reunión social. Quizá lo más difícil de asimilar fuera la casi total ausencia de preocupación por el futuro. No había la necesidad de plantearse los apremiantes dilemas en torno a la enseñanza o la administración pública, la industria o América, el mundo editorial o el periodismo; en consecuencia, apenas había ambición profesional. Los asuntos del país marchaban tan mal, y tan lejana era la posibilidad de una paz victoriosa, que cualquier esfuerzo invertido en labrarse un porvenir tras la guerra se consideraba poco menos que una absurda pérdida de tiempo.
Aquel no era el Oxford de Michael Fane y sus magníficas encuadernaciones ni el de Charles Ryder y sus huevos de chorlito. Sin embargo, poseía una cualidad distintiva. La falta de douceur se equilibraba con la falta de bêtises, ya fueran en forma de ceremonias universitarias o extravagancias de estudiantes (todavía recuerdo la conmoción que me causó, durante una visita a Oxford después de la guerra, ver a un estudiante con una capa azul celeste y melena hasta los hombros, y comprender que todo había empezado de nuevo), y creo que en consecuencia nuestra perspectiva era más veraz. A una edad en que la jactancia hubiera sido normal, los acontecimientos nos bajaban despiadadamente los humos.
II
Yo compartía habitaciones con Noel Hughes, con quien acababa de pasar dos años irreverentes en el Modern Sixth, pero mi compañero de seminario era un desconocido corpulento y de tez pálida, con un fuerte acento de Bristol, cuya ridícula risa chillona siempre estaba presta a celebrar sus propios exabruptos.
Norman no toleraba la disciplina, ni la propia ni la impuesta, y no era infrecuente, al volver de una conferencia que había comenzado a las nueve, encontrárselo todavía en bata, noventa minutos después de la hora del desayuno, pellizcando con desconsuelo una rebanada de pan duro y bebiendo té sin leche. Enterarse de dónde había estado yo (Blunden, tal vez, sobre biografía) no contribuía a animarlo. «Oír a ese maricón es perder el tiempo… Yo valgo más que ese maricón». Tras echar un vistazo a la taza vacía arrojaba los posos al hogar, desalentando aún más el fuego, y volvía a coger la tetera. «Un caballero —sentenciaba con dignidad— jamás bebe las heces del vino».
Desde el principio Norman se dedicó a fustigar mi carácter y mis creencias. Cualquier acción o incluso palabra que implicara respeto por virtudes tales como la puntualidad, la prudencia, la frugalidad o la respetabilidad provocaba un sonoro rugido como el del león de la Metro y la acusación de bourgeoisisme; la cortesía ostentosa producía un efecto de coro celestial en falsete, y la sensibilidad ostentosa, el consejo de «escribir un poema al respecto». Durante unas semanas me sentí incómodo y contraataqué con argumentos previsibles: de acuerdo, pero suponiendo que en realidad fuera hipocresía, la hipocresía era necesaria, qué pasaría si todo el mundo… Después me di por vencido. Norman trataba a todos igual, pero no por eso dejábamos de quererlo. Ciertamente, las burlas más graciosas las reservaba para su persona. Como todos nosotros (excepto tal vez Noel), tenía más claras las aversiones que los gustos, pero, mientras los demás atravesábamos un proceso de adaptación, el rechazo de Norman a su nuevo entorno era total. Al principio esto acentuó su influencia sobre nosotros; con el paso del tiempo, tendió a aislarlo. En realidad, no dio la impresión de hacer lo que le gustaba hasta que estuvo en Polonia con una Brigada de Amigos, después de la guerra.
Pronto inventamos al «becario de Yorkshire», un personaje que encarnaba muchos de nuestros prejuicios, y conversábamos con su monocorde tono rapaz cuando íbamos y veníamos del despacho de nuestro tutor, Gavin Bone. «Estás recibiendo la mejor formación del país, muchacho». «Sí, claro, pero no hay que estirar más el brazo que la manga». «El domingo estuve tornando el té con el decano. Le di a entender que he leído su libro». «No pierdas nunca la oportunidad de causar buena impresión». «¿Sobre qué obra has escrito?» «Sobre El rey Lear. ¿Sabes?, yo he hecho El rey Lear». «¿Sí?» «Sí». Es probable que esta comedia procurara a Norman un mayor desahogo emocional que a mí, pues él había pasado por las manos del difunto R. W. Moore en el instituto de Bristol, pero yo conocía el mundo de los becarios lo bastante bien para disfrutar con el juego. No puedo imaginar qué pensaba de nosotros Gavin Bone. Ya débil de salud (murió en 1942), nos trataba como a los dos tontos de lugar que, esforzándose mucho, podían volverse desagradables. El mayor elogio académico que recibí antes de licenciarme fue: «El señor Larkin es capaz de comprender las cosas si se las explican».
Durante los dos primeros trimestres la mayoría de nuestros amigos eran de otros colleges; Norman tenía un grupo en Queen’s, mientras que yo me reunía con otros chicos de Coventry o compartía veladas de jazz con Frank Dixon, de Magdalen, y Dick Kidner, de Christ Church. Sin embargo, a comienzos del tercer trimestre, Norman, que había estado mirando ociosa mente el tablón de anuncios de la residencia, advirtió que se mencionaba a un recién llegado, un tal Amis.[2]
—Lo conocí en el instituto, en Cambridge… Un tipo sensacional.
—¿Cómo es?
—Le gusta disparar.
No comprendí lo que quería decir hasta unas horas después, cuando, mientras cruzábamos el primer patio polvoriento, un joven rubio bajó por la escalera tres y se detuvo en el último peldaño. Al instante Norman apuntó hacia él la mano derecha a modo de pistola y dejó escapar un breve ladrido ronco a modo de disparo; un disparo no como es en realidad, sino como habría sonado un sábado por la tarde en un cine donde proyectaran una película con la banda sonora desgastada.
La reacción del joven fue inmediata. Apretándose el pecho con un rictus de dolor, estiró un brazo hacia la pared y empezó a caer lentamente hacia delante, deslizando los dedos sobre la piedra labrada. Cuando ya estaba a punto de derrumbarse sobre la pila de la lavandería (en aquella época las lavanderías de Oxford seguían un sistema que, según la descripción de James Agate, consistía en recoger cada dos semanas y entregar cada tres, de modo que por lo general el college estaba sembrado de bultos en tránsito en uno u otro sentido), se enderezó y vino corriendo hacia nosotros.
—He estado practicando uno nuevo —dijo en cuanto acabaron las presentaciones—. Oíd. Así suena un disparo en un barranco.
Prestamos atención.
—Y así suena un disparo en un barranco cuando la bala rebota en una roca.
Volvimos a prestar atención. Norman mostró su admiración soltando una risotada estridente. Yo me quedé callado; por primera vez me sentía en presencia de alguien con un talento mayor que el mío.
***
Nadie que hubiese conocido a Kingsley en aquella época habría negado que lo que más lo distinguía era ese don para la imitación imaginativa. Lo suyo no eran los números de «imitaciones» al estilo de la Hora de las Variedades de la BBC (aunque, de hecho, hacía una imitación muy graciosa del hombre que solía imitar al coche que atravesaba un rebaño de ovejas que estaban imitándolo a él); más bien usaba ese talento como una forma rápida de convencer a los demás de que algo era espantoso, aburrido o absurdo: el camarada local («esssabsoluuutamente obvio»), el tenor irlandés («en el cielo del ponieeente»), el sargento mayor universitario («adelannnte, hijo»), un locutor radiofónico ruso leyendo un boletín inglés para el frente oriental («douzhe morteres de campo»), cuya voz sufría una lenta distorsión hasta tornarse ininteligible, para luego recuperar repentinamente la claridad («confrontaciummmpf jompf vamcss general Von Paulus»). Con el tiempo el repertorio se fue ampliando. «Recuérdame —concluía una carta que escribió una vez acabada la guerra—, cuando nos veamos, que te haga César y Cleopatra».
Las películas eran siempre un material de primera: la de gángsteres (con numerosos tiroteos), sobre todo una versión enteramente protagonizada por figuras de la Facultad de Inglés de la universidad; la película sobre la falta de trabajo (en su mayor parte muda); la de submarinos alemanes («Wir haben sie!»), y una en la que Humphrey Bogart alumbraba un sótano con una linterna. Un día, después de la guerra, Kingsley, Graham Parkes y Nick Russel se dirigían al Lamb and Flag, cuando un motociclista que a todas luces iba al mismo lugar estacionó su vehículo junto al bordillo. Cuando hubo recorrido un trecho de acera en dirección a la arcada, Kingsley (a falta de algo mejor, deduzco) hizo el ruido de la moto que no arranca. El hombre se detuvo en seco y se quedó mirando la moto. A continuación, volvió sobre sus pasos y se arrodilló junto a ella. Minutos después entraba en el pub con expresión alicaída. La obra maestra de Kingsley, de tan ardua ejecución que solo se la oí dos veces, incluía a tres alféreces, un conductor originario de Glasgow y un jeep que, tras pararse en algún lugar de Alemania, se negaba a arrancar de nuevo. Las dos veces la risa me dejó fuera de combate.
A partir de entonces todos mis amigos eran del college, y una fotografía tomada el verano siguiente en el jardín bajo el sol me recuerda hasta qué punto nuestras conversaciones diarias estaban animadas por las pantomimas de Kingsley. En primer plano se ve al propio Kingsley agachado, con la cara contraída en una máscara pavorosa y empuñando una daga invisible: «Soldado japonés», reza la anotación que hice, pero he olvidado por qué. Edward du Cann está arrancando con los dientes el seguro de una granada de mano imaginaria (En la retaguardia del enemigo, uno de los documentales rusos de Kingsley); Norman y David Williams interpretan su número «Primero el presente»,[3] Wally Widdowson adopta con rigidez la curiosa postura de pulgares en el cinturón ( «Oficial ruso»: ¿sería su papel en En la retaguardia del enemigo?) y David West («Oficial rumano») intenta representar el dicho, común en la época, de que todo soldado raso rumano llevaba un pintalabios de oficial rumano en el macuto. Los demás están enfrascados en el eterno juego bélico de la pandilla.
Con esto no quiero decir que Kingsley nos dominara. En realidad, sufría hasta cierto punto el conocido sino del humorista: nadie lo tomaba en serio. La «faceta seria» de Kingsley era política. En los días de la Semana de Ayuda a Rusia, cuando la bandera con la hoz y el martillo ondeaba en Carfax junto a la británica, se convirtió en director del boletín del Club Universitario del Trabajo y en calidad de tal publicó un poema mío. (Un segundo poema, mucho menos ambiguamente ambiguo, fue tachado de morboso y malsano por el comité.) Cuando estaba de un humor pendenciero, Kingsley podía ser (de manera deliberada) muy irritante, sobre todo para los que pensaban que hasta que la guerra acabase había que prescindir de la política partidaria. A veces era objeto de risas entusiásticas y de violentos insultos en una misma noche y por parte de la misma gente. Yo compartía sus convicciones hasta el punto de que un par de veces por semana, después de la hora de cierre del club, iba a tomar café a la sala social que tenían en High Street.
Con respecto al jazz no teníamos discrepancias. Jim Sutton y yo habíamos reunido en casa una pequeña colección de discos y la habíamos llevado a Oxford (él estaba en el Slade; luego se exilió al Ashmolean), de modo que no había por qué prescindir de nuestro sonido favorito. En esa época, hasta que en 1941 se creó el Rhythm Club y empezaron las jam sessions públicas, no había en Oxford muchas posibilidades de asistir a conciertos de jazz, pero siguiendo el consejo de Frank Dixon yo había encontrado unos pocos discos descatalogados en Acott’s y en Russell’s (entonces eran dos tiendas), y por lo general siempre había un gramófono en marcha en alguna de nuestras habitaciones. El entusiasmo de Kingsley fue inmediato. Supongo que dedicábamos a unos cientos de discos esa temprana pasión diseccionadora que normalmente se reserva a las artes más consolidadas. «Fíjate en la súplica abyecta de la segunda frase…». «Lo que esta mujer está cantando en realidad es el sonido de una malicia viscosa». «Russell entra justo sobre el primer compás de Waller. En el tocadiscos de Nick lo oirás mejor». «¿No es fabuloso cómo Bechet…?» «¿No es fabuloso cómo la trompeta…?» «¿No es fabuloso cómo Russell…?» Russell, Charles Ellsworth, «Pee Wee» (n. 1906), clarinetista y saxofonista extraordinario era, mutatis mutandis, nuestro Swinburne o nuestro Byron. Comprábamos cuanto disco pudiéramos encontrar en el que tocara él y, literalmente, soñábamos con poseer piezas similares del sello American Commodore. Se decía que alguien que acababa de ingresar en la marina mercante había dado en Nueva York con la tienda de discos de Commodore, donde el «propietario» le había presentado a uno de los «muchachos que ayudan a hacer estos discos»; en efecto, apoyado en el mostrador estaba nada menos que… Mucho después Kingsley admitió que había enviado a Russell una carta entusiasta. Le dije que daba la coincidencia de que yo había escrito a Eddie Condon. Nos miramos con recelo.
—¿Te contestó?
—No… ¿Y a ti?
—No.
***
Al final de cada trimestre siempre se iba alguien. A veces se trataba de una falsa alarma: Edward du Cann se marchó en diciembre de 1942, agitando alegremente la mano desde el asiento trasero de un taxi, pero regresó el trimestre siguiente; poco después de volver se tragó un alfiler y tuvieron que llevarlo de urgencia al hospital. Sin embargo, con más frecuencia la partida era definitiva. A Norman lo destinaron a artillería e irónicamente se encontró en la clase de regimiento donde después de la cena se disparaban los revólveres a troche y moche. A Kingsley lo enviaron a transmisiones, donde a la hora de haber llegado un comandante lo amonestó por tener las manos en los bolsillos. Seguía habiendo muchos amigos, pero los jóvenes de nuestra edad comenzaban a escasear. Perdí contacto con los recién llegados, entre los cuales, según se comentaba, había «un tipo llamado Wain». Años después John me dijo que en aquella época nuestro trato se limitó a una breve y ácida conversación, durante un almuerzo, sobre «Boogie Woogie Stomp» de Albert Ammon y la poesía de George Crabbe. Si es cierto, se perdió una gran oportunidad.
No conocí a Bruce Montgomery hasta casi mi último curso. Por una parte, era sorprendente: por lo general la amistad era automática entre estudiantes que cursaban el programa completo de humanidades. Por otra no lo era: el ambiente estilo lenguas modernas-sala de teatro-música clásica-hotel Randolph en el que se movía Bruce era incompatible con el mío. Por supuesto, yo lo había visto por ahí, pero no se me había ocurrido pensar que fuera un estudiante de pregrado, no en el sentido en que lo era yo. Con una insignia de vigilante de ataques aéreos y un bastón, se movía muy tieso y distante, dentro de un riguroso triángulo formado por la conserjería del college (en busca de cartas), el bar Randolph y sus habitaciones en Wellington Square. Durante su primer año había compartido tutor con Alan Ross; tras haber observado que lo primero que hacía el profesor era dar cuerda a un pequeño reloj que tenía sobre el escritorio, una mañana aprovecharon su retraso para darle cuerda ellos mismos. El tutor era un hombre enérgico, y tengo entendido que el resultado fue desastroso. Sin embargo, cuando yo cursaba el último año hacía mucho que Alan se había ido a la Marina y Bruce, al igual que yo, era una especie de superviviente. No por ello me sentía menos cohibido ante él. Como «el señor Austen», Bruce tenía un piano de cola, había escrito un libro titulado El romanticismo y la crisis mundial y pintado un cuadro que colgaba de la pared de su sala, y era un magnífico pianista, organista e incluso compositor. Durante las vacaciones de aquella Semana Santa se había pasado diez días escribiendo, con su plumilla y su portaplumas de plata, un relato detectivesco titulado El caso de la mosca dorada. Lo publicó al año siguiente bajo el nombre de Edmund Crispin y así inició una de las diversas carreras en las que triunfó.
Tras esta formidable fachada, no obstante, Bruce guardaba su aspecto más frívolo, y pronto nos encontramos pasando la mayor parte de nuestro tiempo en común doblados de risa en taburetes de bar. Cierto, yo no tenía en gran estima a Wyndham Lewis, el escritor favorito de Bruce por entonces, y mi admiración por El festín de Baltasar siempre fue tibia, pero sentía no poco entusiasmo por John Dickson Carr, Mencken y Pitié pour les femmes. En contrapartida, le hice oír discos de Billie Holiday y lo persuadí de que ampliara su círculo de locales de copas. Una noche el celador de la universidad entró en uno de ellos y a mí me pillaron sus secuaces en una puerta lateral; Bruce, por su parte, se metió en una especie de cocina, se excusó ante alguien que estaba planchando y esperó a que la costa se despejara. «¿Cuándo aprenderás —me reprochó más tarde— a no actuar por iniciativa propia?».
A veces me pregunto si Bruce no constituía para mí un curioso estímulo creativo. Durante los tres años siguientes estuvimos en contacto casi continuamente, y yo escribí sin parar, como no lo había hecho hasta entonces ni volvería a hacerlo. Incluso en el último curso, cuando solo faltaban unas semanas para los exámenes finales, empecé un relato inclasificable titulado Líos en Willow Gables, que Bruce y Diana Gollancz llegarían a leer después de una velada en el Lord Napier. Es posible que el vivificante epicureísmo intelectual de Bruce fuese el catalizador que yo necesitaba.
III
Empecé a escribir Jill aquel otoño, a los veintiún años, y tardé aproximadamente uno en acabarla. Cuando se publicó en 1946, no despertó ningún comentario público. Kingsley, que por entonces había vuelto a Oxford, me escribió para decirme que le había gustado mucho, y añadía que la encuadernación le recordaba la de Adiestramiento en transmisiones: telegrafía y telefonía, o tal vez la de las Orationes de Cicerón. Más tarde me comunicó que había visto un ejemplar en una tienda de Conventry Street, entre Desnudos y sin vergüenza e Ivonne, la de los tacones altos.
Al leerla de nuevo en 1963 he suprimido algunas cosas sin importancia, pero no he añadido ni reescrito nada, exceptuando alguna palabra de vez en cuando y la restitución de unas leves obscenidades que el editor original desaprobó. Espero que todavía tenga derecho a la indulgencia que tradicionalmente se concede a las obras juveniles.
P.L. 1963
—————————————
[1] James Gindin, Postwar British Fiction, Cambridge University Press, 1962.
[2] Kingsley Amis, el novelista y poeta con quien Larkin participó en El Movimiento, tal vez la tendencia poética más notoria de los años cincuenta en Gran Bretaña. Amis y Larkin serían íntimos amigos hasta la muerte de este. (N. del T).
[3] No inventado por Kingsley. Véase no obstante su cuento «The 2003 Claret», en The Complete Imbiber, Putnam, 1958.
—————————————
Autor: Philip Larkin. Traductor: Marcelo Cohen. Título: Jill. Editorial: Impedimenta. Venta: Todostuslibros, Amazon, Fnac y Casa del Libro.


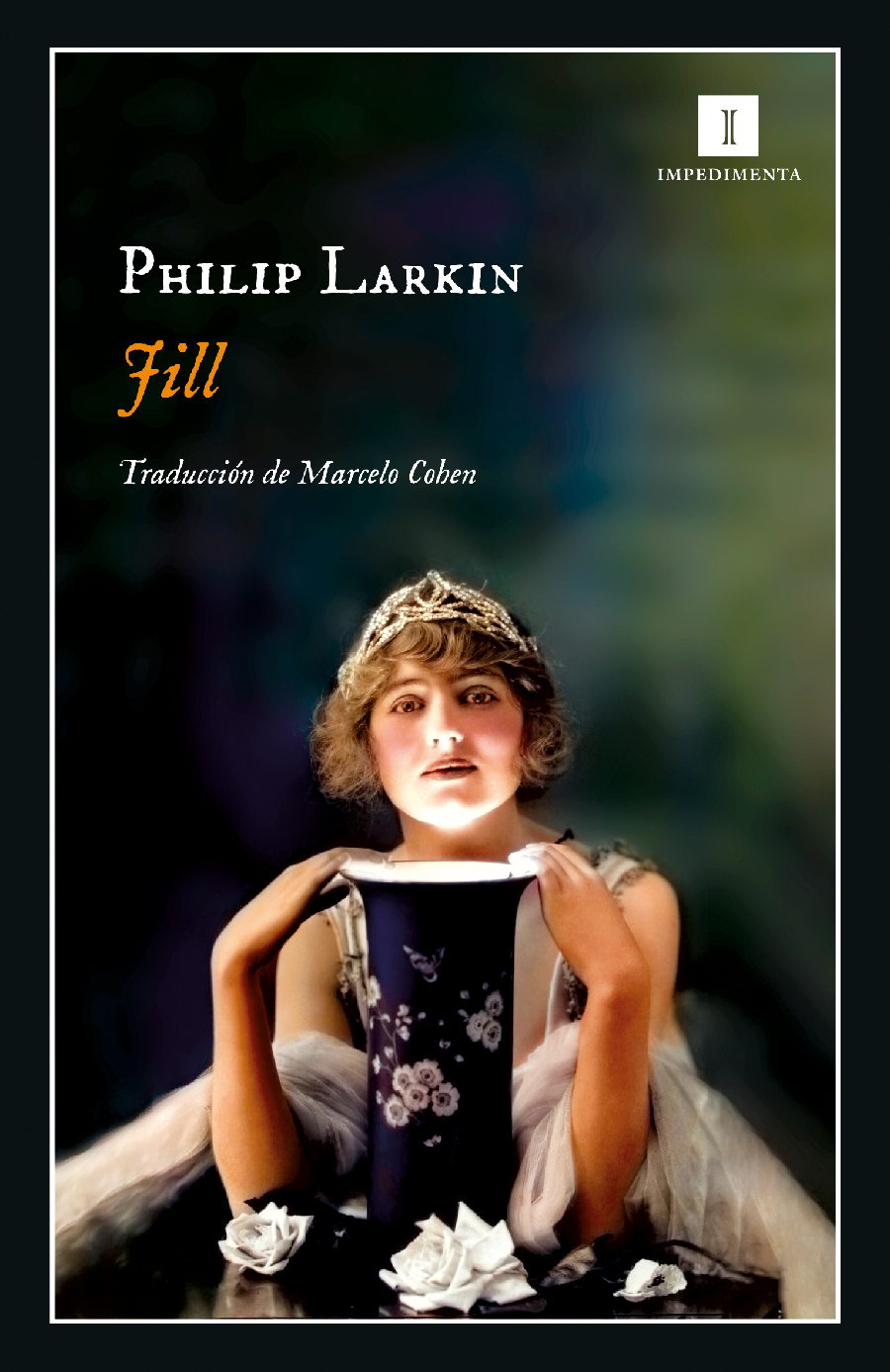



Zenda es un territorio de libros y amigos, al que te puedes sumar transitando por la web y con tus comentarios aquí o en el foro. Para participar en esta sección de comentarios es preciso estar registrado. Normas: