Hace ahora exactamente dos años tuve ocasión de leer una breve novelita de Hubert Mingarelli, Una comida en invierno (Siruela: 2019), a la que me acerqué con mucha curiosidad, confiándome al criterio de una editorial que nunca me decepciona más que a los numerosos elogios que el libro y su autor habían recibido tanto dentro como fuera de Francia. Después de aquel paseo por la nieve junto a un grupo de soldados, de prestar atención a sus silencios y de observar —enfundado en un abrigo apolillado, a este lado de cada fuego que encendían— la delicada inocencia de sus gestos, entendí que los elogios no eran desmerecidos. Me encontré con uno de esos libros que funcionan un poco como el principio de Arquímedes aplicado a las obras literarias, y sentí durante tres o cuatro horas de encandilada lectura ese empuje vertical hacia arriba proporcional a la cantidad de ruido desplazado, de cotidianidad transformada por un libro en algo que te eleva y que te envuelve. Pero en mi comentario no quise abundar en el elogio de lo evidente y me detuve a explicar algunas de esas cosas que por lo general suelen pasarse por alto en una primera lectura. Hablé de un libro en blanco y negro, entreverado de símbolos ingrávidos —círculos y manos— que creaban en el lector “una cercanía inocente”, y comparaba el resultado, un poco dejándome llevar por el asunto y por la claridad de un solo trazo de sus frases, con los cómics de Tardi (aunque ahora añadiría que dos o tres páginas se parecen también al Frank Miller de Sin City, por los súbitos golpes de color, o, sin abandonar el territorio de la imagen, a la maravillosa biografía de esa niña —maravillosa en términos estéticos— que se nos aparece de tarde en tarde en La lista de Schindler, y que nos es relatada por medio de algo tan sencillo como un abrigo de color rojo). Aguardo todavía, en nombre del lector en español, la aparición de otra encantadora miniatura de Mingarelli, L’homme qui avait soif, que me apresuré a leer durante ese mismo abril de hace dos años en cuanto terminé el paseo por la nieve de Una comida en invierno, para prolongar el estado de placer flotante —la sensación como de leer sentado en una cuerda— que me produjo el encuentro con este adorable librito. Mientras nos llega la historia de Hisao Kikuchi, el hombre de la sed monumental, quienes no conozcan aún a Mingarelli tienen la posibilidad de disfrutar de una apasionante lectura suspendida, primero con Una comida en invierno, después con La tierra invisible, que recientemente ha publicado, una vez más, Siruela, y una vez más al cuidado de esa exquisita traductora que es Laura Salas Rodríguez.
Yo, que no soy la clase de lector que aconseja la lectura de un libro en virtud de una trama, solo puedo agradecer a Mingarelli sus asuntos sencillos, sus líneas trazadas sin levantar la mano. Si en Una comida en invierno la trama era, precisamente, una comida que unos soldados iban a preparar en invierno, y en L’homme qui avait soif era la sed casi mitológica de un hombre, en La tierra invisible todo cuanto importa se encuentra contenido en otro sencillo dintorno: ha terminado la guerra —se nos dice qué guerra, pero eso da igual— y un hombre recorre una carretera en el coche de un ahorcado para fotografiar a los derrotados delante de sus casas. Algo que enseguida descubrimos es que se ha producido un deshielo: lo que en Una comida en invierno era agua entendida de otra forma —la nieve que lo cubría todo al paso de los soldados—, aquí ha llegado como una riada y ha dejado tras sí un tranquilo mundo colmado de colores. Vemos las cerezas encarnadas de la noche (p. 10), cuyos huesos el sentimental Collins arroja por la ventana, vemos el agua “flotante” de un lago (p. 12), que en cuestión de dos párrafos pasa de mero azul a “azul intenso”, y luego a un color “intensamente azul y sereno” que “no parecía formar parte ni del cielo ni de la tierra”; vemos, cómo no, la hierba verde y las “praderas florecidas” (p. 16), también la “llamita amarilla” de un edificio sin fachada (p. 18), la “casa encalada con flores en el alféizar” (p. 37), las flores naturales de todas las solapas, los fuegos artificiales “terribles y magníficos” —que estallan varias veces, en el cielo y en la memoria del fotógrafo—, el agua que a mitad de novela ha dejado de ser azul para ser turquesa, y los “nubarrones rosas” (p. 103) que empañan el cielo antes de que chófer y fotógrafo lleguen a la última casa, tras un torrencial —y simbólicamente oportuno— aguacero. Es importante el color de estas páginas en la medida en que era importante el contraste de la nieve con el negro de los árboles en Una comida en invierno, no por lo que tiene de evidente en un mundo que regresa a los rituales de la vida tras una larga guerra —como razón estética algo semejante sería un poco ridículo— sino porque viene a dar respuesta a los dos secretos que guarda esta novela: lo que no cuenta sobre sus fugas pasadas el durmiente de las dunas de Lowestoft, y lo que no cuenta sobre su actividad presente el fotógrafo del coche del ahorcado. Conviene señalar que la única nota sin color que aparece a lo largo de la novela son las piernas pataleantes de los muertos, cubiertos por una lona, con los que sueña recurrentemente el fotógrafo: el gris es un color liminar, que no es blanco ni negro, sino una tonalidad intermedia, y de ese color son los muertos de las lonas. Del mismo modo uno recorre las praderas y los ríos siguiendo la carretera que viene de Dinslaken detrás de estos dos cuerpos no menos grises y no menos flotantes, el fotógrafo y su chófer, que van por los paisajes como atravesados por la luz, como todavía por hacerse, como revestidos penosamente de una vida también intermedia.
O’Leary tendió una mano hacia el amarillo brillante. ‘Yo en su lugar lo fotografiaría’. Hice un vago gesto con la cabeza y dije: ‘Y tú, lo del reglamento, un día sí y otro no.’ Le estaba gastando una broma por el fusil, que había dejado en el coche para ir a hacer pis entre los girasoles. Se dio cuenta, suspiró avergonzado, y luego, con voz ligera que también pretendía bromear: ‘La guerra ha terminado’. Me entró un extraño escalofrío y, turbado, me dio la impresión de que él había dejado a su madre y las dunas de Lowesoft y atravesado el canal de la Mancha para decirme aquello allí, ante el riachuelo que corría mudo a nuestros pies.
Es fácil dejarse llevar por una ramplona tentación y decir que Mingarelli es un escritor que lo fía todo al secreto. No es verdad. Se limita a hacer maravillosamente algo que nos enseña la vida: vamos, venimos, con nuestros silencios a cuestas, rozándonos con otros cuyas vidas también están tachonadas de esas renuentes sombras entre claridades. ¿Cuántos de esos silencios completan un secreto, cuántos secretos constituyen un hombre? Hace algún tiempo, cuando vivía en Edimburgo —lo cuento porque ya lo he contado en otra parte, y porque creo que merece contarse aquí—, vi entrar en la cafetería en la que me encontraba a un hombre bastante apuesto, bastante borracho, de unos setenta años, que, tras recorrer de un vistazo el interior del local desde la puerta, se dedicó a ir de mesa en mesa entre tambaleos preguntando a todas las mujeres que había por allí si querían acostarse con él. Todas rechazaron su ofrecimiento con una media sonrisa, pero aquel hombre se había mostrado tan encantador y a la vez tan ingenuo que ninguna se sintió ofendida por su descaro. En vista de su fracaso, pero también sin perder la sonrisa, se dirigió a un piano que había en una esquina —recuerdo que tras observarlo afectuosamente por un rato, como a un perro favorito—, posó las manos sobre las teclas y procedió a tocar de una manera tan bella que literalmente hizo enmudecer el local. En aquel lugar y en aquel momento amé a ese anciano con toda la dicha y el dolor que es capaz de albergar el corazón de un hombre: la dicha por la bondad profunda del ser humano, a veces tan difícil de revelar, y el dolor por todo ese sufrimiento que se esconde casi siempre tras ella. Me encontraba todavía —también— como sentado en el borde de una cuerda cuando reparé en que una de las mujeres dejaba a un lado su libro, cerraba los ojos con una sonrisa medio adormilada y suspiraba profundamente, envarándose en la silla, como traspasada y empalada por la música. Comprendí de este modo dos cosas: que aquel hombre se había desnudado ante todos nosotros —nos había enseñado su infancia, sus trayectos de niño con raya mal peinada hasta la academia, su adolescencia entre pentagramas, posiblemente sus años en alguna orquesta o como profesor a domicilio— y que delante de nosotros estaba poseyendo, poseyendo literalmente, a todas las mujeres que le habían rechazado un momento antes, pues ahora no tenían más remedio que escucharle transidas y con la boca abierta, temblando ante el talento, ante la gracia insospechada de un pobre borracho de bar, que las tocaba y acariciaba de ese modo. Nunca he olvidado aquel regalo de las circunstancias, y nunca he dejado de ver a ese hombre en cada semejante que me cruzo, en los hombres y mujeres de mirada taciturna, de expresión alontanada, de labios apretados o que algo murmuran febrilmente, criaturas todas ellas repletas de misterio, a las que solo les falta tener a mano lo que desencadena su magia secreta para levantarnos del suelo, para elevarnos con la revelación de su silencio entre claridades.
Mingarelli —que desgraciadamente falleció el año pasado, a los sesenta y cuatro años, con medio mundo todavía por contar— tiene el talento de poner la medida exacta de claridad junto a la medida exacta de silencio. Y las revelaciones, afortunadamente sencillas, afortunadamente humanas, van pasando de puntillas, como sin necesitar ser oídas. Su arte no depende de eso. Aquí, dos hombres se nos aparecen por completo iluminados en el disparo de una escopeta que falla y en los sucesivos disparos que, en lugar de dejar un reguero de cuerpos sin aliento en el valle, inmortaliza a los taciturnos moradores de un mundo en ruinas, que delicadamente, como a espaldas de todo, se va llenando de flores. Y lo cierto es que cada cosa que ocurre deja en el lector esa sensación suspendida y fragante —como un perfume en realidad—, ese extraño bienestar de ser humanos que nos remite a un precioso verso de Bukowski: La gente parece flores al fin. Y así es, y así es, como la propia vida: un silencio, una claridad. Y la gente parece flores al fin.
—————————————
Título: La tierra invisible. Autor: Hubert Mingarelli. Traductora: Laura Salas Rodríguez. Editorial: Siruela (Nuevos Tiempos). Venta: Todos tus libros, Amazon, Fnac y Casa del Libro.



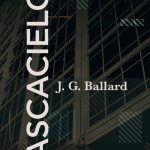


Zenda es un territorio de libros y amigos, al que te puedes sumar transitando por la web y con tus comentarios aquí o en el foro. Para participar en esta sección de comentarios es preciso estar registrado. Normas: