Los que le llamábamos don Manuel, recién rescatado libro de Josefina Carabias (1908-1980), ofrece muchas y muy interesantes revelaciones sobre la personalidad de Azaña. Entre ellas, su tormentosa relación con la prensa. «Yo sólo hablo para la Gaceta» (lo que hoy conocemos como BOE), repetía una y otra vez el presidente de la República para justificar su aversión a los periodistas.
El político republicano estaba obsesionado con «evitar aquellas malas interpretaciones de sus palabras que le irritaban tanto». Estimaba que «como intermediarios, entre un hombre de Gobierno y su pueblo, ya están los diputados y que es a ellos más que a la prensa a quienes un político debe dar toda clase de explicaciones». De ahí su convencimiento de que «la mejor manera de que no se malinterpretaran sus palabras era no pronunciarlas».
En su libro de 1980, reeditado ahora por Seix Barral, Josefina Carabias sostiene que la antipatía era mutua y explica por qué. «Azaña no hacía concesiones a la prensa ni “pasaba jabón” a los periodistas —recuerda—. Por ese motivo a muchos les caía antipático. Es posible que si yo le hubiera conocido siendo ya periodista, y no antes como le conocí, tampoco hubiéramos llegado a ser amigos. Me habría parecido tan antipático e intratable como a muchos de mis compañeros».
El problema que le planteaba a Carabias su doble condición de periodista y amiga de tan relevante personalidad queda bien reflejado en uno de los episodios narrados en el libro. Era el verano de 1931. Los políticos republicanos disfrutaban de sus primeras vacaciones tras el cambio de régimen. La mayoría pasaba entonces su tiempo de descanso en El Escorial. Y allí envían a la periodista para descubrir la cara más humana y personal de los políticos, alejados del trajín de los ministerios y las agotadoras disputas de la Carrera de San Jerónimo.
La periodista se da de bruces en un restaurante con don Manuel, que comía tranquilamente con su esposa. El siguiente diálogo es una buen muestra de que, como dice Elvira Lindo en el prólogo, Carabias «siempre dominó el arte de reproducir diálogos con viveza y precisión». En cuanto la vio, Azaña se olvidó de la amistad, mostró su peor cara y le espetó:
«—Le advierto que yo no me dejo hacer interviús ni fotografías por sorpresa.
—No tiene usted derecho a ponerme esa cara, don Manuel.
—Lo siento, pero no tengo otra.
—Sí, señor. Tiene usted otra, que es la que me había puesto siempre, hasta hoy. Pensaba que usted me conocía mejor y estaría seguro de que no soy capaz de hacerle una “trastada periodística”. No he escrito una palabra sobre usted desde que estoy en los periódicos. Ni siquiera para darle coba, porque para eso ya hay demasiados voluntarios. Creo que no tiene derecho a desconfiar de mí. ¿He escrito alguna vez algo de lo que le he oído?
—Bueno, bueno… no me pique. Ande siéntese a tomar café con nosotros.»
La tensión se relajó y Azaña le contó a Carabias muchas y muy sustanciosas anécdotas de su vida privada, en especial los detalles de una mañana que había compartido con unos frailes, noticia relevante tratándose de un político anticlerical. La periodista tenía un reportaje sensacional sobre el entonces presidente del Consejo de Ministros. Pero decidió no publicarlo, de acuerdo con su director, que se lamentaba amargamente:
«¿Por qué será tan hueso este hombre, incluso para los que sabe que le tenemos estimación verdadera? No deja ni siquiera que se salga al paso, divulgando hechos ciertos y simpáticos, de las atrocidades que empiezan a decirse de él por ahí. Yo comprendo que muchas de las cosas que se oyen cuando habla en confianza no se pueden contar. Pero, ¡caramba!, cosas como esto de los frailes [la confraternización con los agustinos]… que caería simpático y tranquilizador entre el público sencillo… no veo la razón de que se haga el misterioso. Ni tú puedes escribirlo ni yo publicarlo. Nos “chantajea” con la amistad. Abusa de nosotros.»
Carabias concluye la anécdota con una reflexión para justificarse a sí misma de haber restado a sus lectores una información tan relevante: «Cierto que con el achaque de la amistad y la confianza nos “tapaba la boca” o, mejor dicho, nos reventaba los reportajes. Pero no menos cierto es que sin la amistad y la confianza que le inspirábamos, tampoco nos habría dirigido la palabra ni hubiéramos tenido ocasión de oírle decir las muchas cosas interesantes e ingeniosas que le oímos. Algunas de ellas ni siquiera ahora se pueden contar».
Su forma de entender el periodismo y la libertad de expresión tiene absoluta vigencia incluso hoy, más de cuarenta años después de escribir el libro y más de ochenta de los hechos que relata. «En España el humor no es siempre bien interpretado —sentencia—. Sólo se les tolera a los “humoristas de oficio”. Y, aun así, los hay que por un chiste reciben un diluvio de cartas insultantes».
El enfrentamiento entre la prensa y Azaña es atribuible a su forma de ser retraída y a su carácter hosco, pero también a sus draconianas medidas contra la libertad de expresión. Resulta comprensible que los periodistas no tuvieran mucho aprecio a un presidente que, apoyándose en la Ley de Defensa de la República, suspendió a «la friolera» —el adjetivo es de Carabias— de ciento tres periodistas y ordenó cierres temporales, que se prolongaron meses, de cabeceras tan influyentes como ABC y El Debate.
Josefina Carabias, pionera en casi todo —primera periodista española profesional y primera mujer en llevar una corresponsalía extranjera— habla también del ambiente periodístico de aquellos años. «Los jóvenes —recuerda— nos dividíamos en vanguardistas, o sea, partidarios de aquel estilo en el que todo se volvían metáforas, o neorrealistas, que éramos los partidarios de que la gente —salvo las excepciones geniales— escribiera como hablaba. Que se dijeran las cosas como eran sin meterles demasiados adornos literarios». Es decir, la forma de escribir de la propia Carabias, que Elvira Lindo define como un «estilo sencillo y transparente con una tendencia innata a la ironía». Escribía así, porque, como proclamaba la periodista en forma de máxima, «escribir es fácil, la dificultad estriba en hacerse leer».
Los que le llamábamos don Manuel es un libro rico en detalles de la vida de Azaña más allá de su relación con la prensa. Desde pormenores como la forma en que daba la mano —«sin apretar ni sacudir»— hasta su último suspiro, junto a su mujer y una misteriosa monja española que había colocado en la habituación un ramo de flores y un crucifijo. El libro de Carabias es un testimonio esencial para profundizar en la vida del presidente de la República, pero también en aquellos años tan convulsos que van de la proclamación de la República a la funesto momento de la muerte del político en 1940.
******
Post Scriptum. Mi memoria personal de Josefina Carabias siempre va unida a la de su hija Carmen Rico Godoy (1939-2001), compañera en Diario 16 y autora de magistrales columnas, en las que recogía los secretos que le confiaba el ficus de La Moncloa sobre las intimidades de los primeros presidentes de la transición.
—————————————
Autor: Josefina Carabias. Título: Los que le llamábamos don Manuel. Editorial: Seix Barral. Venta: Todostuslibros y Amazon


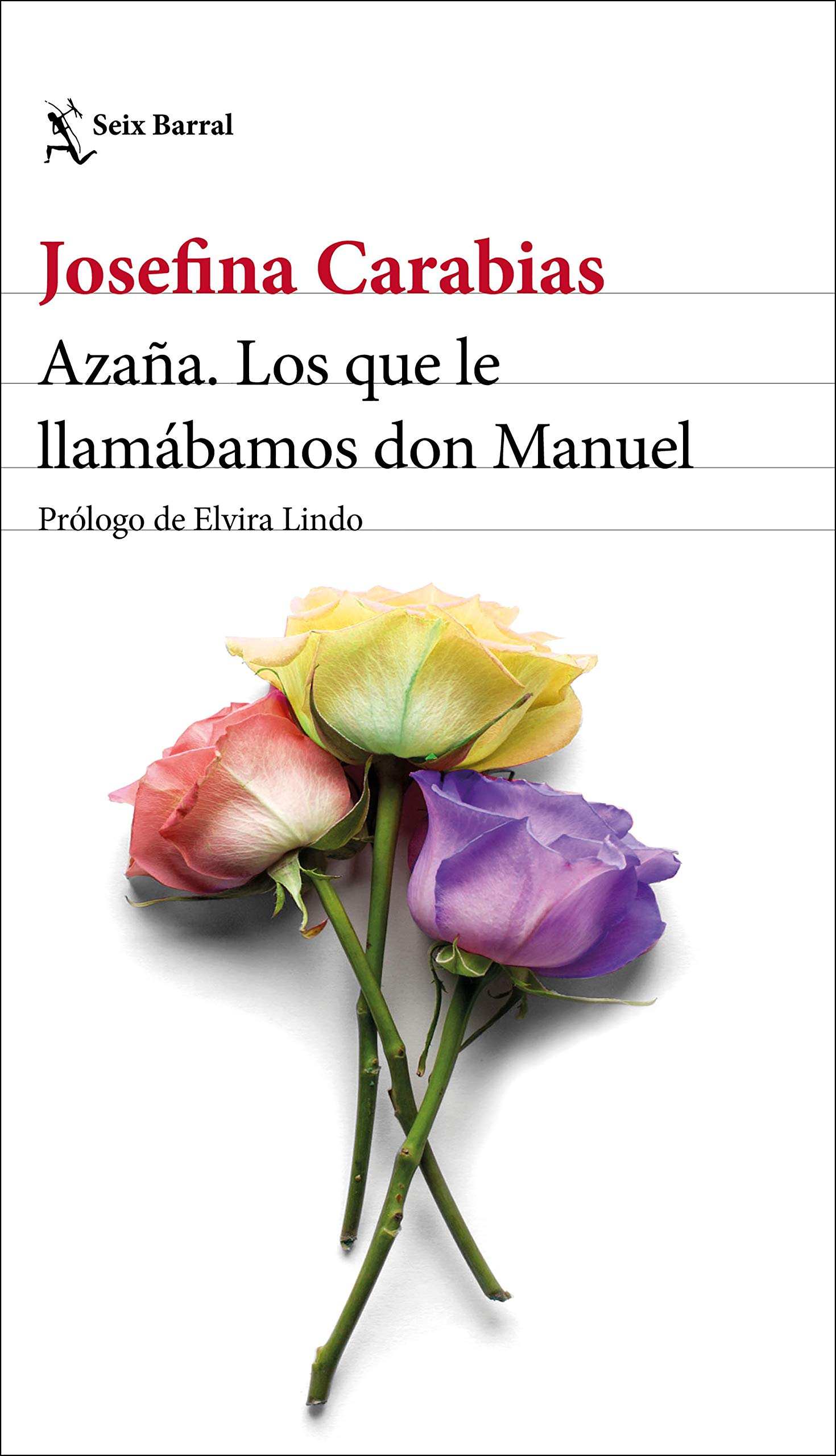


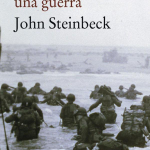
Zenda es un territorio de libros y amigos, al que te puedes sumar transitando por la web y con tus comentarios aquí o en el foro. Para participar en esta sección de comentarios es preciso estar registrado. Normas: