Hace unos años decidí aprender griego moderno y para ello me desplazaba a Barcelona varias tardes a la semana desde el pueblo en el que entonces vivía. Tuve la suerte de contar como profesora con Kleri Skandami. Kleri es poseedora de un profundo conocimiento de la historia, el arte, la cultura y la lengua de su país y, clase a clase, gota a gota, lo iba destilando en nosotros, sus alumnos, que lo absorbíamos cada cual a su manera. Recuerdo una tarde de invierno en la que Kleri comenzó así su clase: «Hay otra Grecia. Una Grecia que no sale en las guías turísticas, que no aparece en las postales. Una Grecia que no está bañada ni ilumina–da por el sol, sino envuelta en la niebla. Una Grecia fronteriza, balcánica…, es la Grecia de Theo Angelópoulos…».
En aquella época, de Angelópoulos yo sólo conocía la película La mirada de Ulises y confieso que no pude terminar de verla porque me aburrió soberanamente. Sus personajes, siempre tristes y apesadumbrados, vagando en la oscuridad por ciudades cubiertas de nieve, subiendo o bajando de lúgubres trenes y atravesando fronteras sin cesar, me resultaron impenetrables. La experiencia con el cine de Angelópoulos mejoró con La eternidad y un día. Acudimos a verla casi toda la clase, Kleri incluida, y fue la primera película que vi en versión original griega y cuyos escuetos diálogos entendí, algo que me produjo una gran satisfacción. La película también era importante porque en ella aparecía—ya estábamos avisados—un tatarabuelo de Kleri, Dionisio Solomós, considerado el mejor poeta grie–go del siglo XIX y autor del poema A la libertad, convertido en la letra del himno nacional griego. De esa pelícu–la conservo potentes imágenes: la elegante figura de Bruno Ganz enfundado en un abrigo negro, recorriendo la bahía de Tesalónica en compañía de su perro durante el último día de su vida; el poeta Solomós, «comprando» palabras a los campesinos de Zante, porque había olvidado la lengua griega de su infancia debido a su prolongada estancia en Italia… y las tremendas imágenes de la frontera envuelta en una espesa niebla, en medio de la cual se entreveían figuras inmóviles encaramadas en alambradas, vigiladas de cerca por policías apostados en fantasmagóricas torres de vigilancia. De la película y de aquella época también guardo otro tipo de recuerdos más íntimos, relacionados con la maravillosa banda sonora de Eleni Karaindrou que acompañó muchas tardes y noches de una, entonces, incipiente relación amorosa.
No volví a pensar en aquellas palabras escuchadas en una ya lejana tarde invernal. Permanecieron almacenadas durante años en las profundidades de mi memoria hasta que comencé a plantearme escribir un nuevo libro. Entonces, sin proponérmelo, volvieron a aflorar a mi mente y, esta vez, les presté más atención. Cuando le recordé aquellas ideas, Kleri me puso en contacto con otro de sus antiguos alumnos, Pere Alberó, profesor de la escuela de cine de Barcelona. Pere había sido ayudante de dirección de Theo Angelópoulos y accedió amablemente a charlar conmigo sobre la figura del cineasta griego.
«Mi primer contacto con Angelópoulos—me explicó Pere—fue mientras estudiaba en la escuela de cinematografía; recuerdo que cuando vi Paisaje en la niebla me aburrió mucho y pasé casi todo el tiempo realizando mental–mente cortes aquí y allá para aligerar el metraje. Pero un día, al cabo de unos años—prosiguió—volví a verla en la filmoteca de Barcelona. Fue una experiencia que me transformó. Cuando salí del cine decidí que tenía que trabajar a toda costa con Theo Angelópoulos». Y así fue. Pere Alberó colaboró con el director griego en el rodaje de varias de sus películas. También realizó documentales en los que el cineasta exponía su visión del país heleno. En uno de ellos descubrí el origen de las palabras de mi profesora: «En Grecia—explicaba el director griego—he trabajado sobre todo en lugares simbólicos, lugares de la memoria, evoca–dores de una belleza que no es apreciada por los turistas, que no aparece en las postales […] Una belleza diferente, menos sonriente, más oscura, más críptica y subterránea; la mayoría de las veces resulta triste o melancólica, pero ésa es mi Grecia». Había otra idea en el documental que captó inmediatamente mi atención: «El norte me inspira más que el sur. Adoro la llanura [macedónica], el paisaje extenso…, porque el sur…, el sur es el mar. En el norte también está el mar, pero es más oscuro, más enigmático, mientras que el del sur es un mar amistoso, suave». Angelópoulos, que había nacido en Atenas, también dejaba claro que para él el norte de Grecia, a diferencia del sur, es territorio balcánico: «Yo soy del sur […] y el sur no son los Balcanes. Bue–no, geográficamente sí, pero no como mentalidad. Mientras que el norte es balcánico… allí están muy próximos a otros pueblos, serbios, búlgaros… son personas más severas…».
En 1872, pocos años después de que Twain escribiera esas palabras, Friedrich Nietzsche cuestionó la imagen idealizada que Europa proyectaba sobre Grecia al ofrecer, en El nacimiento de la tragedia, una visión más arcaica, cruel y despiadada del mundo griego. El filósofo sacó a la luz el elemento que había sido obviado hasta entonces en los estudios de la Antigüedad clásica: lo dionisíaco. «Los griegos trataban de interpretar con sus experiencias dionisíacas los secretos más ocultos del alma humana», leemos en La voluntad de poder, «no se conoce a los griegos has–ta que se descubre este misterioso camino subterráneo». Lo que Nietzsche destapó fue refrendado por clasicistas como Jane Ellen Harrison, Karl Kerényi y Walter Burkert, quienes, en sus estudios sobre la antigua religión y mitología griegas, demostraron que—tanto como el equilibrio apolíneo—el salvajismo, la locura y el éxtasis dionisíaco formaban parte integrante de la cultura clásica.
Cuando este libro no era más que una nebulosa en mi mente, me sumergí en el cine de Angelópoulos con nuevos ojos. Para entonces ya contaba con más claves para entenderlo. Sus personajes, como los de la tragedia clásica, son seres afectados por los avatares de la historia y su sufrimiento debe despertar la empatía y la piedad del espectador. En los años noventa la geografía de su cine se desplazó al norte de Grecia—la Rumelia de los turcos—y se llenó de fronteras y personas desarraigadas que deben atravesarlas o se quedan varadas en ellas. Sus pasos fronterizos son ríos cau–dalosos difíciles de cruzar, alambradas en sendas de monta–ña, puentes endebles en los que si pones un pie recibes un disparo de un guardián invisible; son lugares cuya peligrosidad se intuye más que se ve. «El cineasta griego—cuenta Pere Alberó en su documental Imágenes para un ensayo sobre Angelópoulos—había hecho en su cine la radiografía de las regiones del norte de Grecia (Macedonia y Tracia) que formaron parte del Imperio otomano y sufrieron las con–secuencias de las guerras de los Balcanes (1912–1913). Una Grecia del desarraigo, sumida en un invierno perenne y en la que no hay rastro de la luz intensa que había impregna–do la cultura clásica». El norte de Angelópoulos era su paisaje interior. Siempre filmaba en invierno y detenía los rodajes en los días de sol, para lograr esa atmósfera de aflicción que rodeó la diáspora griega.
como «provocativamente homérica», haciéndome transformar mi plan original.
—————————————
Autor: María Belmonte. Título: En tierra de Dioniso, Vagabundeos por el norte de Grecia. Editorial: Acantilado. Venta: Amazon


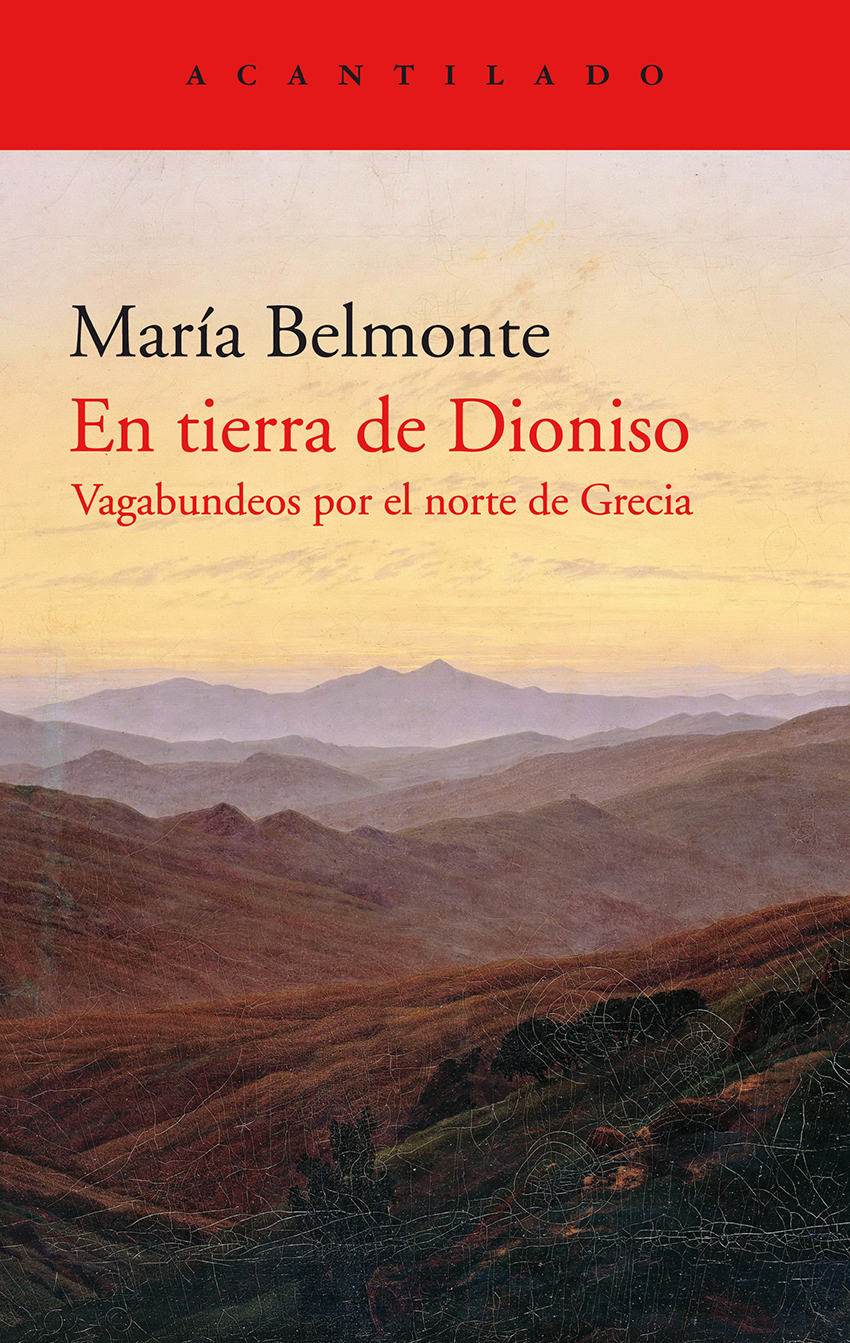



Zenda es un territorio de libros y amigos, al que te puedes sumar transitando por la web y con tus comentarios aquí o en el foro. Para participar en esta sección de comentarios es preciso estar registrado. Normas: