Esta primera novela del maestro de la literatura norteaméricana, Kent Haruf, nos traslada a la América rural, un paisaje hecho de mazorcas de maíz, hierba y vacas, cielos estrellados en verano y abundante nieve en invierno, donde existe un código de conducta indiscutible, ligado a la tierra y la familia. Haruf habla de sus personajes sin juzgarlos, desde la profunda confianza en la dignidad y la tenacidad del espíritu humano que ha hecho que su voz literaria sea inconfundible. Zenda publica las primeras páginas de esta novela.
***
1
Edith Goodnough ya no está en el campo. Ahora está en la ciudad, en el hospital, postrada en esa cama blanca con una aguja clavada en el dorso de la mano y un hombre apostado en el pasillo frente a su puerta. Cumplirá ochenta años esta semana: una mujer hermosa y pulcra de pelo blanco que jamás ha pasado de 52 kilos y que pesa mucho menos desde Nochevieja. Con todo, el sheriff y los abogados confían en que se recupere lo bastante para sentarla en una silla de ruedas y luego llevarla en coche cruzando la ciudad hasta el juzgado para iniciar el juicio. Cuando eso ocurra, si ocurre, no sé si se atreverán a esposarla. Bud Sealy, el sheriff, ha resultado ser un hijo de puta, de acuerdo, pero aun así no me lo imagino poniéndole las esposas a una mujer como Edith Goodnough.
Esa tarde el peso de la conversación lo llevaba Bud. Estaba contándoles algo. Creo que la mayoría ya habría oído esa historia en particular al menos un par de veces, aunque dudo de que a ninguno de ellos se le pasara por la cabeza intentar impedir que volviera a contarla, puesto que lo único que todos tenían de sobra era precisamente eso: tiempo. Me refiero a que dos o tres ya se habían retirado de unos oficios que nunca habían llegado a ejercer.
En cualquier caso, la historia que estaba contando Bud esa tarde trataba de un tipo que andaba paseándose en público por la Feria Nacional de Ganado del Oeste con un trozo de cinta rosa colgando, como si fuera uno de los ejemplares que se exhibían en los pabellones del recinto. Como si él mismo se estuviera mostrando ante el personal. Es decir, hasta que la policía lo trincó y lo encerró por exhibicionismo y alteración del orden público. Lo ficharon. Semanas después, cuando lo condujeron ante el juez –un viejo con gafas de montura metálica y ni un solo pelo en la cabeza–, este le dijo: «Hijo, voy a hacerte solo una pregunta y quiero que me respondas. Hijo, ¿estás loco?». Y el tipo de la cinta rosa contestó: «Creo que no, señoría». Entonces el juez le preguntó: «Así pues, ¿estás medio loco?». Y el tipo respondió…
Pero en esta ocasión a Bud no le dio tiempo a contar lo que había respondido el tipo, porque justo en ese momento entró en el Café Holt un hombre que ni él ni ninguno de los presentes conocía. Preguntó quién de ellos era el sheriff. Uno de los chicos señaló a Bud. Resultó que el nuevo era un periodista de Denver. Acababa de llegar en coche al pueblo. En la comisaría le habían dicho que seguramente encontraría al sheriff en el Café Holt, como así había sido. De modo que yo fecho por entonces, un viernes de abril pasadas las dos y media de la tarde, el momento en que Bud Sealy comenzó en serio a convertirse en un hijo de puta. Porque a los pocos minutos Bud y el tipo de Denver salieron y se montaron en el coche patrulla; enfilaron la calle Main y supongo que no conducirían mucho ni llegarían muy lejos antes de que Bud le hablara del saco de veinte kilos de pienso para pollos abierto de un tajo y dispuesto en un lugar de fácil acceso para las seis o siete gallinas del gallinero, cerca de la entrada, a resguardo de la lluvia y la nieve.
Sin embargo, eso no bastó. No se contentó. El hombre de Denver quería más que pienso para pollos. De modo que Bud giró por una calle residencial y condujo un par de manzanas bajo los olmos que retoñaban en las aceras y luego siguió por la calle Birch o Cedar donde le habló también de la perra, le contó que la vieja perra de ojos lechosos, aunque nunca la habían atado, esa noche de diciembre en particular de hacía tres meses y medio había estado atada y también con fácil acceso a comida y agua para varios días.
Pero seguía sin ser suficiente. El pienso para pollos y la perra vieja simplemente habrían abierto el apetito del hombre de Denver. Además, supongo que para entonces el periodista habría comenzado a presionar a Bud, a intentar sonsacarle más. Puede que a esas alturas Bud también empezara a vislumbrar que podía sacar algo de todo aquello. Quizá Bud imaginó que ver su nombre en la primera plana de un periódico de Denver podría asegurar de algún modo su inversión de veinte años de cara a las elecciones del condado, como si firmara una póliza vitalicia con nosotros que nos animaría a marcar una X junto a su nombre el primer martes de noviembre. Porque con su nombre destacado en la prensa de la gran ciudad, nada menos que en portada, nos enorgulleceríamos de él, nos sentiríamos orgullosos de que uno de los nuestros hubiera logrado semejante hazaña y luego ya no tendría que contar más anécdotas en el Café Holt para recolectar votos. Le bastaría con inscribir su nombre en la documentación electoral correcta en el momento señalado y comprobar que lo hubieran escrito bien, y luego, qué coño, seguir pagando las facturas médicas de su mujer y enviando las cuotas de matriculación a la universidad estatal de Boulder, donde por lo visto su hijo nunca iba a llegar a nada, ni siquiera a graduarse.
Pero no puedo asegurar que Bud pensara así. Lo que he sugerido se basa únicamente en lo que sé de él después de cincuenta años de verle y charlar con él más o menos una vez por semana. No, lo único que sé seguro es que esa misma tarde, poco después, el coche patrulla de Bud estaba en el campo y que él y el hombre de Denver seguían dentro, seguían hablando, seguían relamiéndose como un par de perros que debatieran acerca de las delicias de una perra en celo. Solo que no hablaban de copular, ni del amor ni del tiempo, ni siquiera del precio de los cerdos de engorde en el mercado ganadero de Brush. Era más que eso. Creo que mucho más, porque fue allí, fue entonces, con los rastrojos de maíz a un lado y el trigo verde al otro, cuando Bud Sealy se vació. Le entregó a Edith Goodnough.
Le contó que en diciembre Edith se había sentado allí en silencio, meciéndose y esperando, mientras al otro lado de la habitación, Lyman, su hermano, dormía en su catre, roncando contra la pared. Pero no habría habido necesidad de contar eso. Habría bastado sin nada de eso. Suerte que el hijo de puta no sabía nada de los preparativos para viajar de Lyman ni del pastel de calabaza, porque de haberlo sabido también lo hubiera contado. Como hay Dios.
Yo mismo, cuando vino a verme a la tarde siguiente, le conté una cosa.
***
Fue hace ocho días. El sábado. Primero oigo los neumáticos en la gravilla, luego la puerta del coche. Es por la tarde, demasiado temprano para que sean Mavis y Rena Pickett de vuelta del pueblo, de modo que levanto la vista de la manga estrecha donde estoy medicando a las vacas y, en ese momento, cuando veo la matrícula de Denver, sigo pensando que tiene que ser uno de esos agentes estatales agrícolas que ha venido a hablar de fertilizantes. Lo creo incluso cuando veo que viste corbata y pantalones amarillos, porque hoy en día algunos de los agentes jóvenes han empezado a vestirse así, como si pensasen que en cualquier momento podrían proponerles jugar una partida de ping-pong. En fin, ahí viene, caminando hacia mí desde su coche. Llega al corral, encuentra la cancela, toquetea el pasador, pero parece que no sabe abrirlo porque comienza a trepar. Las bisagras se resienten. De todos modos, se encarama y una vez arriba, con la cancela sacudiéndose bajo su peso, pasa ambas piernas al otro lado y luego se deja caer dentro del corral junto a mí.
–Busco a Sanders Roscoe –dice.
Me giro hacia la vaca. La pincho y muge, luego le suelto la cabeza del cepo y se aleja corriendo, cabriolando cabizbaja y levantando bostas frescas a patadas. Un trozo del tamaño de medio dólar salpica la pechera del visitante junto a la corbata.
–Yo mismo –digo.
Parece prácticamente un crío, pero todavía no le he visto bien la cara. En ese instante tiene la cabeza agachada, examinándose la pechera. Entonces, mientras le observo, saca un lápiz portaminas del bolsillo de la camisa y comienza a rascarse la salpicadura de estiércol con la punta. Cuando más o menos se la ha quitado, de modo que ya solo parece que se ha derramado un poco de salsa, vuelve a engancharse el portaminas en el bolsillo y me tiende la mano. Su mano es como ese papel higiénico que dicen en la tele que no rasca. Suave.
–Señor Roscoe –dice–, soy Dick Harrington. Del Post.
–¿Ah, sí? Espero que no venga a venderme nada.
–No. Soy del Denver Post. Es un periódico. Puede que le suene.
–Claro. Lo conozco. Pero lo guardamos en el porche trasero para limpiarnos las botas y no meter mierda de vaca en la cocina. –Luego echo atrás la cabeza y me río–. Se ahorra en felpudos –le digo.
Pero no le parece gracioso; me mira como preguntándose cómo alguien tan burro como yo puede estar vivo. Los tipos como él creen que conducen doscientos kilómetros al este de Denver y que cuando llegan aquí no nos enteramos de nada. Creen que tienen que educarnos porque somos unos pobres paletos de campo. Se piensan que no sabemos lo que es el Denver Post. Pues claro que lo sabemos. Simplemente nos importa una mierda.
Pero otra vez está moviendo las manos. Por lo visto las tiene siempre ocupadas, como si no pudiera dejarlas quietas. Busca en el bolsillo trasero de los pantalones y saca la cartera, la abre y extrae una tarjetita blanca. La examino. En la parte de arriba aparece el logo del periódico y debajo el nombre del tipo –solo que en la tarjeta pone Richard–, con un número de teléfono más abajo para llamarlo a su oficina por si alguien quiere llamarlo a su oficina. Se la devuelvo.
–Puede quedársela –dice.
–No. Acabaría perdiéndola por ahí. –Bueno –dice–. Bueno…
Entonces parece que no sabe cómo seguir. Mira al otro lado del corral, donde tres o cuatro vacas a las que ya he pinchado se empujan unas a otras de culo contra la valla, mirándolo con los ojos en blanco y con pinta de estar a punto de reventar la valla que tienen detrás o, si no lo consiguen, abalanzarse hacia él y embestir contra la cancela que no ha sabido abrir y escapar por ahí. Así que, durante un par de minutos, las vacas y el tipo se vigilan, observándose a través de los diez metros de corral y bostas que los separan, hasta que de repente la vaca que me falta por vacunar decide que tiene que berrear. Y entonces es como si le hubieran dado un tirón de la manga; el tipo se gira en redondo, rápidamente, de cara a la vaca. Esta sigue dentro del estrecho callejón que conduce al corral, puede verse entre los tablones. Esa vaca también pone los ojos en blanco y está empezando a alterarse porque la han dejado sola, pero al menos está la valla que los separa, y además, encajonada en la manga, no tiene espacio para recular y coger carrerilla para dar un buen salto, ni aunque quisiera saltar en dirección al periodista. Que no es el caso. Solo que no creo que el tipo lo sepa.
–Señor Roscoe. ¿Hay algún sitio donde podamos hablar?
–Bah –le digo, señalando a las vacas–, no se preocupe por ellas. Es solo que nunca habían visto unos pantalones amarillos. Deles un poco más de tiempo, a lo mejor se acostumbran.
Vuelve a mirar a las vacas sin fiarse. Debo admitir que no han cambiado mucho. Siguen pareciendo a punto de echar a correr o volar o liberarse de algún modo. Siguen mirándole con los ojos en blanco y el culo aplastado contra la valla con todas sus fuerzas.
–Bien –dice, girándose hacia mí–, me gustaría hacerle algunas preguntas, si puede ser. ¿Le importa que le haga unas preguntas?
–Depende.
–¿De qué?
–De lo que pregunte.
Entonces pregunta, y lo que pregunta demuestra que ni siquiera es un agente agrícola estatal, ni a eso llega. Demuestra también que, con pantalones amarillos o sin ellos, la broma se ha terminado. Porque lo que pregunta es:
–Seguro que es usted un buen vecino, ¿no es así, señor Roscoe?
–Puedo serlo –digo, porque ahora sé adónde quiere llegar; sé lo que viene a continuación.
–Me refiero a que debe de conocer a todos los vecinos de los alrededores.
–Quizá. A algunos.
–¿Edith y Lyman Goodnough, por ejemplo? Me han dicho que los conocía mejor que nadie. Que les echaba una mano. ¿Es cierto?
Ahí está. No ha tardado mucho. Y digo:
–Y cuando le contaban todo eso, ¿esa gente con la que dice que ha hablado no le ha dicho ni siquiera cómo se pronuncia el apellido?
–¿No se dice Gud-nou?
–No.
–Entonces ¿cómo se dice?
–Gud-no.
–Vale. Como guste.
Entonces vuelve a llevarse la mano atrás para buscar en el bolsillo trasero. Saca una libretita de espiral y anota algo con el portaminas con el que hace poco se ha limpiado la mierda de vaca de la camisa. Cuando termina de garabatear, dice:
–Vivían en este mismo camino, ¿no?
–Sigue siendo su casa. No se la ha comprado nadie.
–Sí, y ya sé que es la siguiente por este camino.
O sea que ahora habla así, como si estuviera seguro de sí mismo, porque con la libretita y el lápiz en las manos se le ha olvidado que está pisando estiércol en un corral donde, a unos diez metros de él, unas vacas recién pinchadas siguen de su lado de la valla y que lo mismo podrían pasarle corriendo por encima que seguir contemplándolo.
Pero continúa. Dice:
–Me han dicho que fue usted el primero en acudir aquella noche del diciembre pasado. Que cuando llegaron los demás usted ya estaba esperándoles y que no quiso dejarles entrar. Intentó impedírselo. ¿Por qué?
–Dígamelo usted. Ya que lo sabe todo.
–Mire, señor Roscoe. Solo intento cumplir el encargo de mi director. No creo que esto me apetezca más que a usted. Pero creo que sé cómo debe de sentirse por…
–No sabe usted una mierda –le digo.
–Muy bien. Está bien, olvídelo. Pero mire, deje solo que le pregunte una cosa. Deje que le pregunte: está usted de acuerdo en que fue premeditado, ¿no? No cree que se tratara de un simple accidente.
No respondo. Ahí sigue, plantado delante de mí con los pantalones amarillos de jugar al ping-pong; a menos de un brazo de distancia y, por lo que está intentando empujarme a decir, merecería que le diera un puñetazo. Pero no lo hago. Me limito a mirarlo.
De modo que dice:
–Los dos lo sabemos, ¿verdad? Solo quiero saber lo que piensa de ello.
Ya me he hartado. No puedo más con el tipo. Digo:
–¿Quiere saber lo que pienso?
–Sí.
–Pienso que no es asunto suyo. Pienso que sería mejor que volviera a Denver.
–Señor Roscoe –dice, y esta vez pronuncia mi nombre como si le importara algo–. Ya he hablado con el sheriff, Bud Sealy. Y me ha contado…
–No. No. Será mejor que se marche.
Y doy un paso hacia él. Parece sorprendido, como si hubiera abierto la puerta equivocada y se hubiera topado con algo que no se esperaba. Retrocede un par de pasos.
–Saldrá a la luz de todos modos. Alguien me lo contará.
–Yo no.
Me aproximo otro paso y lo miro de cerca, a un palmo de su cara. Tiene un bigotillo fino bajo la nariz y marcas de viruela en la mandíbula. Le vendría bien cortarse el pelo. Pero, se lo reconozco, no retrocede más, a pesar de que no es sino un crío, y yo ya me he cansado de jugar con él. Paso por su lado en dirección a la cancela del corral, la abro retirando el pasador y la aguanto para que salga.
Se encamina hacia mí y, justo cuando está a punto de cruzar la cancela, le quito la libretita de la mano y arranco la primera página, la página en la que ha ido escribiendo mientras hablaba conmigo. Pone cara de acabar de recibir un bofetón.
–¿Qué hace? –dice–. No puede hacer eso.
–Hijo –digo–, lárgate de mi casa. Y no vuelvas nunca. ¿Entendido? No quiero volver a verte.
Va a añadir algo más; abre la boca debajo del bigote, luego la cierra. Da media vuelta y se aleja en dirección al coche. Se monta y durante un minuto se queda mirándome por la ventanilla. Luego gira la llave; el coche arranca levantando una estela de gravilla a su paso. Observo cómo sale por el sendero hasta la carretera que conduce al pueblo. Cuando se pierde de vista, miro lo que ha garabateado en la página que he arrancado de su libreta. Pone: «Sanders Roscoe – unos cincuenta – fornido – obstinado – vecino de los Goodnough – Gudno». Luego la rompo y la tiro al suelo. La aplasto con el tacón de la bota hasta que desaparece entre el estiércol, convertida en una nada marrón. Mierda de chaval.
Pero no sirvió de nada. Lo descubrió de todos modos. Acabó saliendo en la prensa. Debió de hablar otra vez con Bud Sealy y con otra gente del pueblo. Lo publicaron en primera plana. Por eso ahora se habla de que habrá un juicio. La puñetera crónica del periodista desencadenó todos esos rumores sobre un juicio.
—————————————
Autor: Kent Haruf. Traductora: Cruz Rodríguez Juiz. Título: El vínculo más fuerte. Editorial: Literatura Random House. Venta: Todos tus libros, Amazon, Fnac y Casa del Libro.




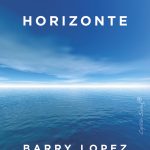

Zenda es un territorio de libros y amigos, al que te puedes sumar transitando por la web y con tus comentarios aquí o en el foro. Para participar en esta sección de comentarios es preciso estar registrado. Normas: