En 1966, un jurado compuesto por Alejo Carpentier, Mario Benedetti, Manuel Rojas y Juan García Ponce otorgaba el Premio Casa de las Américas a Las ceremonias del verano, de Marta Traba, «por su alta calidad literaria, que considera a la vez los problemas de expresión y estructura; por la constancia de su ritmo poético, la inteligencia para equilibrar las situaciones y el logro de una difícil unidad de composición».
Hoy, Zenda publica las primeras páginas de esta nueva edición de Las ceremonias del verano (edit. Firmamento), de Marta Traba (Buenos Aires, 1930 – Madrid, 1983).
***
I
Il trovatore
Yo soy esa muchacha que llora sin parar, en el fondo de un cuarto oscuro. El calor entra por las hendijas, se cuela el pegajoso, enervante y turbio calor; exaspera las lágrimas, las calienta y la sal se hace más evidente: pero ya no son lágrimas, es algo más hondo y también ridículo. Me doy cuenta de esto al callarme un instante y comprender que ya he llegado al hipo, al gemido e incluso que lo estoy prolongando con desgano. Con desgano nunca, al contrario, cada vez más fuerte para que ojalá alguien, en alguna parte, lo escuche. No un ser humano sino algo distinto que debe de haber, que tiene que haber, en alguna parte del mundo, tal vez un ángel, ángeles, pero aquí no hay vida posible para los ángeles. Todo este mundo es sol y horno, sol líquido, chorreante, derretido y los ángeles tienen alas sensibles: aquí las alas gotean, se escurren por estas estúpidas paredes Tudor o cualquier cosa y poco a poco pierden su carácter radiante; el nimbo cae, se desfleca la trenza; va deformándose, contrayéndose sus rostros perfectos y aparece siempre alguien determinado, la familia. Sin embargo, en otra parte del mundo, ¿bajo qué cielo fue anoche que silbó tan largo, tan extraño, un pito? La única cosa posible y bella de esta ciudad horrible son los silbatos, siempre estamos al borde (estoy, porque ellos viven anclados y rubicundos), estoy al borde de la despedida en esa única parte fresca de este mundo calcinado, el muelle.
El sol me alcanza el cuello, me quemaré mal, bajo las escaleras de la estación corriendo y ya. ¡Ya! Ya empieza el olor. Éste es el mundo de verdad, caen sobre mí los árboles, un fragor oloroso me circunda. Aquí todo deja de ser barrio, repulsivo y desértico barrio. Aquí es comarca. Muere al fin, despanzurrado, mi desdichado mundo real, no quiero ni pensar en él pero me persigue; sin embargo, lo venceré, sé que cada cuadra que camine bajo los aromos lo iré desterrando, hasta que llegue a la casa de Vicente López desembarazada de él, libre de él. Por ejemplo: ahora, caminando la primera cuadra, logro abandonar la imagen de aquel jardincito repugnante detrás de la verja, iguales todas las verjas, inútil pintarla de azul, de un azul vergonzante para distinguirla de la del vecino.
¿Nunca vivió usted en casas colectivas? Para qué, todo es inútil, la misma puerta cancel, la misma ventana del mismo baño donde usted imagina sin ningún inconveniente que entra su vecino en camiseta a afeitarse, de pronto se equivoca y entra al mío, estamos al fin y al cabo todos uniformados, nadie se sorprendería. Llego a la esquina y he liquidado aquel jardín reseco. Ahora cruzo y comienzo a borrar la imagen que sigue. ¿Pero es que sigue algo? La casa está vacía, hay un corredor tétrico con dos cuartos a la izquierda, en el primero alguien compró un comedor provenzal después de ganarse un premio en la lotería. Pero el comedor dejó de ser nuevo apenas se instaló en la habitación, tal vez porque la fragancia de la madera se perdió entre la cantidad de polvo insecticida que hay que echar siempre en los zócalos y rincones por las cucarachas; no hay niños pequeños, no hay peligro de que unten el pan con manteca con el polvo para las cucarachas. El comedor provenzal quedó en la mitad de la sala, súbitamente marchitado, como si pronto volvieran a recogerlo para llevárselo de nuevo a la mueblería y es que nunca se sabe, han embargado tantas cosas, tantas veces. Entonces nadie entra, nadie se sienta, por si acaso: las cosas no se apoyan, aguardan un interminable trasteo. De modo que. Ya se está desdibujando. Alcanzo la otra esquina y queda borrado también el comedor.
Está contenta porque nada le causa mayor placer que ir asesinando a fuego lento la imagen de su casa. Entonces da un salto y la emprende con una rama baja de aromo hasta que arranca un manojo; los capullos amarillos, opulentos, se desparraman, los estruja entre los dedos, la mano queda amarilla como si tuviera guantes, pero los guantes no van bien con el vestido rojo; da igual, tan horrible vestido rígido, duro, y qué decir de los zapatos de lagarto. Se queda pensativa, tal vez refregando las flores de aromo en el vestido para que se manche para siempre de amarillo, pero ¿quién se daría cuenta?; trabajo perdido. Sin embargo, no, claro que Ada se daría cuenta, hay que arruinar el vestido como única forma de librarse de él, mira hacia todos lados y se restriega rápidamente las manos amarillas contra la seda. Le da una risa incontenible.
Ya ni aquella casa lóbrega, colectiva, de Gualeguaychú (barrio y no comarca), pesa. No pesa pero está. Todas las puertas exactamente iguales y ni un árbol, ¿para qué?, aunque el verano raje las piedras no hay derecho a los árboles en los barrios colectivos.
El vecino plantó uno y los chicos saltan sobre él, descaradamente frente al hombre que matea, impotente, sentado en el umbral y aniquilado por el calor: un árbol que nunca alcanzará a tener una rama, ni un mínimo capullo. La solidaridad de los barrios colectivos es el odio, un odio explicable por vivir en las mismas cocinas, en los mismos dormitorios, sin misterio. Usted no tiene vida privada, todos saben cómo es su dormitorio y hacia dónde va al levantarse.
La imagen de la casa se resiste a atenuarse, a desaparecer. Hay que borrar la escalera de madera para que no cruja más en el séptimo escalón, sí, un crujido inexorable, la noche que entró un ladrón yo contaba los pasos de mi padre con el corazón sofocado en la boca, eran doce bajando y siete subiendo para que crujiera y claro, crujió exactamente en el peldaño preciso y se oyó un vago suspiro, anhelante, terrible, de alguien que esperaba en una oscuridad desconocida, y luego la carrera, una y otra, y las maldiciones, aunque ella sólo oía, metida hasta la cabeza entre las sábanas, su propio largo ruego para que el hombre huyera y nadie pudiera alcanzarlo, hasta que al fin así fue, lo cual prueba que existen los ángeles, aunque sólo en invierno cuando el frío congela las alas y las torna vibrantes y traslúcidas. Ya me separé de la escalera con el asunto del ladrón, qué distracción, debo borrar la escalera antes que nada, porque es el más agobiante, el más obsesivo elemento de la casa que derrumbo.
Hace tiempo. Cuando llegaron a la casa, ella compró un mi-kinito: algo de nada, veinte centavos en el almacén de la esquina y lo entregan con cuatro películas de repuesto. La mica por donde hay que mirar es ligeramente amarilla y todo cambia de color al apoyar el ojo. Al principio cerraba el ojo que no era y por supuesto no veía nada. Por fin pudo, emocionada, ir colocando correctamente los cuatro diminutos fragmentos de película en la caja del mi-kinito y buscó un buen ángulo de luz. Entonces vio la escalera, la misma, igual a la de su propia casa: de madera, con el pasamanos gastado y el rellano en la mitad. La puerta cerrada que daba hacia el rellano era la misma. Sólo que en la película la escalera y el ámbito entero eran amarillentos, como instalados en otro tiempo. En la segunda película se veía la parte superior de la escalera, igual de nuevo, con una baranda tan sombría como la suya: pero en lo alto aparecía sentado un hombre infinitamente triste, con la cabeza entre las manos. Su corazón se contrajo y luego empezó a latir como una tromba. ¿Qué hacía ahí? ¿Por qué la cabeza entre las manos? Esta película no era amarilla sino muy gris y rayada, y tal vez por eso parecía el fin de la tarde. O quizás no hubo nunca luz en esa casa, nadie bajó ni subió las escaleras nunca, por eso el hombre desconocido yacía en la desesperación. Temblando, puso la tercera película en la rendija de la caja del mi-kinito. Ahora una mujer estaba parada frente al hombre, que también se había puesto de pie. Ambos tenían las manos apoyadas en la baranda, pero no miraban hacia abajo, sino hacia adelante. ¿Qué miraban? ¿Qué oían? Posiblemente no fuera así, pero ella se los imaginaba alertas, crispados. La película era aún más oscura y rayada que la anterior y la parte baja de la escalera estaba oculta por una espesa sombra. Sin embargo, la toma era distinta. A través de la puerta abierta detrás de ellos se veía, solo, absolutamente desamparado, el frente de un catre antiguo de bronce. El hombre y la mujer permanecían inmóviles. La cara del hombre estaba atravesada por una raya de la película y no había manera de desentrañarla. La mujer aparecía vestida como los figurines de 1920, con un traje grotesco y el pelo ensortijado y despavorido. Estaba claro que temían algo, que esperaban algo. Cuando puso la cuarta película las manos le temblaban tanto que no daba con la hendidura del mi-kinito. Al fin se atrevió a mirar y una escena insólita, radiante, estalló ante sus ojos. Frente a ella se abría un desierto devastado por el sol: lejos, lejísimo, un árbol rodaba por el paisaje, la escena tenía un tal exceso de luz que al principio parecía una película dañada, blanca. Nada que ver con las anteriores. Si ese mundo explota, cae en el sol, jamás se sabrá por qué esperaban en la escalera. Las miró de nuevo una a una. La numeración era correcta. Serie de cuatro con número escrito a máquina en el ángulo superior izquierdo: una, dos, tres, cuatro: pero el misterio había sido violado, estafado, a menos que alguna vez subiendo la escalera, la verdadera, la de la casa, ellos estuvieran, primero él, sentado con las manos sosteniéndose la cabeza, luego él sin cara, rayado, pero expectante. O tal vez nunca, porque el crujido del séptimo escalón ahuyentaba los fantasmas, y el sol, y el desierto, y ese modo brutal de morir, de desaparecer todo, escalera, casa, hombre y mujer, de ahogarse, de perecer todo en el verano.
—————————————
Autora: Marta Traba. Título: Las ceremonias del verano. Editorial: Firmamento. Venta: Todos tus libros, Amazon y Casa del Libro.


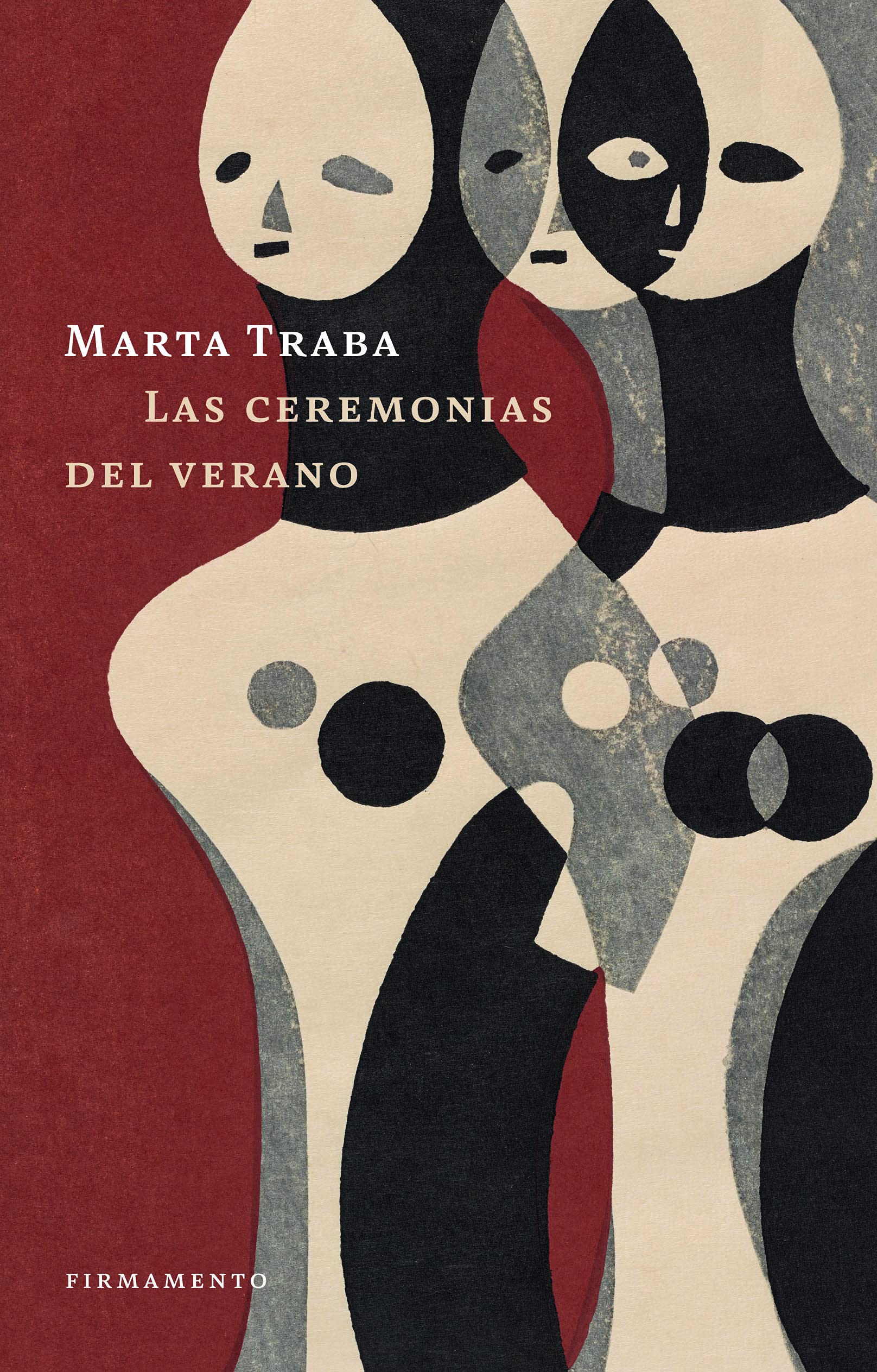



Zenda es un territorio de libros y amigos, al que te puedes sumar transitando por la web y con tus comentarios aquí o en el foro. Para participar en esta sección de comentarios es preciso estar registrado. Normas: