No voy a decir la palabra. Mejor dicho, no la voy a escribir. O mejor escrito, qué sé yo. Porque esto no tiene nada que ver con ella. Con esa celebración que ya se nos viene encima y cuyo significado y origen no estoy interesado en abordar, ni tan siquiera en mencionar. Lo que sí me apetece señalar es la cosecha. Hablar de ciclos. Del de la naturaleza. De ese constante nacer, crecer y morir al cual el ser humano ha sabido adaptarse desde… bueno, desde siempre ¿no? Y no soy antropólogo ni me interesa tampoco lo más mínimo esta materia. Ni la cronología, ni la física. Hoy no me interesa nada. Y “siempre” es siempre.
Me pregunto qué sentido tienen ahora estas celebraciones. Para nosotros. Para los abotargados niños mimados del capitalismo, el neoliberalismo y la libertad, que ha resultado ser una puta mentirosa. Qué tenemos que celebrar si tenemos de todo y para todos, todos los privilegiados, claro está, en el instante en que lo deseamos. Incluso antes, Alexa mediante. Ahora que la muerte de un cerdo es una cosa cotidiana, a la que nadie presta atención. A qué agradecemos si los dioses están de parranda, porque bajaron un día a la Tierra y se quedaron pegados a TikTok, el fentanilo y alguna que otra cosilla. No sé, no veo sentido en celebrar la llegada de unas estaciones que ya casi no tienen límites, ni en honrar el sacrificio que debería ser puntual, pero que convertimos en permanente, el desgaste de unos recursos naturales, si queremos verlos así, de los que dependemos para poder vivir en estas cárceles que, por mucho que lo diga el Nega, no llegan ni al rango de paraísos artificiales. Y sí, escuchen “Paraísos artificiales”, de esos comunistas de Los Chikos del Maíz, que les asentará el estómago. De uno u otro modo, no sé si me se entiende.
Dopamina al alcance de un clic, de una tos, de una pantalla, ya no hay ni que correrse. Estamos fidelizados a un sedentarismo intelectual, y no pienso que en ese hueco quede espacio para apreciar la floración, la caída de las manzanas, lo sagrado de la sangre que sale cálida y plácida de la femoral de un animal criado durante meses en condiciones naturales, y no guillotinado, atontado, desjarretado en un pasillo de metal. La estación que para algunos es la más hermosa del año, se ha convertido con facilidad en la más triste, en la que vemos que ni cosechamos, ni almacenamos ni cuidamos. Arrasamos. Tanta complejidad celular para ser más básicos que un virus de ARN. ¿Para qué servimos entonces?
Tengo la mesa llena de libros de código, y es algo nauseabundo. Este dichoso juego de palabras, de números, de secuencias, con los que algunos hacen posible que el tonto del pueblo pida una pizza, sin entender el peso de la información, de vacíos perturbados que mueven su deseo por zamparse ese producto retro-importado de Estados Unidos. Los ordenadores no piensan, pero sí analizan, y analizar, a veces, debe ser algo así como pensar, porque puede librarte de las trampas del pensamiento. Yo, que no pretendo saber código binario, y quien lo pretenda solo busca la mentira, me atoro ante la hipocresía más a menudo de lo que me gustaría. Y qué sincero, y qué rimbombante, y qué cacofónico todo. Por eso, aunque no tenga soluciones, como siempre, como cada semana, puedo ofrecer unas líneas de un poema que encontré en un cuaderno tirado en la calle. Para mí, tiene sentido. Y el poema, quizás la cosecha de las ideas de alguien que ya ni siquiera respira, viene a ser una forma de expresión, de columna de opinión, de… no sé, cualquier cosa menos jirafas en una ciudad que no es la mía.
Este poema es la verdadera columna de la semana. ¿Autoría? ¿Qué autoría ni qué leches? La calle, alguien, una persona que se rindió. No lo sé. Pero a mí me ayuda, a creer que aún quedan quienes cultivarían, y dejarían sin trabajo a los programadores, y verían a Jeff Bezos alimentando pollos, mirando a la luna con el muchacho de al lado cada mañana, sin parches inventados de astronauta ni gorros de “muchacho-vaca”. El poema va centrado, porque así lo encontré, y a los poetas de postín de hoy en día, a quienes les importa el justificado, quienes han pasado de ser voces de lo estético a rémoras del momento, ya saben, yo lo encontré tirado, lo traje a esta casa de libros, y el resto es una historia que desconozco. Y tampoco importa.
Quema todas las puertas
Tengo una cerilla.
Una sola.
Quema todas las puertas,
la que conduce al oro, o al otoño,
la que atesora el futuro,
en esa que acechan garfios
de un pasado difuso y oscuro.
Quema todas las puertas
aunque revienten los relojes,
aunque se abrasen tus dones;
por encima del dolor
enciende con magma de tus venas
la madera sagrada de tus entrañas.
Quémalas todas y traga las cenizas,
las ascuas; lastra de carbón tu panza.
Sin importar lo que pierdas
quemando todo lo ganado.
Pero quema y ríe
en la noche más fría del invierno.
Que con carcajadas y sollozos
mantengas lejos a los lobos.
Y cuando llegue el sol,
suplicarás este fósforo,
para prender todo
lo que de ti quede entero.




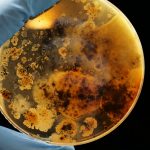

Zenda es un territorio de libros y amigos, al que te puedes sumar transitando por la web y con tus comentarios aquí o en el foro. Para participar en esta sección de comentarios es preciso estar registrado. Normas: