La primera impresión que tiene quien se acerca al último libro de Mauricio Wiesenthal es que se ha puesto a ejercer de turista, como si tuviera el encargo de consignar para un pariente las ruinas que quedan de un templo griego en vías de desaparición. En El derecho a disentir, que recoge lo que llama, a lo Nietzsche, «consideraciones intempestivas», deja constancia de los escombros que aún resisten de la vieja cultura europea, a la que venera como a una diosa antiquísima.
Se añoran, pues, en estas páginas, la atmósfera que vio nacer a Goethe o el público incandescente que aclamaba a Zweig desde sus butacas. Pero no hay atisbo de la nostalgia languideciente que destila el ánimo de otros críticos culturales, más pesimistas o pusilánimes. Para Wiesenthal, la memoria de aquella Europa constituye un estímulo, una suerte de llamamiento a vestirse con la armadura, una forma de instigarle y que le emplaza hasta la mismísima frontera donde se despliega el enemigo. De ese modo, evocar el caudal luminoso de la cultura, y de la Europa que tuvo la fortuna de conocer cuando aún palpitaba con fuerza, es la manera que ha encontrado este humanista exquisito para hacer frente a una contemporaneidad que le disgusta, no por nueva, sino por incivilizada.
Es verdad que reparte mandobles a un lado u otro del espectro. Si esto escandaliza es porque hemos olvidado, como otras tantas cosas, que ser libre no exige la equidistancia. El humanismo reclama, por el contrario, compromisos osados. Enfangarse, vaya. Como don Quijote, Wiesenthal planta cara al tiempo que le ha tocado vivir y se enrola en esa religión siempre intempestiva que es la disidencia. Y, a la manera de Bradomín —se declara, sin temor, viejo, católico, clásico y universalista—, vive como un incorregible sentimental, lo que seguramente escocerá a los encargados de alzar los estandartes de la corrección política. No debe importarle mucho a quien recorrió, de forma infatigable, la historia del Orient-Express o siguió a Rilke hasta las escarpaduras de Duino, y que, sin ambages, confiesa tener vocación de pobre.
Desde su punto de vista, por ejemplo, el populismo zafio que asola el espíritu de Europa no es producto del dogmatismo, sino uno de los frutos podridos del relativismo posmoderno, del buenismo light, que ondea pancartas reivindicando libertades y derechos, cuando, en realidad, lo que precisa la causa de la libertad y la democracia son convicciones sólidas. Si no, esos valores se asemejan a castillos de naipes levantados en el aire y ni siquiera precisan vientos muy rudos para venirse abajo.
¿Y qué aconseja él para esquivar el borreguismo? No lo duda: afabilidad y pensamiento crítico. En este sentido, Wiesenthal se parece —y creo que no le disgustará la analogía— a un juicioso médico de almas que escribe su manuscrito con la voluntad de descifrar las dolencias que nos afligen. Nos brinda, a fin de cuentas, un catecismo para hacer examen de conciencia y arrojar luz sobre nuestras múltiples y variadas dolencias.
Falta, señala, silencio. Falta profundidad. Y soledad, que es condición y requisito de la creación artística. Falta educación y principios diáfanos. Falta confianza en la verdad y la pasión por lo elevado, el humus en el que fermenta nuestra condición. Faltan maestros que recuerden el itinerario que hemos recorrido desde que dejamos de pulir los guijarros para matar al prójimo y optamos por estrecharle la mano. Faltan, en definitiva, “wiesenthals” y sabios y modelos que emular y en los que reconocernos.
Pero este libro deja bien clara una cosa: reafirmar la identidad cultural no implica, como se supone frívolamente, cometer ese pecado imperdonable que es hoy el etnocentrismo. Porque Europa es una amalgama y está hecha de diversidad, de matices, de confluencias. Es Goethe y el cristianismo, la filosofía griega y la literatura española; Flaubert tanto como Churchill, Bucarest, Roma y las costas del Adriático. Y los zocos y las callejas de Estambul. Y es la alergia hacia el nacionalismo, los puentes que acercan, los barcos que zarpan al encuentro de lo exótico, el refinamiento de una música sublime o los tirabuzones que perfila en el espacio azul un bailarín al son de una danza popular.
El libro, tan variado como sugerente, tan hermoso y lírico, tiene frases memorables, para esculpir en el frontispicio de la memoria. Sin pretenderlo, explora además la génesis intelectual de nuestra época y el retroceso que supuso lo acaecido tras la Ilustración. En todo caso, hay que leerlo como si sus palabras compusieran una carta de amor al continente, a esa extensión de sentido que ningún tratado ni ningún mercado puede abarcar. Desde este prisma, El derecho a disentir es una contribución imprescindible para hacer realidad el sueño de la integración, aclarando que no son las banderas ni las monedas lo que nos une, sino esa cultura que siempre ha estado ahí, esperando que alguien la avive.
—————————————
Autor: Mauricio Wiesenthal. Título: El derecho a disentir. Editorial: Acantilado. Venta: Todos tus libros, Amazon, Fnac y Casa del Libro.


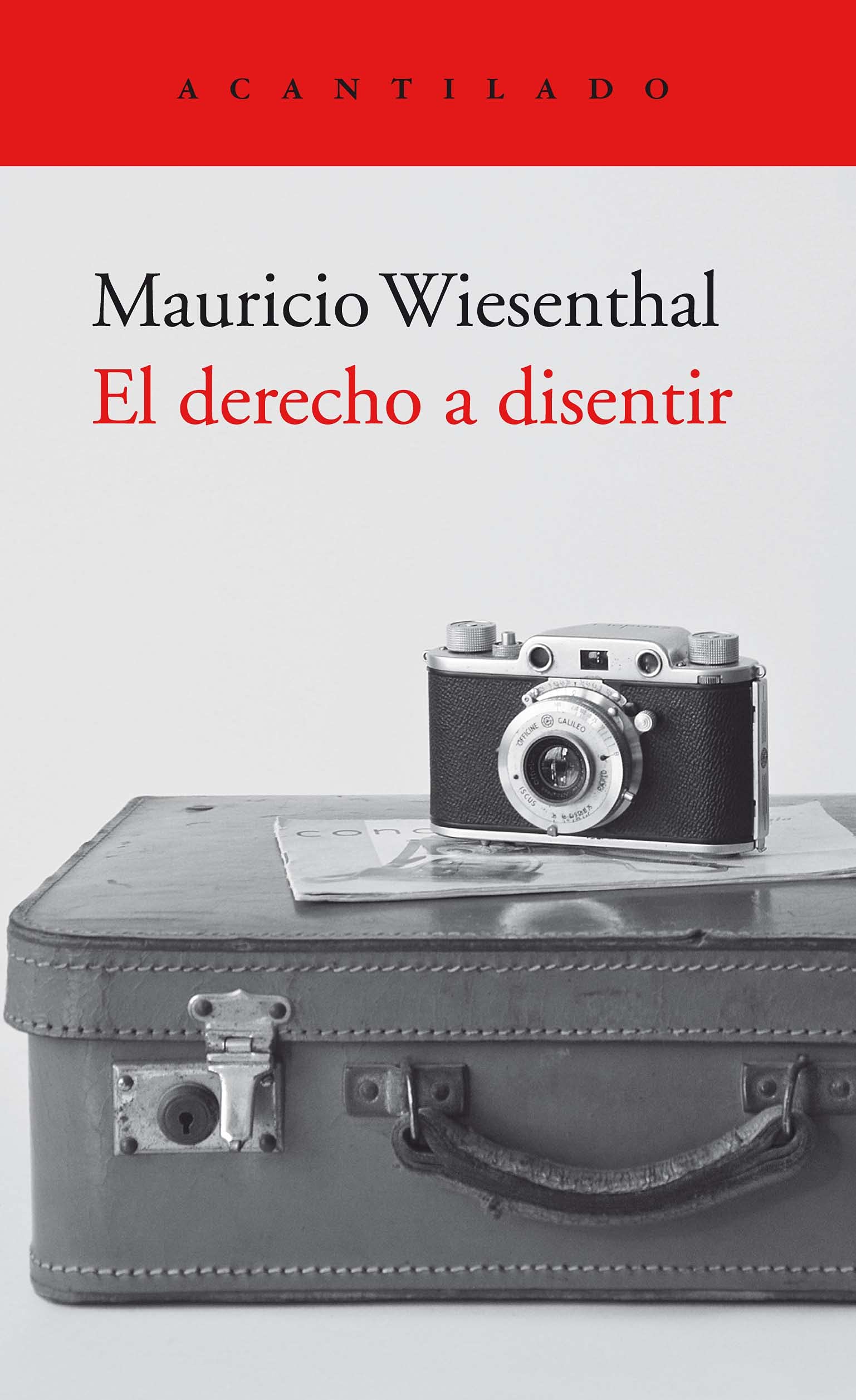



Magnífica crítica