Alianza editorial lanza una edición ilustrada de El jugador, una de las novelas más célebres de Fiódor Dostoyevski (1821-1881), basada en vivencias personales del autor, que se sintió dominado por la pasión del juego y por desastrosos desengaños amorosos.
Zenda adelanta las primeras páginas.
***
Capítulo primero
Por fin he regresado al cabo de quince días de ausencia. Tres hace ya que nuestra gente está en Roulettenburg. Yo pensaba que me estarían aguardando con impaciencia, pero me equivoqué. El general tenía un aire muy despreocupado, me habló con altanería y me mandó a ver a su hermana. Era evidente que habían conseguido dinero en alguna parte. Tuve incluso la impresión de que al general le daba cierta vergüenza mirarme. Maria Filíppovna estaba atareadísima y me habló un poco por encima del hombro, pero tomó el dinero, lo contó y escuchó todo mi informe. Esperaban a comer a Mezentsov, al francesito y a no sé qué inglés. Como de costumbre, en cuanto había dinero invitaban a comer, al estilo de Moscú. Polina Aleksándrovna me preguntó al verme por qué había tardado tanto; y sin esperar respuesta salió para no sé dónde. Por supuesto, lo hizo adrede. Menester es, sin embargo, que nos expliquemos. Hay mucho que contar.
—Pero si no tengo dinero —respondí con calma—. Para perderlo hay que tenerlo.
—Lo tendrá en seguida —respondió el general ruborizándose un tanto. Revolvió en su escritorio, consultó un cuaderno y de ello resultó que me correspondían unos ciento veinte rublos.
—Al liquidar —añadió— hay que convertir los rublos en táleros. Aquí tiene cien táleros en números redondos. Lo que falta no caerá en olvido.
Tomé el dinero en silencio.
—Por favor, no se enoje por lo que le digo. Es usted tan quisquilloso… Si le he hecho una observación ha sido por ponerle sobre aviso, por así decirlo; a lo que por supuesto tengo algún derecho…
Cuando volvía a casa con los niños antes de la hora de comer, vi pasar toda una cabalgata. Nuestra gente iba a visitar unas ruinas. ¡Dos calesas soberbias y magníficos caballos! Mademoiselle Blanche iba en una de ellas con Maria Filíppovna y Polina; el francesito, el inglés y nuestro general iban a caballo. Los transeúntes se paraban a mirar. Todo ello era de muy buen efecto, sólo que a expensas del general. Calculé que con los cuatro mil francos que yo había traído y con los que ellos, por lo visto, habían conseguido reunir, tenían ahora siete u ocho mil, cantidad demasiado pequeña para mademoiselle Blanche.
Mademoiselle Blanche, a la que acompaña su madre, reside también en el hotel. Por aquí anda también nuestro francesito. La servidumbre le llama monsieur le comte y a mademoiselle Blanche madame la comtesse. Es posible que, en efecto, sean comte y comtesse.
Yo bien sabía que monsieur le comte no me reconocería cuando nos encontráramos a la mesa. Al general, por supuesto, no se le ocurriría presentarnos o, por lo menos, presentarme a mí, puesto que monsieur le comte ha estado en Rusia y sabe lo poquita cosa que es lo que ellos llaman un outchitel, esto es, un tutor. Sin embargo, me conoce muy bien. Confieso que me presenté en la comida sin haber sido invitado; el general, por lo visto, se olvidó de dar instrucciones, porque de otro modo me hubiera mandado de seguro a comer a la mesa redonda. Cuando llegué, pues, el general me miró con extrañeza. La buena de Maria Filíppovna me señaló un puesto a la mesa, pero el encuentro con míster Astley salvó la situación y acabé formando parte del grupo, al menos en apariencia.
Tropecé por primera vez con este inglés excéntrico en Prusia, en un vagón en que estábamos sentados uno frente a otro cuando yo iba al alcance de nuestra gente; más tarde volví a encontrarle cuando viajaba por Francia y por último en Suiza dos veces en quince días; y he aquí que inopinadamente topaba con él de nuevo en Roulettenburg. En mi vida he conocido a un hombre más tímido, tímido hasta lo increíble; y él sin duda lo sabe porque no tiene un pelo de tonto. Pero es hombre muy agradable y flemático. Le saqué conversación cuando nos encontramos por primera vez en Prusia. Me dijo que había estado ese verano en el Cabo Norte y que tenía gran deseo de asistir a la feria de Nizhni Nóvgorod. Ignoro cómo trabó conocimiento con el general. Se me antoja que está locamente enamorado de Polina. Cuando ella entró se le encendió a él el rostro con todos los colores del ocaso. Mostró alegría cuando me senté junto a él a la mesa y, al parecer, me considera ya como amigo entrañable.
A la mesa el francesito galleaba más que de costumbre y se mostraba desenvuelto y autoritario con todos. Recuerdo que ya en Moscú soltaba pompas de jabón. Habló por los codos de finanzas y de política rusa. De vez en cuando el general se atrevía a objetar algo, pero discretamente, para no verse privado por entero de su autoridad.
Yo estaba de humor extraño y, por supuesto, antes de mediada la comida me hice la pregunta usual y sempiterna: «¿Por qué pierdo el tiempo con este general y no le he dado ya esquinazo?». De cuando en cuando lanzaba una mirada a Polina Aleksándrovna, quien ni se daba cuenta de mi presencia. Ello ocasionó el que yo me desbocara y echara por alto toda cortesía.
La cosa empezó con que, sin motivo aparente, me entrometí de rondón en la conversación ajena. Lo que yo quería sobre todo era reñir con el francesito. Me volví hacia el general y en voz alta y precisa, interrumpiéndole por lo visto, dije que ese verano les era absolutamente imposible a los rusos sentarse a comer a una mesa redonda de hotel. El general me miró con asombro.
—Si uno tiene amor propio —proseguí— no puede evitar los altercados y tiene que aguantar las afrentas más soeces. En París, en el Rin, incluso en Suiza, se sientan a la mesa redonda tantos polaquillos y sus simpatizantes franceses que un ruso no halla modo de intervenir en la conversación.
Dije esto en francés. El general me miró perplejo, sin saber si debía mostrarse ofendido o sólo maravillado de mi desplante.
—Bien se ve que alguien le ha dado a usted una lección —dijo el francesito con descuido y desdén.
—En París, para empezar, cambié insultos con un polaco —respondí— y luego con un oficial francés que se puso de parte del polaco. Pero después algunos de los franceses se pusieron a su vez de parte mía, cuando les conté cómo quise escupir en el café de un monsignore.
—¿Escupir? —preguntó el general con fatua perplejidad y mirando en torno suyo. El francesito me escudriñó con mirada incrédula.
—Así como suena —contesté—. Como durante un par de días creí que tendría que hacer una rápida visita a Roma por causa de nuestro negocio, fui a la oficina de la legación del Santo Padre en París para que me visaran el pasaporte. Allí me salió al encuentro un clérigo pequeño, cincuentón, seco y con cara de pocos amigos. Me escuchó cortésmente, pero con aire avinagrado, y me dijo que esperase. Aunque tenía prisa, me senté, claro está, a esperar, saqué L’Opinion Nationale y me puse a leer una sarta terrible de insultos contra Rusia. Mientras tanto oí que alguien en la habitación vecina iba a ver a Monsignore y vi al clérigo hacerle una reverencia. Le repetí la petición anterior y, con aire aún más agrio, me dijo otra vez que esperara. Poco después entró otro desconocido, en visita de negocios; un austríaco, por lo visto, que también fue atendido y conducido al piso de arriba. Yo ya no pude contener mi enojo: me levanté, me acerqué al clérigo y le dije con retintín que puesto que Monsignore recibía, bien podía atender también a mi asunto. Al oír esto el clérigo dio un paso atrás, sobrecogido de insólito espanto. Sencillamente no podía comprender que un ruso de medio pelo, una nulidad, osara equipararse a los invitados de Monsignore. En el tono más insolente, como si se deleitara en insultarme, me miró de pies a cabeza y gritó: «¿Pero cree que Monsignore va a dejar de tomar su café por usted? ». Yo también grité, pero más fuerte todavía: «¡Pues sepa usted que escupo en el café de su Monsignore! ¡Si ahora mismo no arregla usted lo de mi pasaporte, yo mismo voy a verle!».
»“¡Cómo! ¿Ahora que está el cardenal con él?”, exclamó el clérigo, apartándose de mí espantado, lanzándose a la puerta y poniendo los brazos en cruz, como dando a entender que moriría antes que dejarme pasar.
»Yo le contesté entonces que soy un hereje y un bárbaro, que je suis hérétique et barbare, y que a mí me importan un comino todos esos arzobispos, cardenales, monseñores, etc., etc.; en fin, mostré que no cejaba en mi propósito. El clérigo me miró con infinita ojeriza, me arrancó el pasaporte de las manos y lo llevó al piso de arriba. Un minuto después estaba visado. Aquí está. ¿Tiene usted a bien examinarlo? —saqué el pasaporte y enseñé el visado romano.
—Usted, sin embargo… —empezó a decir el general.
—Lo que le salvó a usted fue declararse bárbaro y hereje —comentó el francesito sonriendo con ironía—. Cela n’était pas si bête.
—¿Pero es posible que se mire así a nuestros compatriotas? Se plantan aquí sin atreverse a decir esta boca es mía y dispuestos, por lo visto, a negar que son rusos. A mí, por lo menos, en mi hotel de París empezaron a tratarme con mucha mayor atención cuando les conté lo de mi pelotera con el clérigo. Un caballero polaco, gordo él, mi adversario más decidido a la mesa redonda, quedó relegado a segundo plano. Hasta los franceses se reportaron cuando dije que dos años antes había visto a un individuo sobre el que había disparado un soldado francés en 1812 sólo para descargar su fusil. Ese hombre era entonces un niño de diez años cuya familia no había logrado escapar de Moscú.
—¡No puede ser! —exclamó el francesito—. ¡Un soldado francés no dispararía nunca contra un niño!
—Y, sin embargo, así fue —repuse—. Esto me lo contó un respetable capitán de reserva y yo mismo vi en su mejilla la cicatriz que dejó la bala.
El francés empezó a hablar larga y rápidamente. El general quiso apoyarle, pero yo le aconsejé que leyera, por ejemplo, ciertos trozos de las Notas del general Perovski, que estuvo prisionero de los franceses en 1812. Finalmente, Maria Filíppovna habló de algo para dar otro rumbo a la conversación. El general estaba muy descontento conmigo, porque el francés y yo casi habíamos empezado a gritar. Pero a míster Astley, por lo visto, le agradó mucho mi disputa con el francés. Se levantó de la mesa y me invitó a tomar con él un vaso de vino. A la caída de la tarde, como era menester, logré hablar con Polina Aleksándrovna un cuarto de hora. Nuestra conversación tuvo lugar durante el paseo. Todos fuimos al parque del Casino. Polina se sentó en un banco frente a la fuente y dejó a Nádienka que jugara con otros niños sin alejarse mucho. Yo también solté a Misha junto a la fuente y por fin quedamos solos.
Para empezar tratamos, por supuesto, de negocios. Polina, sin más, se encolerizó cuando le entregué sólo setecientos gulden. Había estado segura de que, empeñando sus brillantes, le habría traído de París por lo menos dos mil, si no más.
—Necesito dinero —dijo—, y tengo que agenciármelo sea como sea. De lo contrario estoy perdida.
Yo empecé a preguntarle qué había sucedido durante mi ausencia.
—Nada de particular, salvo dos noticias que llegaron de Petersburgo: primero, que la abuela estaba muy mal, y dos días después que, por lo visto, estaba agonizando. Esta noticia es de Timoféi Petróvich —agregó Polina—, que es hombre de crédito. Estamos esperando la última noticia, la definitiva.
—¿Así es que aquí todos están a la expectativa? —pregunté.
—Por supuesto, todos y todo; desde hace medio año no se espera más que esto.
—¿Usted también? —inquirí.
—¡Pero si yo no tengo ningún parentesco con ella! Yo soy sólo hijastra del general. Ahora bien, sé que seguramente me recordará en su testamento.
—Tengo la impresión de que heredará usted mucho —dije con énfasis.
—Sí, me tenía afecto. ¿Pero por qué tiene usted esa impresión?
—Dígame —respondí yo con una pregunta—, ¿no está nuestro marqués iniciado en todos los secretos de la familia?
—¿Y a usted qué le va en ello? —preguntó Polina mirándome seca y severamente.
—¡Anda, porque si no me equivoco, el general ya ha conseguido que le preste dinero!
—Sus sospechas están bien fundadas.
—¡Claro! ¿Le daría dinero si no supiera lo de la abuela? ¿Notó usted a la mesa que mencionó a la abuela tres veces y la llamó «la abuelita», la baboulinka? ¡Qué relaciones tan íntimas y amistosas!
—Sí, tiene usted razón. Tan pronto como sepa que en el testamento se me deja algo, pide mi mano. ¿No es esto lo que quería usted saber?
—¿Sólo que pide su mano? Yo creía que ya la había pedido hacía tiempo
—¡Usted sabe muy bien que no! —dijo Polina, irritada—. ¿Dónde conoció usted a ese inglés? —añadió tras un minuto de silencio.
—Ya sabía yo que me preguntaría usted por él.
Le relaté mis encuentros anteriores con míster Astley durante el viaje.
—Es hombre tímido y enamoradizo y, por supuesto, ya está enamorado de usted.
—Sí, está enamorado de mí —repuso Polina.
—Y, claro, es diez veces más rico que el francés. ¿Pero es que el francés tiene de veras algo? ¿No es eso motivo de duda?
—No, no lo es. Tiene un château o algo por el estilo. Ayer, sin ir más lejos, me hablaba el general de ello, y muy positivamente. Bueno, ¿qué? ¿Está usted satisfecho?
—Yo que usted me casaría sin más con el inglés.
—¿Por qué? —preguntó Polina.
—El francés es mejor mozo, pero es un granuja, y el inglés, además de ser honrado, es diez veces más rico —dije con brusquedad.
—Sí, pero el francés es marqués y más listo —respondió ella con la mayor tranquilidad.
—¿De veras?
—Como lo oye.
A Polina le desagradaban mucho mis preguntas, y eché de ver que quería enfurecerme con el tono y la brutalidad de sus respuestas. Así se lo dije al momento.
—De veras que me divierte verle tan rabioso. Tiene que pagarme de algún modo el que le permita hacer preguntas y conjeturas parecidas.
—Es que yo, en efecto, me considero con derecho a hacer a usted toda clase de preguntas —respondí con calma—, precisamente porque estoy dispuesto a pagar por ellas lo que se pida, y porque estimo que mi vida no vale un comino ahora.
Polina rompió a reír.
—La última vez, en el Schlangenberg, dijo usted que a la primera palabra mía estaba dispuesto a tirarse de cabeza desde allí, desde una altura, según parece, de mil pies. Alguna vez pronunciaré esa palabra, aunque sólo sea para ver cómo paga usted lo que se pida, y puede estar seguro de que seré inflexible. Me es usted odioso, justamente porque le he permitido tantas cosas, y más odioso aún porque le necesito. Pero mientras le necesite, tendré que ponerle a buen recaudo.
Se dispuso a levantarse. Hablaba con irritación. Últimamente, cada vez que hablaba conmigo, terminaba el coloquio en una nota de enojo y furia, de verdadera furia.
—Permítame preguntarle: ¿qué clase de persona es mademoiselle Blanche? —dije, deseando que no se fuera sin una explicación.
—Usted mismo sabe qué clase de persona es mademoiselle Blanche. No hay por qué añadir nada a lo que se sabe hace tiempo. Mademoiselle Blanche será probablemente esposa del general, es decir, si se confirman los rumores sobre la muerte de la abuela, porque mademoiselle Blanche, lo mismo que su madre y que su primo el marqués, saben muy bien que estamos arruinados.
—¿Y el general está perdidamente enamorado?
—No se trata de eso ahora. Escuche y tenga presente lo que le digo: tome estos setecientos florines y vaya a jugar; gáneme cuanto pueda a la ruleta; necesito ahora dinero de la forma que sea.
Dicho esto, llamó a Nádienka y se encaminó al Casino, donde se reunió con el resto de nuestro grupo. Yo, pensativo y perplejo, tomé por la primera vereda que vi a la izquierda. La orden de jugar a la ruleta me produjo el efecto de un mazazo en la cabeza. Cosa rara, tenía bastante de qué preocuparme y, sin embargo, aquí estaba ahora, metido a analizar mis sentimientos hacia Polina. Cierto era que me había sentido mejor durante estos quince días de ausencia que ahora, en el día de mi regreso, aunque todavía en el camino desatinaba como un loco, respingaba como un azogado, y a veces hasta en sueños la veía. Una vez (esto pasó en Suiza), me dormí en el vagón y, por lo visto, empecé a hablar con Polina en voz alta, dando mucho que reír a mis compañeros de viaje. Y ahora, una vez más, me hice la pregunta: ¿la quiero? Y una vez más no supe qué contestar; o, mejor dicho, una vez más, por centésima vez, me contesté que la odiaba. Sí, me era odiosa. Había momentos (cabalmente cada vez que terminábamos una conversación) en que hubiera dado media vida por estrangularla. Juro que si hubiera sido posible hundirle un cuchillo bien afilado en el seno, creo que lo hubiera hecho con placer. Y, no obstante, juro por lo más sagrado que si en el Schlangenberg, en esa cumbre tan a la moda, me hubiera dicho efectivamente: «¡Tírese!», me hubiera tirado en el acto, y hasta con gusto. Yo lo sabía. De una manera u otra había que resolver aquello. Ella, por su parte, lo comprendía perfectamente, y sólo el pensar que yo me daba cuenta justa y cabal de su inaccesibilidad para mí, de la imposibilidad de convertir mis fantasías en realidades, sólo el pensarlo, estaba seguro, le producía extraordinario deleite; de lo contrario, ¿cómo podría, tan discreta e inteligente como es, permitirse tales intimidades y revelaciones conmigo? Se me antoja que hasta entonces me había mirado como aquella emperatriz de la antigüedad que se desnudaba en presencia de un esclavo suyo, considerando que no era hombre. Sí, muchas veces me consideraba como si no fuese hombre…
Pero, en fin, había recibido su encargo: ganar a la ruleta de la manera que fuese. No tenía tiempo para pensar con qué fin y con cuánta rapidez era menester ganar y qué nuevas combinaciones surgían en aquella cabeza siempre entregada al cálculo. Además, en los últimos quince días habían entrado en juego nuevos factores, de los cuales aún no tenía idea. Era preciso averiguar todo ello, adentrarse en muchas cuestiones y cuanto antes mejor. Pero de momento no había tiempo. Tenía que ir a la ruleta.
—————————————
Autor: Fiódor Dostoyevski. Traductor: Juan López-Morillas. Ilustradora: Irlanda Tambascio. Título: El jugador. Editorial: Alianza Editorial. Venta: Todos tus libros, Amazon, Fnac y Casa del Libro.


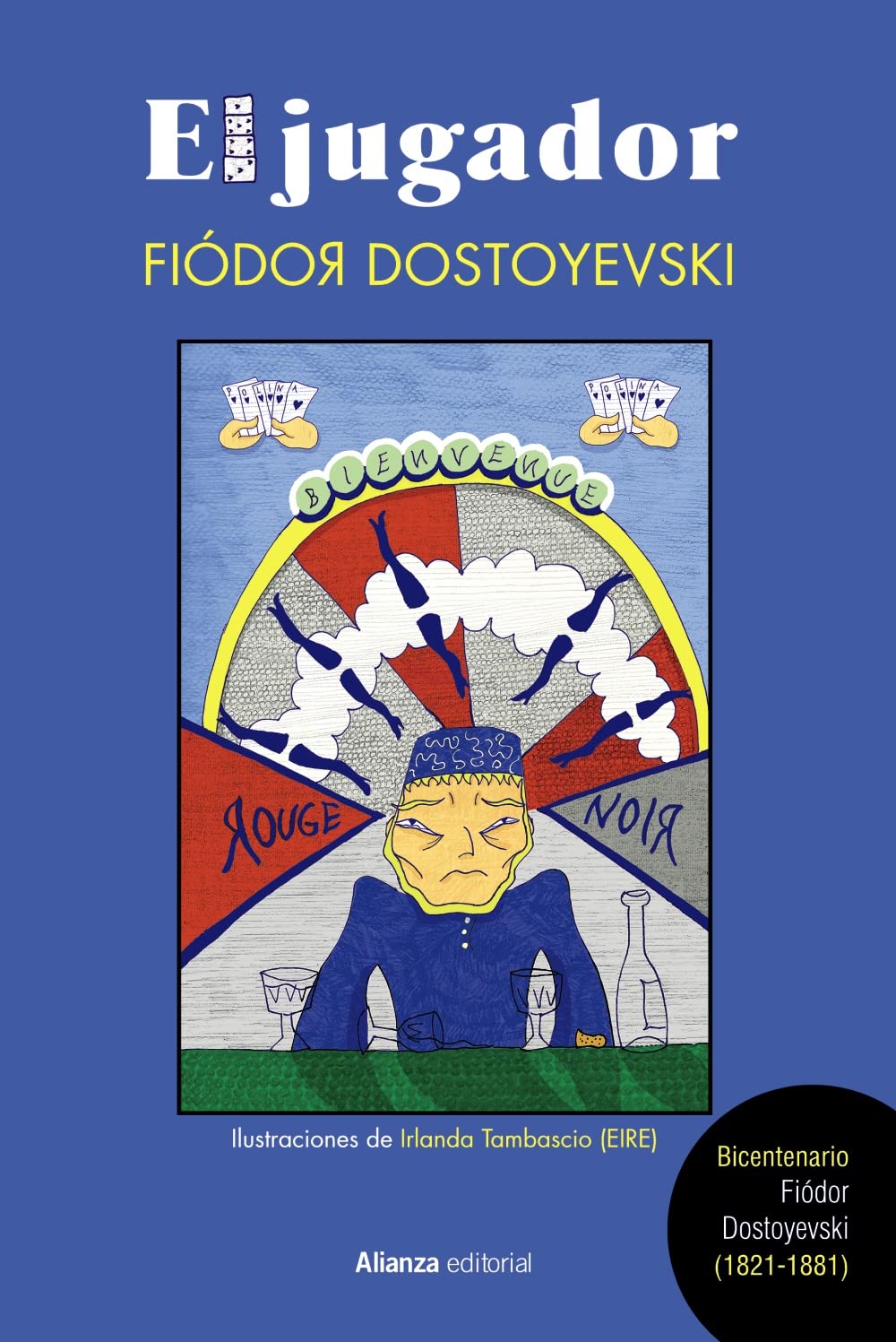




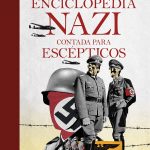
Zenda es un territorio de libros y amigos, al que te puedes sumar transitando por la web y con tus comentarios aquí o en el foro. Para participar en esta sección de comentarios es preciso estar registrado. Normas: