I.-
En Cómo hablar de los libros que no hemos leído, Pierre Bayard realiza una interesante reflexión acerca de los diferentes modos que tenemos de relacionarnos con los libros. Uno de esos modos, y puede que el no más infrecuente, es el olvido, que acaba desdibujando las fronteras entre los libros leídos y los no leídos. Ciertamente, hay libros que sólo recordamos haber leído cuando vamos por la mitad (y otros que aseguramos estar releyendo cuando nunca los empezamos); y hay libros que recordamos siempre, aun cuando no los hayamos leído, o al menos no desde la primera a la última página, como sucede con la Biblia o ciertos clásicos, que más que libros son atmósferas, o con obras como el Ulises de Joyce o En busca del tiempo perdido, de Proust, que, en palabras de Borges, fueron escritos para ser analizados, mas no leídos. También puede suceder que recordemos un libro, no tanto por su contenido, como por haber quedado asociados a algún momento o lugar entrañable, o por habernos hecho el don de alguna frase o idea feliz.
El niño filósofo (2018) es el primer libro de una trilogía compuesta también por El niño filósofo y el arte (2019) y El niño filósofo y la ética (2021). El proyecto queda propuesto en el primer volumen de la serie. Dicho libro, que marcó la estructura de los siguientes, se dividía en dos partes. En la primera, el autor presentaba algunos de los conceptos fundamentales que asocia a su propia idea de una filosofía para niños, inspirada en la de Matthew Lipman, creador del programa Philosophy for children, quien se inspiró a su vez en John Dewey; y en la segunda, proponía doce actividades prácticas que involucran conceptos o actitudes filosóficas.
En esa primera parte, el autor aclara que no concibe al “niño filósofo” como “una condición profesional”, sino como “la posibilidad de que, utilizando cualidades que son indispensables para crecer, se estimule en los niños una nueva visión: la mirada filosófica.” (2018: 14) Se trata, pues, de aprovechar la tendencia filosófica que parecen presentar los niños de forma natural, tal y como sugiere la siguiente cita de El mundo de Sofía, de Jostein Gaarder, que Jordi Nomen utiliza como epígrafe:
Para los niños, el mundo —y todo lo que hay dentro suyo— es nuevo: es sorprendente. La mayor parte de los adultos ve el mundo como algo absolutamente normal. Los filósofos son, en este sentido, una notable excepción. Un filósofo no acaba nunca de acostumbrarse al mundo. Para él, o ella, el mundo sigue siendo un poco absurdo, incluso un poco desconcertante y enigmático. De esta manera, los niños y los filósofos comparten una facultad básica. El filósofo tiene una sensibilidad igual que la de un niño, que le dura toda la vida.
Comento que existe toda una tradición que ve en el niño a un ser contemplativo. Tradición de probable origen romántico, puesto que antes los niños apenas existían, o apenas eran percibidos, que decidió ver en el niño a un ser natural y libre que la realidad o la sociedad (a la que Lautréamont llamará “el gran objeto exterior”) se empeñaba en esclavizar. El niño, aún libre del principio de realidad y poseedor de un ligero sentido del tiempo, o del no tiempo, semejante a esa eternidad que Borges parecía añorar, pueden dedicarse a la contemplación metafísica, que exige una desconexión de la mirada utilitaria. Entran ganas de decir que cada vez que decimos “venga, niño, no te eternices”, se muere un filósofo.
Esa tradición filosófico-literaria, que en algún lugar he dado en llamar “puerofilia” (porque el término “paidofilia” estaba lamentable ocupado), y que consiste en idealizar a los niños en tanto que seres más perfectos, sabios y felices que los adultos, será continuada por autores como Rubén Darío, Jorge Luis Borges, Julio Cortázar, Alfredo Bryce Echenique y tantos otros. Las modulaciones son múltiples, desde el brillante Ortodoxia de G. K. Chesterton, hasta el terrible Claus y Lucas de Agota Kristof, pasando por Madurar a hacia la infancia de Bruno Schulz, Días de lectura de Proust, Ferdydurke de Witold Gombrowicz o Criaturas del aire y La recuperación de la infancia de Fernando Savater.
Pensemos, por ejemplo, en un cuento como “Los venenos”, de Julio Cortázar, donde el narrador, un niño de unos ocho años, dice, tras quedarse mirando un pájaro: “Yo de golpe me daba cuenta por qué se llamaba pavo real.” Y luego: “Me trepé al sauce a leer y a pensar.” ¿En qué? “Pensaba en muchas cosas, pero sobre todo en las hormigas, ahora que había visto lo que eran los hormigueros me quedaba pensando en las galerías que cruzaban por todos lados y que nadie veía… llenas de hormigas y misterios que iban y venían.”
No es extraño que, para Rousseau, no fuese necesario educar a los niños. Bastaba con seguir el precepto hipocrático del primum non nocere, esto es, “lo primero es no hacer daño”. Así que un niño no necesita que le enseñen filosofía o poesía, puesto que es filósofo o poeta de la forma más genuina posible. Por eso algunos afirmarán, no sin acierto, que el niño es el último buen salvaje…
Debo decir que el autor, que hace gala de poseer grandes dosis del menos común de los sentidos, no cae en ningún momento en este error. Cree, con el Paulo Freire de La educación como práctica de la libertad, que “el docente debe estar presente en su obligación de poner límites al alumno y, a su vez, reconocer la legitimidad de su rebeldía en los supuestos que la avalen. Por eso enseñar exige libertad y autoridad, no libertinaje y autoritarismo.” (2021: 55) Y yo también.
¿No es cierto, por otra parte, que los niños se estropean o los estropeamos muy pronto? Algunos se verán tentados de decir que hoy se estropean antes, como si en el pasado los niños que trabajaban en las minas o en el campo, esto es, casi todos, fuesen unos pequeños geniecillos llenos de curiosidad y alegría. Sea como sea, los niños, hoy o siempre, se estropean pronto, y, como decían los clásicos, pessima corruptio optimis, ‘la corrupción de lo mejor es lo peor’. Porque, nada más triste que ver a un niño sin capacidad de admiración y asombro. Si no recuerdo mal, Hesíodo decía, en Los trabajos y los días, que el mundo se acabará el día que los niños tengan cara de viejos. Huidobro expresará esa caída en Altazor, uno de los mejores poemas que conozco leer en lengua española:
Altazor ¿por qué perdiste tu primera serenidad?
¿Qué ángel malo se paró en la puerta de tu sonrisa
con la espada en la mano?
¿Quién sembró la angustia en las llanuras de tus
ojos como el adorno de un dios?
He leído con mucho interés las reflexiones que el autor realiza en El niño filósofo acerca del proceso que lleva a los niños a perder su capacidad de admiración. El niño tiene la suerte o la desgracia de vivir sumido en una ignorancia casi absoluta acerca del mundo que le rodea maravillosa y amenazadoramente, y por eso se hace preguntas. “Desgraciadamente, cuando encuentre a su paso personas adultas que resten valor a su ignorancia, irá recubriendo la curiosidad con una especie de velo de pretendida ‘sabiduría’ que impedirá progresivamente que se admire por todo y dejará de hacerlo como tributo al crecimiento, que obliga a ‘preocuparse’ por problemas ‘serios’.” (34) Las prisas, las preocupaciones, normalmente económicas o laborales, no nos permiten explorar las preguntas de los niños, que ya están cegadas en nosotros, de modo que, lo que hacemos es devolverles “respuestas directas que cierran su campo de admiración” (2018: 33).
Los adultos no tienen tiempo de explorar sus ignorancias, las han tapado, porque son poco útiles, porque son lentas. Para admirarnos, debemos reaprender a recrearnos en nuestra propia ignorancia, pero no hay tiempo, por eso nuestras preguntas se limitan a enfrentarse a lo que Kuhn llamaría problemas “normales”, y nunca “revolucionarios”. Decía Ortega y Gasset: “las ideas se tienen, en las creencias se está”. El adulto corre sobre sus creencias a toda velocidad, rezando por que no le alcance el geiser de lo inesperado. Como decía Quino, lo urgente nos impide lo importante. En los adultos se produce una reducción progresiva del campo de atención, de la sensación de potencia, de la ligereza, de lo que Nietzsche llamaba “inocencia del devenir”, todo lo cual va generando una impotencia estructural, que se confunde con la tristeza.
Los niños no cejan de hacer “preguntas de lógica, epistemología, metafísica o ética que a menudo nos obligan a buscar todos nuestros recursos filosóficos si queremos darles una respuesta bastante elaborada, más allá del simple ‘ya lo entenderás más adelante’.” (2018: 43) Por eso es importante pensar bien lo que le respondemos a los niños. Las suyas son preguntas “que nos desconciertan (porque hemos olvidado que nosotros también las hacíamos) y provocan un cierto reajuste mental en nosotros, los adultos, que vivimos a su alrededor. No sabemos por dónde cogerlas.” (43) Pero en este punto el autor se resigna a decir que: “Quizás podemos devolverles las preguntas que nos hacen: ‘¿Y tú, por qué crees que es? ¿Por qué piensas que pasa?’” (44) Para cerrar, a continuación, con un diálogo de Alicia en el País de las Maravillas, de Lewis Carroll, que consiste en una serie de juegos y perplejidades, más poéticas que filosóficas.
Como padre apresurado de tres hijos a los que me gustaría introducir de forma progresiva e indolora en el culto a la filosofía, siento que necesito una panoplia de respuestas o contra-preguntas realmente filosóficas a las preguntas o intuiciones proto-filosóficas de los niños. Una especie de tropos de Enesidemo o Agripa, una especie de tetraphármako epicúreo, una especie de adagios erasmistas, que pueda tener siempre a mano, procheiron, para suplir mi falta de tiempo, ingenio o imaginación.
Esas respuestas, además, deberían tener una fuerza persuasiva, esto es, retórica o literaria, para lo cual sería necesario recurrir a la buena literatura. Debo decir que el libro incluye páginas muy potentes, como aquella en la que el autor reflexiona acerca de los diferentes tipos de belleza, y que no puedo evitar transcribir:
“Siento que la admiración de la belleza es la mejor forma de alabar la vida y su diversidad, pero no entiendo la belleza como la adecuación a un canon de proporción y armonía. Esto sería menospreciar la belleza de lo caótico, de lo irregular y de lo incompleto. Existe la belleza de la rudeza y la de la finura, la belleza de lo sereno y de la furia. Hay belleza escondida, acurrucada en el fondo de las arrugas de las personas mayores, y belleza en los michelines de los pequeños. Hay belleza en lo extraordinario y belleza en lo cotidiano. Hay belleza en la decadencia; tanta como en la juventud. Bello es lo que nos conmueve, sea cual sea la textura de la piel que lo recubre. Lo contrario de la belleza no es la fealdad, sino la crueldad que desprecia lo que no aprueba. Hay belleza en la sonrisa carcomida del mundo porque la belleza, intuyo, no depende de lo admirado, sino de la calidad de la mirada que lo percibe o el sentido admirativo que se recrea y de la pureza del corazón que lo siente. La belleza está en los ojos que miran, en los oídos que escuchan, allí donde no llegan los sentidos, allí donde vive la admiración. Por ello hay que proponer el arte como recurso filosófico con los niños.” (2018: 62)
Sin embargo, creo que el autor se equivoca cuando recurre a textos de Paulo Coelho o fábulas alegóricas que rozan peligrosamente la autoayuda. Literatura para niños no es literatura mala. Es literatura buena que puede ser comprendida por los niños. A eso se refería C. S. Lewis cuando decía que “la literatura infantil” es aquella literatura que también podían leer los niños. Se trata, ciertamente, de un trabajo difícil, del que yo no sé si saldría victorioso. Pero creo que hay páginas de Cortázar, de Stevenson, de Chesterton, de Paul Éluard, de Nicanor Parra, de Robert Desnos, de Gloria Fuertes, de Michael Ende o de Jacques Prévert que podrían haberse incluido. “Los poetas de siete años”, de Arthur Rimbaud, por ejemplo. No creo que pueda escribirse una literatura ad hoc para enseñarle filosofía a los niños. No he leído El descubrimiento de Harry Stottlemeyer (1971), de Matthew Lipman, pero me parece significativo que cincuenta años después de su publicación no sea una obra demasiado conocida, ni siquiera entre los especialistas. Me la imagino alegórica, maniquea e infantiloide. Ojalá me equivoque.
Otro punto fundamental de los libros de Jordi Nomen es el antiutilitarismo. El autor se muestra consciente de que nuestro modo de vida turbocapitalista impide toda concentración filosófica: “La reflexión requiere soledad en algunos momentos, una buena gestión del silencio, el goce y la administración estéticos, el cuidado del cuerpo, la práctica del diálogo, la contemplación y la meditación, la gratuidad y la solidaridad… dificultades que encuentra este tiempo de reflexión para prosperar en un mundo que siente horror ante el silencio, la soledad y la lentitud, a las que opone, de forma casi imperativa, el ruido, el gentío y la prisa con un ‘activismo’ que deja poco margen para disfrutar con detenimiento de la actividad.” (67) Este punto me parece especialmente importante, pues abre toda una vía de repolitización de la filosofía. Una condición necesaria, aunque no suficiente, para la actividad filosófica sería la reducción de las diferencias socioeconómicas y una cierta emancipación temporal, mediante leyes efectivas de conciliación laboral y una nueva cultura de la gratuidad. Podríamos llegar a decir que la filosofía es hoy profundamente anticapitalista, y en todas las épocas, antiutilitaria. Por esa razón el capitalismo ha pretendido capturarla, mediante la literatura de autoayuda, o eliminarla, haciéndola desaparecer de los planes de estudios.
El autor también le da mucha importancia a la perspectiva lúdica en la enseñanza de la filosofía. Se inspira en el Homo ludens de Johan Huizinga, que fue libro de cabecera de Julio Cortázar, para afirmar que: “el juego se configura como una herramienta de primer orden para aprender roles diferentes, para entender que nuestra propia identidad es una construcción permanente”. (2018: 46) Según Huizinga, las tres funciones esenciales del juego son la libertad, el aislamiento y la reglamentación diferente, “que nos permitirían huir de las normas cotidianas e implicarían concentración y alegría”; todo lo cual lleva a Nomen a afirmar que el juego es también “un camino hacia la reflexión filosófica” (58).
Coincido con el autor en la importancia al componente lúdico, pero no puedo evitar sentir cierta, por no decir mucha, desconfianza cuando oigo hablar de gamificación, que me suena a pantallita y a saltar en pelotas para hacer pilates. Entiendo lo que el autor propone, y entiendo también que lo dice de buena fe. Pero ¿no sería mejor pensar con Cortázar, Chesterton, Diderot o Voltaire, que no paran de jugar, que con dos o tres pedagogos cuyos escritos, además de trascendentalmente aburridos, suenan sospechosamente armónicos con el neoliberalismo? A nadie se le escapa que la estética lúdica y festiva a lo Historias de Cronopios y de Famas, de Julio Cortázar, ha sido reciclada por empresas como ING-direct, Yoigo o las grandes tecnológicas de Silicon Valley. Resulta más que significativo que el célebre “Preámbulo a las instrucciones para dar cuerda a un reloj”, de Cortázar, en el que se denuncia de qué modo los objetos nos poseen, fuese utilizado para el anuncio de una conocida marca de coches, de cuyo nombre no quiero acordarme. Dice Zygmunt Bauman, en Modernidad líquida, que el sueño de los movimientos progresistas de los años sesenta, que veían el estado, la burocracia, la rutina y el trabajo de por vida como obstáculos para una vida libre y creadora, ha desembocado, en nuestra época, en la pesadilla de la desregularización, la temporalidad y la precariedad del trabajo y las relaciones humanas. Creo que algo semejante es lo que está ocurriendo con la famosa gamificación. Resulta, pues, necesario arrancar el espíritu lúdico de las garras de esos pedagogos que, consciente o inconscientemente, están adaptando la educación a lo que Fredric Jameson dio en llamar “lógica del capitalismo tardío”.
Tampoco creo que necesitemos recurrir a una teoría seudocientífica como es la de las inteligencias múltiples, de Gardner, quien propuso siete tipos de inteligencias (lingüística, lógico-matemática, musical, cinética-espacial, interpersonal e intrapersonal), a las cuales añadirá, igual que los astrónomos medievales añadían nuevas esferas para explicar el movimiento errático de los planetas, una octava inteligencia natural (que gestionaría la relación entre los humanos y el ecosistema) y una novena inteligencia existencial, que sería la que, por fin, parece tener algo que ver con la filosofía. Creo que Jordi Nomen podría haber prescindido perfectamente de esta nueva teoría de los humores, para recurrir a otros marcos teóricos más consistentes. Como no soy un especialista en este tema, no me atrevo más que a recomendar a aquellos autores en cuyo criterio me he acostumbrado a confiar, como son Marina Garcés, Andreu Navarra, Gregorio Luri, Catherine L’Écuyer o Pascual Gil Gutiérrez. ¿Y por qué no recurrir también la Paideia, de Jaegger, De la utilidad de los coloquios, de Erasmo, “De la educación de los niños”, de Montaigne, o el Antimanual de filosofía de Onfray?
En otras ocasiones me parece que el estilo de Nomen se acerca peligrosamente a la autoayuda. Antes de nada quiero decir que este es un problema general con el que todos aquellos que devolverle a la filosofía un sentido práctico nos encontramos. Yo también. Lo cierto es que, tras ser secuestrada por la religión cristiana (véase La edad de la penumbra, de Catherine Nixey), la filosofía perdió sus competencias prácticas (véase La filosofía como forma de vida en la Antigüedad, de Pierre Hadot), y aunque trató de recuperarlas en el Renacimiento (con Erasmo y Montaigne a la cabeza), volvió a caer en el teoricismo, salvo algunas excepciones (como Nietzsche, Bergson, Alain, Hadot o el último Foucault) de modo que, cuando se secularizaron, parcialmente, nuestras sociedades, la reflexión sobre los modos existenciales se transformó en una especie de tierra de nadie que se disputan, hasta hoy, la religión, la autoayuda, la psicología, la propaganda y, un poco también, la filosofía.
No es fácil en este contexto hallar unas formas de expresión propiamente filosóficas, que no suenen a religión o a autoayuda. Se trata de un problema colectivo al que nos enfrentamos entre todos. Un problema léxico, estilístico, en fin, literario. Hay autores, como Marina Garcés, que buscan escapar de esos peligros mediante la politización del discurso. Otros prefieren adscribirse a corrientes filosóficas no oficiales, como Michel Onfray. Otros utilizan como cortafuegos la erudición clásica. Y otros prefieren los tecnicismos, la abstracción o el humor. Cada una de esas propuestas tiene sus virtudes y defectos. Y lo mismo sucede con la interesante propuesta de Jordi Nomen, que tiene frases, páginas y expresiones que son utilísimas en este aspecto, a la vez que ha explorado otras vías que creo que sería mejor abandonar. Pienso, por ejemplo, en las páginas en las que el autor trata de reapropiarse del término “triunfo”. Coincido totalmente con el contenido y la intención del autor, pero no me convence la forma. Sigue sonándome a autoayuda. Como diría el marqués de Sade: “¡Un último esfuerzo, republicanos!”.
Personalmente, las partes que más he disfrutado de los libros de Nomen son aquellas en las que el autor habla con su propia voz. Liberado de Lipman, de Gardner, de Rossem, y de todas esas listas de inteligencias, competencias y objetivos, que me hacen pensar con horror en planes docentes, unidades didácticas y autoinformes, Nomen realiza interesantísimas reflexiones sobre los tipos de belleza (2018: 62), la capacidad de la filosofía para ampliar el mundo de las preguntas a aquellas zonas a las que no llega la ciencia (67), las diferentes formas de aprender (69), la paz como autoviolencia (2018: 73) o la voz de los otros que hay en nosotros (78).
Pienso también en el fragmento en el que se niega a reducir la filosofía a una mera actividad contemplativa:
“Al niño filósofo que defiendo en este escrito, no lo imagino inmóvil y místico, sentado en una roca junto al mar, contemplando el universo —aunque no hay nada de malo en ello—: lo imagino como persona luchadora y rebelde, que reflexiona para saber qué debe escoger, pero se apasiona por cambiar lo que considera injusto y se presta a equivocarse para aprender a acertar. Como una persona crítica y creativa, cuidadosa e implicada en su realidad. (…) Este niño filósofo debe creer que el mundo puede mejorar, que tiene posibilidades reales de cambiarlo.” (2018: 80)
Como decíamos, los tres libros de Jordi Nomen presentan una segunda parte en la que se resumen conceptos importantes de la filosofía, que se acompañan con propuestas de lectura, preguntas para el debate e incluso juegos o películas relacionados con el tema en cuestión. Es lo que Erasmo llamó, en su Paráfrasis del Nuevo Testamento (1516), “elaboración del pan evangélico”. A pesar de mi alergia autoculpable hacia las unidades didácticas, son propuestas muy interesantes, que estoy seguro que voy a volver a consultar. En El niño filósofo (2018), por ejemplo, habla del “mito del carro alado” que aparece en el Fedro de Platón (96-102); de la noción de bien en Aristóteles (103-110); del concepto epicúreo de placer (111-118); del memento mori estoico en Séneca (119-126); de la noción de alegría en Spinoza (127-134); de la noción de amistad en Montaigne (135-144); de la idea de perfectibilidad del ser humano y educación en Rousseau (145- 151); de la noción de deber en Kant (152-158); de la idea de poesía y creatividad en Nietzsche (159-165); de la depuración lingüística y el aprendizaje del silencio en Wittgenstein (166-174); de las reflexión sobre el mal y la banalidad del mal en Hannah Arendt (175-185); y del binomio tener o ser en Erich Fromm (186-194).
***
II.-
Paso a continuación a ocuparme brevemente de El niño filósofo y la ética (2021). El libro empieza con una reflexión acerca de la importancia del ejemplo en la enseñanza: “Los valores no se aprenden en abstracto, como un contenido teórico más. Por su doble esencia, cognitiva y afectiva, los valores se aprenden sobre todo con el ejemplo. Por eso la familia y la escuela, fuentes de los primeros valores, deben ser espacios de ejemplo y práctica de los valores que se defienden como principios de conducto. Quien no es paciente, jamás favorecerá que otro lo sea. Los valores no se enseñan, se muestran, se transmiten en un ambiente que los concreta y los hace aterrizar desde las alturas.” (2021: 16) Como dicen en Captain Fantastic: “Nos definen nuestras acciones, no nuestras palabras.”
Igual que me pasó con el libro anterior, he disfrutado más de aquellas páginas en las que el autor aventura sus propias ideas. Considero, por ejemplo, innecesario que recurra nuevamente a Matthew Lipman para definir lo que éste dio en llamar “pensamiento cuidadoso”. Según el resumen de Nomen, el pensamiento cuidadoso “es ‘apreciativo’, porque valora (añade el aprecio a lo que se estima); es ‘activo’, porque se moviliza para conservar lo que aprecia; es ‘normativo’, porque intenta traducir el ideal que lo mueve en pautas; es ‘afectivo’, porque enjuicia lo que sentimos, y es ‘empático’, porque basa la comprensión en el intento de ponerse en el lugar del otro” (2021: 15). La verdad es que, al leer este tipo de consideraciones, que me suenan más a escolástica pedagógica que a verdadera filosofía, no puedo evitar recordar a Erasmo, quien dijo en su Banquete religioso, que “Más lamentaría faltarme un libro de Cicerón o Plutarco que todo cuanto escribieron Escoto y sus pares, no porque los condene sin remisión, sino porque siento que con la lectura de los unos me vuelvo mejor, en tanto los otros me dejan más frío para la auténtica virtud y más querencioso para las disputas”. Y no lo digo por Jordi Nomen, sino por Matthew Lipman.
Me interesa, por ejemplo, el debate que Nomen establece con Lawrence Kohlberg, discípulo de Jean Piaget, quien distinguió tres fases en el desarrollo ético de los niños: fase preconvencional, convencional y posconvencional. Para Nomen, esta división implicaría que “habría que esperar a ser casi adultos para adentrarse en el pensamiento cuidadoso”, lo cual sólo puede ser “fruto del prejuicio de que los niños no son capaces de pensar por sí mismos”, lo cual puede llevarnos a subestimar, como hicieron Kohlberg y Piaget, “el papel de la educación, y en particular de la filosofía, para desarrollar el pensamiento cuidadoso a edades tempranas.” (2021: 19-21)
Son también interesantes sus reflexiones acerca de “la pereza intelectual”, que Kant entronizó, junto al miedo, como uno de los dos enemigos de la ilustración (30); su rechazo del mal uso de las nuevas tecnologías (34); sus consideraciones acerca de lo que aporta el diálogo filosófico a la construcción de la ciudadanía (36-39) y sobre los modos en que debería practicarse (40-43). Pienso también en Oscar Brenifier o en Tomi Ungerer.
También he subrayado con profusión las páginas que le dedica a la dimensión social de la educación. Coincido con el autor cuando dice, siguiendo a Robert Castel, que la pobreza es “un fracaso de la sociedad que lo permite y no lo señala como una prioridad. La vivienda, la salud, la educación, el acceso a servicios básicos como el agua y la electricidad, deberían ser nuestras prioridades políticas. No podemos establecer una sociedad que admita la existencia de ciudadanos de segunda o tercera categoría sin perder en esa segregación el sentido de la democracia que decimos defender. Del mismo modo, no podemos culpar a los propios excluidos de su exclusión. Sería un ejercicio de cinismo inadmisible, que no tiene en cuenta las causas que han llevado a dicha exclusión, algunas derivadas de una contingencia inevitable y otras fomentadas por la desigualdad de oportunidades.” (2021: 49)
También me han interesado las páginas que le dedica a la “pedagogía de la ternura”, término que toma de A. Cussiánovich y C. Schmalenbach. Frente a la cultura del triunfo y la competitividad, que “genera un individuo asocial, que desconoce el bien común y se rige por intereses individuales que priman y dirigen sus acciones sin ninguna empatía”, Nomen propone esa pedagogía de la ternura, que “implica sensibilización ante lo frágil y, a la vez, respuesta cordial, cálida, agradable (…) La ternura se alza frente a los prejuicios y estereotipos, frente a la insensibilidad que a menudo acompaña a las prisas y el estrés que padecemos, frente al qué dirán, frente al autoritarismo.” (53) No ternura como debilidad o ingenuidad, no ternura sólo en la esfera íntima y familiar: “La ternura es una línea de defensa ante la violencia cotidiana, el contrapunto a la agresividad que reina en la esfera social. (…) La tarea fundamental de la escuela y el hogar es favorecer la razón y la emoción a la vez.” (54)
También es interesante el capítulo que le dedica a la pedagogía de la paz, que se niega a definir como ausencia de conflicto o ausencia de violencia, puesto que “ambas definiciones pecan de lo mismo, la definen por lo que no es. Y eso es así porque la paz, tanto si se entiende en la esfera personal como en la colectiva, resulta difícil de describir. La ausencia de conflicto es una entelequia, pues el ser humano, diverso, siempre está en conflicto. En ese sentido, la paz consiste mucho más en la gestión efectiva del conflicto, mediante la negociación y el compromiso, que en su ausencia.” (60) La paz sería violencia contra uno mismo. Ilustra el oxímoron con un artículo de Santiago Gamboa en el que se cita a un delegado de Palestina ante la Unesco, quien habría dicho en cierta ocasión: “Es más fácil hacer la guerra que la paz, porque al hacer la guerra uno ejerce la violencia contra el enemigo, mientras que al construir la paz uno debe ejercerla contra sí mismo”.
Lo cual me recuerda también la interesante distinción que hace Marina Garcés entre los antagonismos, que son necesarios en toda sociedad, a menos que nos dejemos tentar por las fantasías de una comunidad ideal plenamente reconciliada, y las hostilidades, que son radicalmente violentas. Según Nomen, “la paz es el resultado de la negociación y el acuerdo en los conflictos, no la ausencia de estos. Suele dejar en los interlocutores un cierto malestar porque nunca se alcanza en plenitud. La pedagogía de la paz debe afrontar y aceptar como inevitable ese algo de malestar.” (2021: 61)
La segunda parte de El niño filósofo y la ética nos ofrece una serie de reflexiones y ejercicios que buscan familiarizar al niño con once conceptos éticos fundamentales: el concepto de armonía en Confucio (94-102), la humildad y el concepto de tao en Lao-Tse (102-114), el concepto de verdad en Sócrates (114-126), la libertad y la dignidad humanas en Pico della Mirandola (126-135), la noción de motivación humana en Tolstói (135-144), la idea de feminidad en Mary Wollstonecraft (144-155), la compasión en Martha Nussbaum (155-166), la doctrina de la no violencia en Mahatma Gandhi (166-179), la lucha contra el racismo en Martin Luther King (179-187), el perdón y la filosofía africana ubuntu en Nelson Mandela y Desmond Tutu (187-197) y la idea de deshumanización en Eduardo Galeano (197-206). Los resúmenes, preguntas, propuestas de lectura y visionado de películas resultan muy útiles, y debo confesar que ya he echado mano de varios de ellos para tratar algunos de estos temas con mis hijos. No imagino una razón mejor para recomendar la lectura de este libro.
—————————————
Autor: Jordi Nomen. Título: El niño filósofo. Editorial: Arpa. Venta: Todos tus libros y Amazon.
Autor: Jordi Nomen. Título: El niño filósofo y la ética. Editorial: Arpa. Venta: Todos tus libros y Amazon.
-

Antonio Machado ingresará simbólicamente en la RAE con casi un siglo de retraso
/abril 17, 2025/También intervendrá en el encuentro Alfonso Guerra, comisario de la exposición Los Machado: Retrato de familia, dedicada a Manuel y Antonio Machado, que recalará en Madrid desde ese mismo día, tras su paso por Sevilla y Burgos. Y Joan Manuel Serrat ofrecerá un recital con poemas de Antonio Machado para cerrar el acto. “Hemos organizado un acto simbólico, de fuerte significación, considerando que don Antonio Machado ha sido uno de los grandes poetas de nuestra historia, de los más profundos y más conocidos también, es una nueva ocasión de homenajearlo”, ha señalado a Efe el director de la RAE, Santiago…
-

Elogio del amor, el canto a la vida de Rafael Narbona
/abril 17, 2025/Narbona se ha enfrentado con el dolor, la muerte de su padre, cuando era joven, por un infarto, el suicidio de su hermano, y ahora la enfermedad de su mujer. En la presentación del libro el pasado martes nos habló del dolor, pero también del amor y lo hizo a través de su pasión por sus perros, por la Naturaleza que contempla cuando sale a pasear con su mujer, Piedad, por su pasión docente, cuando era un profesor comprometido con los chicos, donde lo académico pasaba a un segundo plano y triunfaba el humanismo. Esa forma de ser que se…
-

Literatura al habla
/abril 17, 2025/Para Javier Huerta Calvo Aparte de todo, si esto denota algo, me temo, es la importancia y presencia que tiene en mí la literatura, desde hace muchos años, tantos que ésta ya se confunde y funde con toda mi vida. Quizá mi propia vida no sea otra cosa que literatura. El contacto para llamar a Umbral para entrevistarlo —cosa que me costó muchísimo— fue mi querido profesor, y gran escritor, Antonio Prieto. Me acuerdo que a Umbral, con voz temblorosa, le tuve que llamar varias semanas porque siempre me decía: “Llama la siguiente semana”. Me lo dijo muchas veces, no…
-

Imán, de Ramón J. Sender: El desastre de Annual y la guerra sin gloria
/abril 17, 2025/1.- Una escena, una revelación Una vez, mi abuelo habló de un caballo muerto (mulo, más bien, o macho para ser exactos, que es como se llaman a los mulos en Aragón). No como animal, sino como refugio. Alguien se metió dentro, dijo, para no morir de frío. Lo contó sin morbo. Como quien ya no distingue lo terrible de lo inevitable. Durante años creí que era una exageración, un cuento sombrío que me lanzaba para impresionarme, o quizá para ver cómo reaccionaba. O simplemente una anécdota prestada, algo que había oído de joven y se le quedó grabado. Hasta…


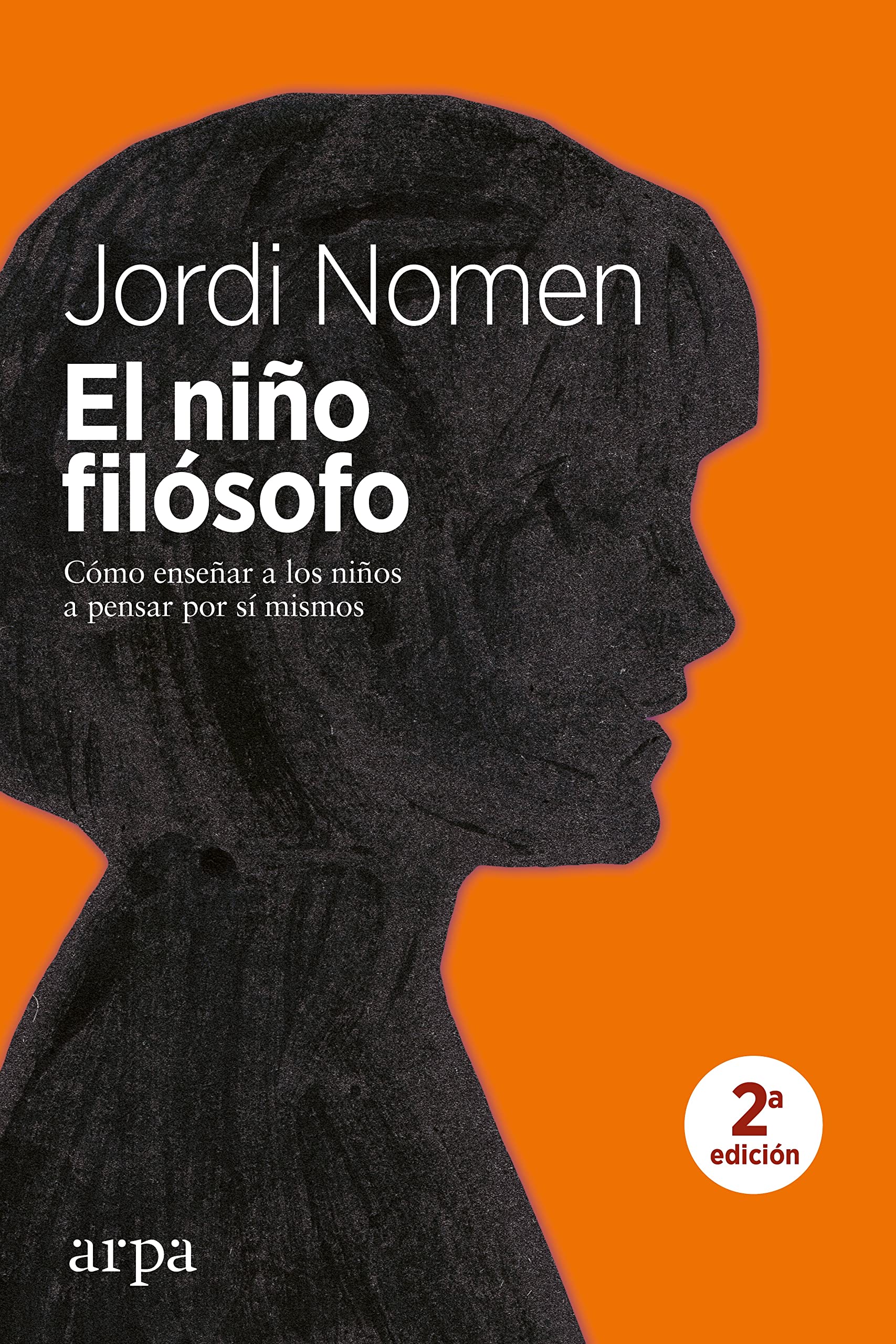




Cuando era niño estaba convencido de que cuando fuera mayor, escribiría un libro diciendo que los niños no somos tontos, pero ya siendo grande, me doy cuenta lo ingenuo que fui.
Estimulante el artículo, refrescante el libro. Oasis de pensamiento en la aridez posmoderna que pretende y consigue erradicar la filosofía de la educación en los niños para adoctrinar. Si no se enseña a pensar, se crean esclavos.