“En una sociedad caracterizada por la incomunicación, por la tiranía del ruido y de la interferencia, por el predominio compulsivo de la distracción banal, el poema sigue constituyendo un espacio de diálogo y comprensión, el punto de encuentro entre lo inefable y lo que ha de ser dicho. A lo largo de este sutil y lúcido Elogio del instante, José Manuel Lucía Megías consigue delinear la íntima esencia de nuestro paso por el mundo: da voz a las profundidades de la sensorialidad y del sentimiento; moldea los escenarios en los que somos máscara y realidad; retrata, con paciencia y maestría, los mil rostros sucesivos y simultáneos de la verdad y todas sus incertidumbres. Con un libro levantado desde el humanismo y el arte (alzado a partir del reconocimiento grato de nuestro lugar en la infinita línea de la cultura, sobre los fundamentos de la bendita insensatez que constituye la búsqueda poética) se abre la colección “De luz, piedra y espejo” (Alcalá de Henares, Universidad de Alcalá), 2021 no podía desearse un augurio más propicio”. Francisco Martínez Morán.
1.- teoría
El instante cotidiano explota en el folio.
No había nada antes de su entrega
y nada tampoco debería quedar a su paso,
ninguna huella, herida ni cicatriz mal curada.
Esta es su naturaleza. Esta es la esencia
del instante cotidiano. Su razón de ser.
El instante surge en un blanco inesperado
como el paréntesis de las sábanas sobre los muebles,
las festividades en los calendarios de otro siglo,
la mancha en la pared cuando desaparece el cuadro,
o el contorno exacto de los muebles que en la mudanza
no quieren abandonar su geometría de familia.
El instante cotidiano nace para desaparecer.
Al momento. Esta es su única naturaleza.
Instante cotidiano, ajeno a esos otros instantes
que llenan de anécdotas los libros de historia:
el instante de la pesada manzana que cae al suelo,
el instante de la certera aguja de la rueca envenenada
en los dedos inocentes de todas las princesas,
el instante de la mordedura del áspid, plena, asesina,
el instante de un pequeño paso del hombre
en el cinematográfico horizonte de la luna,
el instante en que la daga encuentra un hueco
y se abren las venas suicidas de la derrota,
esa que es presagio de un bosque que camina.
Pero no es ese instante el que ahora comienza
su tembloroso deambular por el folio en blanco,
ese instante que te quiebra en un abrir y cerrar de ojos,
ese instante que ilumina en la noche un nuevo paisaje,
o ese otro que termina por condenarte al silencio,
el instante de un grito que hace enmudecer al asesino,
que vuelve inútil el piolet que se alza traidor en el aire.
Pero no es este instante el que ahora enmudece el folio,
el de la muerte diaria del dios atado a la roca de su destino,
el del sonido del olifante recorriendo fronteras en la montaña,
o el de las gotas de sangre que marcan el ritmo lento del suicidio,
o el de la entrega de las llaves ante las puertas abiertas
de una derrotada ciudad, escondida tras el horizonte de las lanzas,
o el de la palabra que se enmudece en el aire contaminado
de una declaración de amor, de guerra o de virginidad.
Es otro el instante que inunda mis versos en este momento.
Hablo del instante cotidiano de la esquina de un paisaje,
del árbol que ni florece ni se desnuda en el invierno,
del camino sin curvas, que no lleva a ninguna parte
y que, en ninguna parte, parece tener su origen,
o de las estrellas que, sin existir, son la misma estrella
vista desde la noche de insomnio de los veranos adolescentes.
Hablo del instante cotidiano de una comida compartida
en el humo añorado de las conversaciones y las confidencias,
de ese verso que un día se clavó como una espina
y hoy no ha conseguido dejar costra de su memoria,
o de ese libro que nunca se ha terminado de leer,
que casi es un misterio, una aventura desde sus primeras páginas,
olvidadas en el abismo cuadriculado de cualquier biblioteca.
Hablo del instante cotidiano de un saludo, de un gesto
que es preámbulo de nuevos pliegues en la vida,
de una charla sobre la épica de lo cotidiano en el aula,
el esperado pan nuestro de los desvelos universitarios:
la búsqueda de una mirada de complicidad –añorada;
el encuentro fugaz de una idea compartida –cómplice.
Es hora de que se vuelvan mudos los libros de historia.
Es hora de cerrar las gramáticas y los manuales de literatura,
de que los versos se vistan de instantes cotidianos,
ese instante que da sentido a la costumbre de respirar,
a esta tenaz, cabezona, firme, pertinaz, porfiada
costumbre de esforzarnos en abrir los ojos,
ese sueño, el instante pocas veces alcanzado,
de un deseo compartido en la caída fugaz de una estrella,
en las volteretas circenses de una hoja suicida.
Explosión de vida cotidiana atrapada en la espera de las horas.
Instantes cotidianos, imperfectos futuros en la escritura.
Instantes cotidianos que terminan por desbordar el folio.
Como estos versos. Como este libro. Como tus ojos
en el instante fugaz antes de darme la espalda.
El instante cotidiano de despedirnos con un beso,
un abrazo o el nudo de un apretón de manos.
Se nos están muriendo los poetas
en el instante de la muerte
de Guadalupe Grande
y Joan Margarit
Se nos están muriendo los poetas,
están quedando sin versos las esquinas
y las gargantas que solo saben volver,
una y otra vez,
a esta voz que un día les dio la vida,
que un día las creó a su imagen y semejanza.
Qué gris, qué desolador, qué muerto un mundo
sin poetas y
sin poesía.
Qué deshabitado.
Qué inhumano.
Qué mudo.
Se nos están muriendo los poetas
que un día pusieron voz a nuestro grito de libertad,
a la alegría desbordada en las avenidas
de las revoluciones y de los futuros compartidos.
Aquel día fuimos felices porque había versos
que echarnos a la boca,
que echarnos a la cara;
versos que se confundían con el tacto
de nuestras manos,
de nuestros cuerpos,
de nuestras orillas
y puños por encima de las banderas.
Aquel día fuimos humanos porque soñamos
con revoluciones permanentes, construidas con los versos
de tantos y tantos y tantos poetas;
ladrillos de vida y de esperanza
a golpe de metáforas y encabalgamientos.
Muros de versos para contener la infamia.
Pero se nos están yendo todos,
uno a uno.
Se nos están muriendo, uno a uno, los poetas.
Y uno a uno se van enmudeciendo nuestros recuerdos,
el necesario murmullo de nuestras conciencias,
sombras en los espejos de cada una de nuestras historias.
Uno a uno
somos cada vez menos humanos
a medida que
uno a uno
se nos van muriendo nuestros poetas,
llaga viva de nuestra conciencia, de nuestro destino,
faro impreso en las páginas de sus libros.
Se nos están muriendo los poetas.
El gris de los océanos cada vez está más cercano.
Son invisibles
A Francisco Peña,
desde una noche de guerra
en el Museo del Prado
Son invisibles
por más que aparezcan en todas partes:
En los detenidos pasos de cebra.
En las aceras multicolores de las avenidas.
En los rincones de los cajeros ambulantes.
En los huecos escondidos de los hoteles.
Son invisibles.
Están en todas partes, pero tú no los ves.
Quizás en alguna ocasión escuches sus susurros,
sus palabras encadenadas de memoria
o los mudos letreros en sus rodillas.
Pero nunca los ves. Nunca te fijas en ellos.
Aunque se te crucen delante de los cristales
y te ofrezcan unos pañuelos con una sonrisa
tímida y las manos abiertas y cerrada la boca.
Aunque te hablen de familias lejanas
y de cercanos ecos de hambre y de miseria.
Tú nunca los ves. Tú nunca los sientes.
Pasan a tu lado dejando un rastro de olor
transparente de reproches y de denuncias.
Pero tú nunca los ves. Nunca los sientes.
Son invisibles.
Como el hambre de sus manos y de sus gestos,
como la rabia contenida en sus miradas,
como esa estúpida sonrisa que se te congela
cuando una vez más niegas con la cabeza.
Son invisibles.
Ni la caricia de nuestra voz merecen.
Ni la mirada certera de una respuesta
o el gesto cómplice de una pregunta.
Son invisibles.
Y eso que están por todas partes.
Nos rodean. Se sitúan a nuestro lado. Nos desprecian.
Invisibles también nosotros para ellos.
Nauseabundas, para siempre, nuestras miradas,
el gesto desordenado de nuestro silencio.
Son invisibles.
Espejos de nuestras posibles biografías.
Certezas de nuestros fracasos.
Somos invisibles.
Estamos en todas partes.
A las puertas de Cartago
A Claudia Demattè,
con la que comparto
más de una frontera
He borrado el nombre de todas las ciudades
en las que un día caminé alejado de tu cuerpo.
No conservo ningún recuerdo. No los quiero
si tú no estás sonriendo detrás de la memoria.
He vuelto, una vez más, a la ciudad de Cartago,
a las ruinas que un día fueron termas y palacios
que asombraron a los curiosos embajadores
y llenaron de leyendas los oídos de los marineros.
He llegado con la ilusión de siempre. La primera.
He dejado en el puerto mi barco y mi pasado,
los dioses que llenan de lágrimas las oraciones
en una lengua lejana porque ya no es tu lengua.
Y, como siempre, sin ti, sin la caricia de tu nombre,
me he quedado a las puertas de la ciudad de Cartago,
viendo sus ruinas de lejos, detrás de los muros caídos
y de los candados cerrados en la exactitud de los horarios.
A las puertas de Cartago.
A las puertas de Cartago soñando una vez más
que, junto a mí, un día traspasaremos juntos sus muros,
y juntos nos acercaremos a las Termas de Antonino
después de haber disfrutado, juntos, del deporte sudoroso,
y, juntos, sentir el abrazo del agua ardiente y fría
mientras nuestros cuerpos desnudos sonríen
uno junto al otro, uno confundido con el otro.
He llegado a las puertas de Cartago.
Una vez más.
Y una vez más
me vuelvo con las manos vacías.
Sin más recuerdo que tu ausencia.
Yo sé quién soy
(inventario de una utopía cervantina)
Dos caras que se retan en una mirada,
en el horizonte ansioso de una aventura.
Una mano que empuña una lanza
con la destreza de ser herida de futuro.
Una venta que abre sus puertas de madera
a los pozos nocturnos de las gargantas sedientas.
Un camino que imagina gestos y caricias
en la cuadriculada lectura caballeresca.
Y una sonrisa escondida bajo la celada,
una sonrisa velada que todo lo ilumina.
Y un golpe tras otro golpe, tras otro golpe
sobre una espalda anónima y envejecida.
Y un grito, un grito que es una esperanza
por más que surja sin dientes de la boca.
Unas manos temblorosas que limpian
el rostro amenazante de victorias perdidas.
Unas manos que se vuelven un interrogante
cuando descubren al amigo tras la sangre.
Dos caras que se encuentran en el camino
de los saludos invisibles de todos los días.
Dos labios que terminan siendo un espejo,
reflejos de infancias casi olvidadas.
“Yo sé quién soy”, dice uno de los labios.
“Yo sé quién puedo llegar a ser”, responde el otro.
Dos susurros que terminan siendo un grito
en el amanecer que justo ahora comienza,
aunque hace siglos que lo contemplan.
—————————————
Autor: José Manuel Lucía Megías. Título: Elogio del instante. Editorial: UAH. Venta: Todostuslibros
-

Una gota de afecto, de José María Guelbenzu
/abril 07, 2025/Una gota de afecto es la historia de un hombre herido desde su expulsión del paraíso de la infancia, un funcionario internacional dedicado a proyectos de ayuda en países subdesarrollados que eligió ejercer una ciega soberanía sobre la realidad. Pero la realidad lo devora, porque no hay otro lugar para la existencia que la vida misma, y al hallarse en la última etapa de su historia personal, se encuentra maniatado por su insensata voluntad y empieza a sentir que su regreso al lugar de la niñez lo sitúa, sin previo aviso, en un sitio desafecto. Construida como una especie de «novela…
-

No me cuentes tu vida, de Carlos Clavería Laguarda
/abril 07, 2025/El mundo literario anda saturado de tanto autor que moja la pluma en el tintero de su propio ombligo. La literatura del yo ocupa todos los anaqueles de las librerías y ahora toca reflexionar sobre el modo en que todo ese narcicismo ha afectado a nuestra cultura. En Zenda reproducimos las primeras páginas de No me cuentes tu vida: Límites y excesos del yo narrativo y editorial (Altamarea), de Carlos Clavería Laguarda. *** PRIMERA PARTE. LA PROSA DEL YO I. Premisa La corriente por la que suspiraba Woolf se convirtió al poco en inundación, y un crítico estadounidense afirmaba en…
-

La persecución al libro
/abril 07, 2025/Libros que nos ponen en comunicación con los muertos, libros con los secretos de las grandes religiones, libros almacenados en bibliotecas ocultas… Este ensayo divulgativo es, como reza el mismo subtítulo, “un viaje por el lado oscuro del conocimiento”. En este making of Óscar Herradón explica qué le llevó a escribir Libros malditos (Luciérnaga). *** Y es que ese poder supranatural que se otorga a algunos libros desde tiempos inmemoriales es un fiel reflejo del alcance y trascendencia que tiene la palabra escrita. El escritor inglés sir Edward Bulwer-Lytton (1803-1873) recogió la frase «la pluma es más poderosa que la…
-

Zenda recomienda: Nuestra gloria los escombros, de Lucía Calderas
/abril 07, 2025/La editorial apunta, a propósito del libro: “Todo lo importante se aprende por la boca. Una historia por cada diente, una mordida, un agujero. A través del recorrido por las 32 piezas dentales, Nuestra gloria los escombros teje la incógnita de los límites de la identidad indígena (¿fui, soy, seré?) a partir de la historia familiar y ancestral de la autora, las implicaciones afectivas, sociales y políticas de la migración y el desplazamiento de los pueblos originarios y la vida de las mujeres en ese territorio liminal. En el mazahua, la lengua con la que nunca le habló su abuela indígena, existen las vocales…


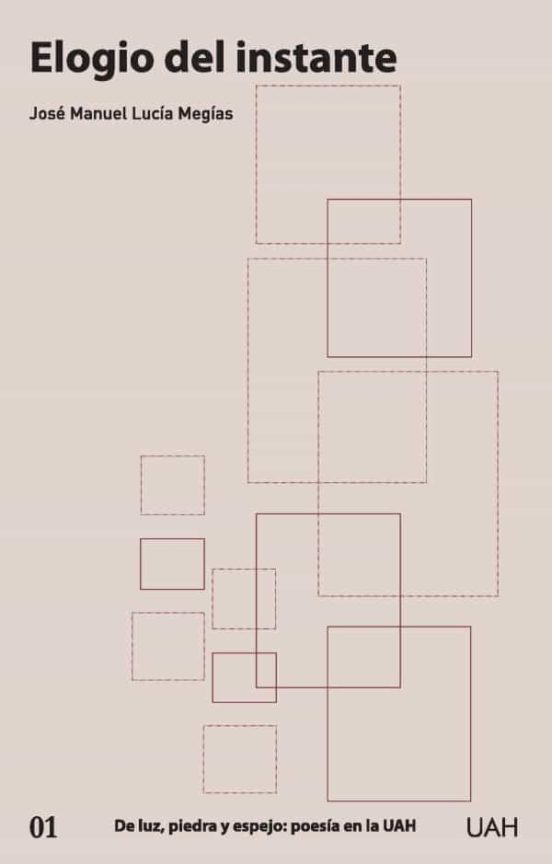



Zenda es un territorio de libros y amigos, al que te puedes sumar transitando por la web y con tus comentarios aquí o en el foro. Para participar en esta sección de comentarios es preciso estar registrado. Normas: