Un libro que nos lleva a la experiencia sensorial de la infancia. ¿Quién no quiere volver a sentir las sensaciones que teníamos en la infancia ante la visión de un cielo, el calor, la lluvia, los insectos? Pastoral reactiva nuestra capacidad de sentir el mundo como cuando se descubre por primera vez. Y desde ahí, las identidades, las guerras, el racismo quedan ridiculizados.
Stephen Enter es un autor holandés con grandes ventas. Ha publicado un libro de relatos y tres novelas. Una de ellas, Grip (2011), vendió más de 50.000 copias. Ha sido reconocido internacionalmente por su estilo literario y ha ganado varios premios prestigiosos.
Zenda adelanta el comienzo de Pastoral.
***
1
Oscar dejó de escuchar las palabras del profesor, ya lo sabía todo, toda la clase lo sabía, lo del accidente.
A lo lejos, en la calle, detrás de la plaza, pasado el aparcamiento de bicicletas y el campo de deportes, apareció, como en un espejismo, una especie de elefante que, una y otra vez, daba unos pasos delante de las casas y luego se detenía abruptamente. Amusgó los ojos y vio cómo unos acompañantes arrojaban a la bestia grandes bolsas grises.
En realidad, sólo había una cosa que hoy le hacía cierta ilusión, y es que Louise volvía a casa. Dos días antes su hermana le había sonado rara por teléfono, un poco misteriosa. Especialmente cuando le preguntó si estaba embarazada; su manera de negarlo, con risitas, le había hecho sospechar. Cuando ella trataba de ocultar algo, él siempre lo notaba. Pero no, le había asegurado ella, no, nada malo, nada serio, hermanito, acaso la creía tan estúpida, ¿por quién la tomaba? Después había vuelto a preguntarle si por la tarde, después de clase, estaría en casa —y ahora era esa tarde— porque quería hablar un momento con él y prefería no hacerlo por teléfono. Y tú, ¿cómo estás?, le había preguntado también cambiando el tema de conversación, ¿cómo te va en el instituto? Y, cuéntame, seguro que ha sucedido alguna cosa digna de mención en el pueblo, ¿no? Ante su negativa, había insistido en un tono impostado ¿de verdad, nada de nada?, y él le había resumido entonces la noticia de la semana: un granjero, después del día de mercado, harto de ginebra y cargado de dinero gracias a una buena venta, se cayó en la acequia, con bicicleta y todo, a la altura del bosque de Hackfort, impulsado por el viento o empujado por alguien, esto no había quedado del todo claro; en todo caso, cuando el hombre llegó a casa, descubrió que le habían robado la cartera. Y le había hecho gracia la historia, especialmente al añadir que el fin de semana anterior el nuevo pastor había predicado, durante al menos tres cuartos de hora, acerca del pecado de abusar del alcohol. El pecado, había dicho animada, es una enfermedad imaginaria inventada para vendernos un remedio imaginario también.
Le ayudaba eso de pensar en Louise. En cuanto se acordaba de ella, su abatimiento disminuía un poco. ¿Por qué le sucedía esto? Quizá porque resultaba inconcebible que su hermana se sintiera como él se sentía ahora y menos aún que se aburriera, eso era imposible. Todo en ella era siempre voluble, impredecible y lleno de vida. Sí, sobre todo eso. Incluso cuando Louise se paraba a fumar, percibías su extrema alerta, sentías que en cualquier momento (qué habituado estaba a esa actitud de su hermana) podría soltarte un «Oye, dime…». Hasta donde le alcanzaba la memoria, ella siempre había hecho preguntas y comentarios que a cualquier otra persona le hubieran incomodado. Algunos de sus parientes actuaban ante ella con precaución, como si la temieran un poco; a él, en cambio, lo elogiaban hasta la saciedad. Lo cierto era que él nunca le había preguntado a su madre a los seis o siete años durante un cumpleaños y en presencia de las visitas: «¿Cuánto valemos, mamá, Oscar y yo, por cuántas monedas de plata nos venderías?». Louise, según contaban (porque él no conocía la historia de primera mano, sino del repertorio de anécdotas familiares), había formulado esa pregunta con toda la seriedad del mundo y reaccionó indignada cuando el círculo de adultos, al principio enternecido, estalló en carcajadas; para ella eso no era en absoluto una idea descabellada, porque ella sí que sabía exactamente por cuánto dinero se desprendería de sus padres, y se negaba a irse a la cama hasta obtener de ellos una respuesta en números no redondeados. La diferencia entre su hermana y él se hacía también evidente cuando alguien expresaba una opinión cuestionable o gratuita. Louise reaccionaba entonces lanzándose como un pato ante unas migas de pan, mientras que él, por el contrario, se sumía en sus pensamientos o se dejaba llevar por todo tipo de fantasías, y sólo formulaba alguna idea o una pregunta cuando la conversación ya versaba sobre otro asunto.
También había similitudes entre los dos, naturalmente, sobre todo físicas. Ambos eran notablemente delgados, y sus ojos eran de un mismo tono azul grisáceo. Una nariz idéntica, recta, no muy grande. Una dentadura impecable, que nunca requirió aparatos dentales. (Eso hacía aún más lamentable que su madre no dejara de repetir que ambos tenían empastes y que la dentadura de Louise estaba cada vez más amarilla por la nicotina). Él era ahora más alto que ella, eso sí; la había alcanzado hacía dos años y ya le llevaba una cabeza. Pero Louise seguía llamándolo cariñosamente «hermanito» (y él la visualizó ante sí: un ojo cerrado para protegerse del humo que le daba en la cara, la divertida mueca burlona que asomaba en sus labios). Su media melena era de un rubio más claro que el suyo, casi paja, y tenía el cabello liso mientras que él lo tenía rizado. Era de piel clara, incluso en verano, y unas oscuras ojeras rodeaban sus ojos casi siempre cansados. Rara vez se maquillaba. Nunca la había oído gritar ni reír. Tampoco llorar, no. En una fiesta de cumpleaños, una de sus tías soltó que estaba convencida de que la niña «tenía, en el fondo, algunos problemas de sociabilidad», un comentario que Louise, que justo en aquel momento entraba por la puerta, respaldó con buen ánimo.
La mosca parecía haber cambiado de idea. Había dejado de zumbar y correteaba de forma errática por el cristal de la ventana. En ese instante se detuvo y se frotó las patas delanteras, como dándose ánimos por última vez. Oscar vio cómo la luz del sol proyectaba un brillo iridiscente a las alas, ya apaciguadas, extendidas hacia atrás. ¿Era el insecto consciente de su destino o actuaba así por puro agotamiento? ¿Y si él se levantara y arrojara su silla por la ventana, sentiría la mosca alguna gratitud hacia su salvador?
¿Por qué querría Louise hablar con él? ¿Sobre qué querría ella su opinión? Eso nunca había pasado. Hasta donde era capaz de recordar, a él le gustaba escuchar a su hermana (y le seguía la corriente) cuando ella le hablaba con pasión de alguno de sus temas favoritos mientras fumaba un cigarrillo tras otro. En realidad, Louise no tenía una voz bonita, más bien un poco chillona. Y, además, de esto se había percatado hacía un año, acostumbraba a hablar demasiado alto cuando la tenías cerca. Aunque lo más llamativo en ella eran sus oscilaciones anímicas; a veces se quedaba en la cama fumando hasta el mediodía, en silencio, sumida en el rencor y el fatalismo, pero en cuanto se tocaba un tema que le interesaba, era como si se accionara un interruptor que la conectara a la corriente. Siempre se habían querido mucho, hasta donde le alcanzaba la memoria, aunque ella nunca lo había manifestado abiertamente. Para él eso no suponía un problema, era el más sensible de los dos, le había dicho su hermana en cierta ocasión con un suspiro, y tal vez la prefería así: un poco altanera, desafiándole a que le plantara cara. En realidad, desde que Louise vivía fuera de casa en una habitación alquilada, él le plantaba aún menos cara que antes; lo que quería era saber todo lo posible de su vida de estudiante. Y cuando la escuchaba y comprendía plenamente lo que le contaba —quizá fuera él el único capaz de hacerlo— el ingenio y el entusiasmo de su hermana le animaban, incluso se sentía feliz, y le resultaba imposible imaginar que no siguieran así toda la vida.
—¿Voluntarios?
El tono imperativo de la pregunta penetró en los pensamientos de Oscar. Se sentó recto y se despegó la camiseta que se le había adherido a la espalda. Las dos ventanas de arriba estaban abiertas, pero el aire no circulaba. La atmósfera en el aula era para marearse, sobre todo porque algunos, antes de entrar en clase, sofocaban el olor a sudor con una nube de Odorex.
Miró al profesor, que estaba esperando una respuesta. Menudo personaje; la piel llena de marcas, el cabello grasiento cubriéndole el cráneo como un tupé, un bigote vacilante en la cara tensa y, lo más llamativo, una oreja de soplillo y la otra plana normal, pegada a la cabeza. Hacía ya un año que era el tutor de la clase y en las últimas semanas el hombre había hecho todo lo posible por volver a ganar popularidad. Pero ellos ya no estaban dispuestos a mostrar clemencia. Entre las mesas, Oscar vio cómo una de las dos chicas de la primera fila, la de la izquierda —ambas con finos vestidos de verano y las uñas pintadas—, cruzaba visiblemente una pierna desnuda sobre la otra, con el gesto de hastío de una modelo. Si ahora su vecina se echaba el cabello rojo hacia un lado y se inclinaba hacia delante, prestando extrema atención, con la barbilla apoyada sobre ambas manos, el hombre volvería a sonrojarse, inerme. Y este tipo había engendrado un hijo.
—¿Nadie? Vamos, chicos, al fin y al cabo es vuestro compañero de clase. ¿Nadie quiere saber cómo está?
Dos horas antes, en la clase de biología, la señora Stam ya les había explicado con calma cómo se encontraba Jonkie. Oscar podía imaginarla muy bien cultivando la sensualidad. Era rosada, bamboleante y servicial, y su aula olía a aceite de baño en verano e invierno. Tenía una voz susurrante, deliciosamente ronca. En cierta ocasión, había comenzado una clase sobre reproducción con las inolvidables palabras: «Cuando mi marido está caliente…». No estaba claro quién había contratado a la señora Stam en este centro de educación secundaria protestante, y menos claro aún por qué los consejeros parroquiales de la junta directiva no le habían dado aún un toque de atención. En lo que se refería a lo último, la cosa sí estaba clara: ningún estudiante la traicionaría.
—————————————
Autor: Stephen Enter. Traductora: Isabel-Clara Lorda Vidal. Título: Pastoral. Editorial: De Conatus. Venta: Todos tus libros, Amazon, Fnac y Casa del Libro.


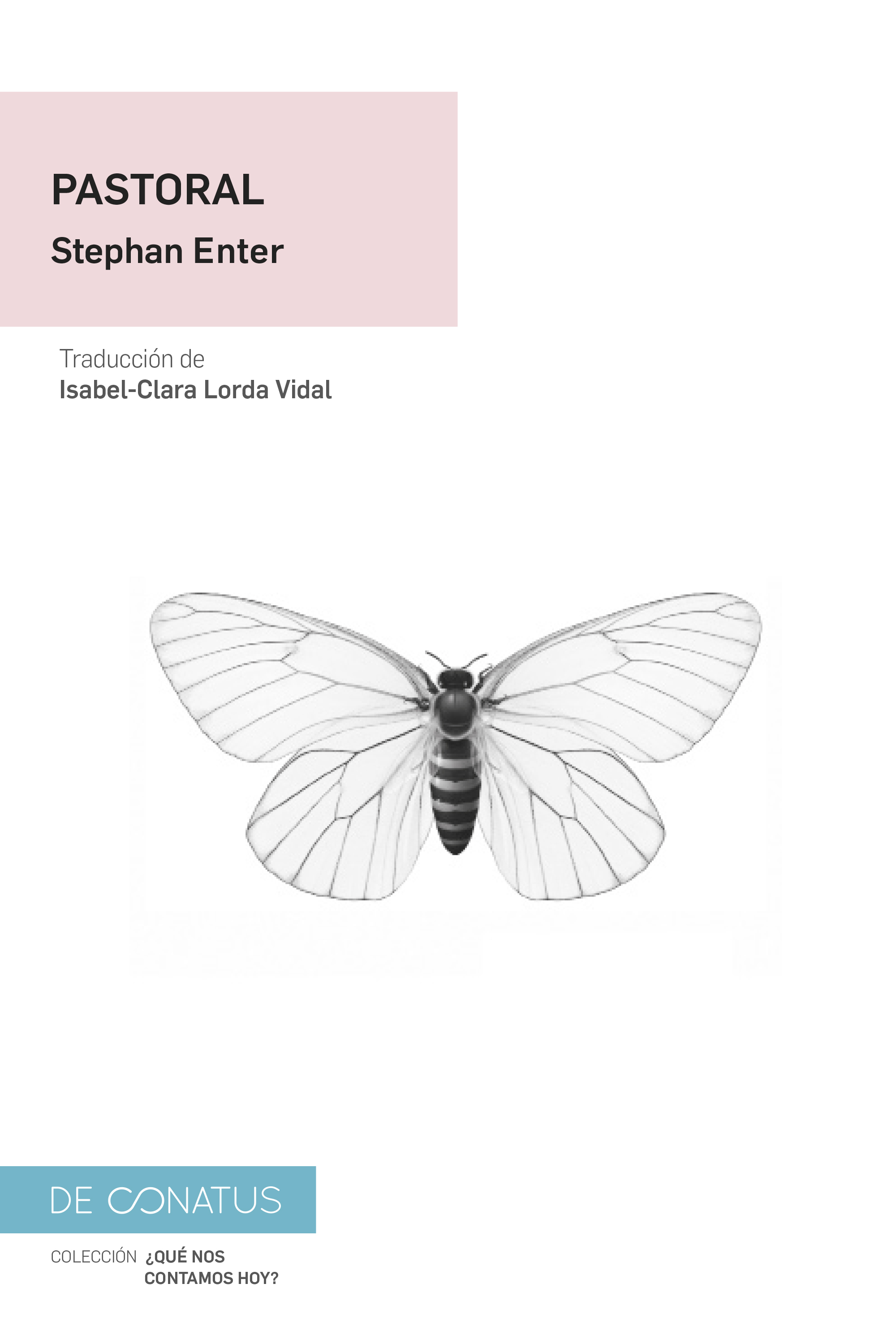



Zenda es un territorio de libros y amigos, al que te puedes sumar transitando por la web y con tus comentarios aquí o en el foro. Para participar en esta sección de comentarios es preciso estar registrado. Normas: