Uno de los más grandes enigmas literarios de Japón, desconocido en Occidente. «Kawasaki no envejece» (Kenzaburo Oe). Por vez primera se traduce la obra de Chotaro Kawasaki, exponente fundamental de la «novela del yo» y uno de los escritores más personales del siglo XX nipón, celebrado por sus contemporáneos tanto como por las generaciones recientes de narradores japoneses.
Zenda adelanta ‘La muerte de mi padre’, uno de los relatos que conforman el volumen El barrio del incienso, publicado por el sello Fulgencio Pimentel.
***
LA MUERTE DE MI PADRE
Ocurrió tres días antes de la muerte de mi padre. Me llamó junto a su almohada y en un tono decidido dijo: «Este es mi testamento. Quiero que lo escuchéis todos». Miró a su cuñado y a mi tía, sentados muy rectos en posición formal, con una mirada penetrante, como si sus ojos se hubieran transformado en agujas. Mi madre sufría una parálisis desde el año anterior a consecuencia de una hemorragia cerebral y, cuando él también se vio obligado a guardar cama en aquella diminuta casa de apenas dos habitaciones, la envió con la sirvienta a casa de mi hermano pequeño. Mi padre no había revelado a nadie que tenía un cáncer de estómago. Acostumbraba a visitar a mi madre a diario y solo le decía que se encontraba un poco mejor o un poco peor, sin llegar a revelar nunca el verdadero origen de su dolencia, su condición física, aun cuando ya era incapaz de ingerir líquidos. Todos nos preocupábamos mucho de la salud de mi madre, de su desaliento. Mi hermano pequeño prestaba servicio en el regimiento de Kofu, por lo que era Sanzo, un empleado apenas tres años mayor que yo, quien se había hecho cargo del negocio. Después de todo, había trabajado con mi padre desde los once años repartiendo el pescado en Hakone. Fue gracias a él que pudimos mantener el negocio. Era él quien se hacía cargo de repartir a nuestros principales clientes todos los días. Se contaban ya tres meses desde mi regreso a aquella ciudad costera a una hora y media en tren de Tokio. Había renunciado temporalmente a mi trabajo para atender a mi padre. El médico aseguraba que, como mucho, llegaría a Año Nuevo, y ya estábamos a 25 de diciembre. Se pasaba el día tumbado, su cuerpo reducido a un saco de huesos. Apenas levantó la cara y acertó a decir sin detenerse a tomar aire: «Escuchadme. Quiero que sea Masatsugu quien se haga cargo de la pescadería. No tengo dinero. Si tú tienes problemas de dinero, pídele ayuda. No quiero peleas entre hermanos por tan poca cosa como hay». Después hizo el gesto de juntar sus manos huesudas como si rogara. Mientras lo escuchaba noté un sonido hueco en el pecho, como si alguien me hubiese dado un golpe. Ese gesto de implorar me sorprendió. Separé sus manos, se las agarré y le dije: «No te preocupes, papá. Soy diez años mayor que Masatsugu y me siento como si fuera su padre». Quería satisfacer su última voluntad, animarlo un poco. En un tono más ligero le dije que se dejase de testamentos y que guardase sus fuerzas para reponerse. Mis palabras reflejaban bien los sentimientos de un hijo que, a pesar de enfrentarse al final, aún no se había resignado del todo a la desaparición de su padre. Cuando todavía podía beber el zumo de manzana que tanto le gustaba, no dejaba de preguntarle a Sanzo por las ventas del día en cuanto regresaba de Hakone, como si le preocupase más la marcha del negocio que la de su propio cuerpo. Sin embargo, desde el momento en que empezó a vomitar incluso el agua, juntaba sus manos delante de él o de quien tuviese cerca y le rogaba que se hiciera cargo de todo cuando él ya no estuviera. Se lamentaba de morir sin haber tenido la oportunidad de recibir los cuidados de su mujer. Su mirada parecía reprocharme a mí, su hijo mayor, no haberme casado, no haber tenido descendencia, haberle causado tantas preocupaciones. En semejante situación, lo único positivo era que no faltaba el dinero para las medicinas, pero poco más que medicamentos había junto a su lecho, y su estado general, sin dejar de mover a un lado y a otro unos ojos inyectados en sangre con las pupilas veladas, daba la impresión de alguien a quien hubieran apaleado. Yo me sentía como si en ese cuarto se hubiesen dado cita todas las desgracias a un tiempo. Acariciaba su hombro huesudo y sentía un enorme peso caer sobre mí.
Amaneció el último día del año. Mi padre contaba cincuenta y cuatro años y se durmió para la eternidad sin que nadie se diese cuenta, como siempre había deseado. El cáncer de estómago no le infligió grandes padecimientos. Murió sin dolor, al contrario de lo que le ocurre a la mayoría de pacientes con esa misma dolencia. Una semana antes del final entrelazaba sus manos para contemplar un pedacito de mar más allá del jardín, después las ponía encima del pecho y pedía que lo colocasen mirando el techo. Se preparaba en silencio para morir. No pronunció una sola palabra de miedo o angustia ante el mundo desconocido.
—————————————
Autor: Chotaro Kawasaki. Traductores: Yoko Ogihara y Fernando Cordobés. Título: El barrio del incienso. Editorial: Fulgencio Pimentel. Venta: Todos tus libros, Amazon, Fnac y Casa del Libro.





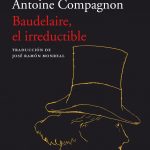
Zenda es un territorio de libros y amigos, al que te puedes sumar transitando por la web y con tus comentarios aquí o en el foro. Para participar en esta sección de comentarios es preciso estar registrado. Normas: