Sólo en las películas he visto un modo de tomar decisiones que no es improbable que alguien practique también en la vida real. Se trata de coger un papel y hacer dos columnas, una para los pros y otra para los contras. Ahí va anotando uno qué ventajas tiene mudarse, romper con la pareja, cambiar de trabajo o tener un hijo; y cuáles son los inconvenientes. Siempre he entendido que era al peso cómo finalmente se debía tomar la decisión en estas ficciones. Si tu dilema desglosado arrojaba un saldo de quince pros y un único contra, no había dudas.
Las decisiones, aquéllas que realmente dan un viraje significativo a la vida, es posible que ni siquiera se tomen, o al menos no en el sentido que las películas y, por tanto, mucha gente que vive como en una película, consideran.
Primero hay que establecer que una decisión es una ruptura, y, por tanto, hay una inercia natural que te llevará a optar por la opción conservadora: seguir, permanecer, aguantar. Soy castellano, y sé bastante bien de lo que hablo en este punto.
Por otra parte, podemos especular con que sólo la opción revolucionaria puede ser considerada como una toma-de-decisión. Decidir quedarse no es exactamente decidir nada, porque, en rigor, es como si el dilema nunca hubiese existido. Decidir no tener hijos sólo supone decidir cuando esos hijos ya se sabe que no se van a tener nunca. Es muy fácil no querer tener hijos con 20 años. Lo relevante es decidir no tenerlos con 35.
Por supuesto, si Neo no toma la pastilla “revolucionaria” que le ofrece Morfeo en Matrix, simplemente no habría película. Sólo la pastilla roja supone tomar una decisión.
Considerando entonces que los pros y contras no ayudan a decidir, y que la decisión de seguir, quedarse o no cambiar no es exactamente una decisión, sólo nos queda la decisión en sí, un volantazo que a veces le damos a las cosas.
Ahí entran los divorcios o separaciones, las dimisiones, adioses varios, cambiar de trabajo y seguramente también hacer secuelas innecesarias de Matrix.
Lo que he notado yo en las pocas veces en las que me he visto, de un lado o del otro, inmerso en una gran modificación voluntaria de mi rutina es que esa decisión, tan acorde con procesos racionales y valoraciones y mucha charla consejera, deriva en realidad y en buena parte del instinto. La decisión se ha tomado por sí sola, antes, hace días o semanas, y sólo en un momento dado uno sabe que esa decisión se ha tomado, y la verbaliza como en un rito de aceptación.
La decisión radical lleva aparejada una ligereza, en cierta medida embriagadora. Hay como una parte del cerebro o de la conciencia que ha levado anclas, ha dejado caer sus pesos. Esto es así porque, aunque tú no lo sepas, la decisión está tomada y ya no te preocupan determinadas cosas que sucederán mañana. Estás en interinidad dentro de una serie de responsabilidades en las que antes ocupabas plaza fija. Es el principio del fin.
Un ejemplo inolvidable relacionado con estas psicologías que tanteo lo encontramos en la serie Breaking Bad. De hecho, se trata del momento climático del show, donde muere uno de los personajes principales. Este hombre, junto al protagonista, ha sido capturado por unos mafiosos. El jefe mafioso quiere matarlo, y Walter White trata de disuadirlo durante dos largos minutos, ofreciéndole dinero por la vida de su, a la sazón, cuñado. Después de escucharlo, el malo se dirige al cuñado y le pide su opinión. “¿Debo aceptar el trato?”, le pregunta. Nuestro hombre le insulta y se dirige a Walter: “Eres el tipo más inteligente que conozco, pero eres demasiado idiota para entender que este hombre ha tomado su decisión hace diez minutos”.
La escena nos sitúa de pronto en el lado contrario de la decisión: la de aquellos que tratan de revocarla, porque creen que una decisión —o toda decisión—- es argumentativa: si hablamos más, puedes decidir otra cosa. Es al revés: cuanto más se habla, más se confirma una decisión de este tipo (la revolucionaria). Porque todos los argumentos contrarios a esa decisión sólo significan que la decisión es de primer orden, y contra esos argumentos masivos brilla de pronto la autenticidad de tu elección, que parece cada vez más propia y autónoma y, por tanto, más seductora. Vas a cambiar tu vida.



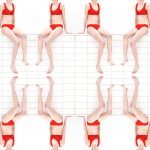


Tonterías y falsos dilemas del hombre moderno. Hay que tener un problema serio para decidir o no el tener un hijo, como quien decide irse de vacaciones o dejarlo para más tarde. Pero claro, el problema viene de antes, cuando te acuestas con una tía sin más razón que porque te apetece. Y te pones a vivir con ella porque crees que la quieres. Así pasa, que cuando la conoces, cuando la falsa imagen de la que te has ‘enamorado’ se desvanece, ya no sabes si la quieres y empiezas a hacer un balance de conveniencias e inconveniencia en una libreta. Y a esto le llaman progreso, libertad y edad de la razón. Qué sarcasmo.
Se olvida usted, señor Olmos, de la especifidad de las decisiones políticas. Decisiones que se toman afectando a la mayoría de la gente, sin capacidad de alterarlas, y que no repercuten para bien o para mal en el sujeto que las toma. Elija la pastilla azul o la roja, él saldrá siempre beneficiado. Los demás no. Ahora mismo, ante la debacle andaluza, alguien está a punto de elegir la pastilla roja o la azul. Creemos. Lo que no sabemos es que la decisión la tomó ya tres años hace, se hunda o no todo alrededor. Es fácil cuando a uno no le afectará nada, el “sostenella y no enmendalla”.