Es verdad que la gente ahora escucha muchos podcasts, y la culpa la tiene salir tanto a correr. Parece que cocinar está detrás de miles de escuchas, también. Luego debe de haber mucha gente sola, reacia a los libros, a las plataformas de streaming y al fútbol. Era o ponerse un podcast o cambiar de vida. Y se pusieron un podcast.
El caso es que yo no sé nada de podcasts, nunca he escuchado uno, no sé dónde se encuentran y no sé que es exactamente ivoox y en qué se diferencia de Spotify. Cuando estudié periodismo, me cuidé mucho de no hacer absolutamente nada que tuviera que ver con la radio. Cuando voy a la radio, enseguida me dice la de producción: “No nos escuchas, ¿verdad?”, porque confundo al presentador o, incluso, el nombre del programa o, en fin, se nota que no sé de qué me habla cuando me habla de la sección donde voy a ser entrevistado.
Todo ello, todos estos largos años de no escuchar nada, de hacer del silencio mi radiofórmula vital, ha tenido su premio, no se crean. A finales del año pasado, me encargaron hacer un podcast. Sobre libros.
No sé qué es más gracioso: lo de hacer un podcast, o lo de hacerlo sobre libros.
Como no quiero que crean que vengo a promocionarlo, ni lo nombraré. Es fácil encontrarlo en Google. Yo a lo que vengo es a hablar de la experiencia. Escuchen.
Primero, pensé en rechazar el ofrecimiento, porque, aunque nunca he hecho radio, no creo que eso me faculte para hacer radio mejor que nadie, como suele ser lo lógico. Pero me dijeron cuánto me pagaban por episodio y les pedí que me lo repitieran. Me lo repitieron. Por episodio.
Así que me lancé a perpetrar varias cosas que no sé hacer, como son escribir un guión y locutar mi propio texto. Lo de escribir, al contrario de lo que podría pensarse dado que llevo escribiendo sin parar desde hace veinticinco años, la verdad es que me salió rodado. Lo vertiginoso fue todo lo demás.
Ir a un estudio, por ejemplo. Tenía su punto de obscenidad presentarse allí y, en fin, hablar, locutar, narrar. De pronto tu voz, a la que tampoco habías dado tanto importancia, debía ser mirada por todos, tres o cuatro o cinco personas, que sabían de voces, que tenían ellos mismos unas voces bien bonitas, y caían en la cuenta de que hablabas rápido, lento, mal, trastabillando erres, sin respirar, respirando (¿habrá que respirar, no?), no vocalizando, no sabiendo ni qué dices, acabando “en alto”, acabando la frase “en bajo”, yo qué sé.
Yo qué sé.
El texto mío me gustaba, y era gracioso que, dicho en voz alta, el texto mío fuera de otros. De los que me señalaban lo mal que lo acababa de leer. Leía cada frase cinco veces. Me ponían dos cortes para que notara la diferencia y yo sólo veía la misma frase dicha por mí dos veces. “¿No notas que aquí lo has dicho mejor?”, me preguntaban. “¿En cuál de las dos decís que lo he dicho mejor?”, preguntaba yo a mi vez. Se desesperaban. Me desesperaba. Era bonito el estudio, tenía cosas viejas y había grabado Calamaro.
Me pusieron a gritar, un día; me pusieron a hablar con un bolígrafo apretado entre los dientes, luego. Todo ello como calentamiento antes de grabar un nuevo episodio. Calentamiento de voz. Al final no pagaban tanto, consideré.
Eran muchas horas, muchos gritos, mucho audio. Era todo pensar el mundo como una voz perdida en un mundo vacío. La gente que escucha podcast escucha, de hecho, mundos vacíos habitados por una única voz muy bonita.
Luego, a veces, me decían que una frase mía, ahí escrita en el papel con todo el mimo del que soy capaz, “no se entendía”. De pronto, cambiaba la balanza de poder, de autoridad o, si quieren, de orgullo profesional. ¿Cómo que no se entendía esta puta frase que se entiende perfectamente porque la he escrito yo después de veintinco años escribiendo putas frases? Tensión, temblequeos, me voy a mi casa, un cigarrillo, venga, va.
E íbamos.
Hacer algo que no tienes ni idea de cómo se hace es muy peligroso: puedes incluso hacerlo bien.
Después de grabar mi voz, de desnudar mi voz, de asumir, como se dice ahora, ese reto y no fracasar completamente, no me parecía tan difícil hacer cualquier otra cosa. Hay algo en dejar tu voz grabada que se parece a dejar por ahí filmada tu vida sexual y que la difundan cuando han pasado veinte años, y ya ni te acordabas. Ese eres realmente tú.
Por ello, impresiona más oír esos pocos segundos de voz de Walt Whitman que andan por ahí registrados que la propia obra oceánica del poeta. No es que sea mejor, no es que sea más importante, no es que valga más: es que esa voz es Walt Whitman de verdad.
La voz está viva incluso grabada. La imagen no, la palabra escrita tampoco.
Es la voz la que toca el presente, la que habita un espacio de manera instantánea, cordial, a nada que uno le da al play.





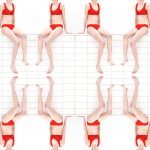
Pues yo no consigo encontrarlo y me interesa mucho. Cómo se llama el susodicho?