Queralt Bonmatí, una joven barcelonesa de familia pudiente, aparece asesinada en un paraje idílico del Camino de Santiago. Había salido tres semanas antes de Roncesvalles, donde tuvo un incidente con un desconocido, pero esta es sólo una de las pistas que no ayudan a una resolución rápida. El subteniente Bevilacqua recibe del máximo jefe del cuerpo, el teniente general Pereira, el encargo de ocuparse de la investigación, dado el perfil del padre de la víctima, Ferran Bonmatí, un expolítico y empresario vinculado al independentismo catalán que a su vez está en el radar de la justicia por sus oscuras actividades en apoyo del desafío al Estado.
El caso llevará a Bevilacqua desde Lugo hasta Barcelona, la ciudad a la que llegó en los días del sueño olímpico, donde vivió acontecimientos que removerán su corazón y su memoria y que en el otoño de 2019 verá incendiarse con la llama de una rabia que viene de lejos. Una llama a la que no era ajena la víctima, una veinteañera díscola que, tras revolverse contra los suyos, hacía el Camino para encontrar su propio lugar.
Zenda adelanta un fragmento de La llama de Focea, la última novela de Lorenzo Silva (Destino).
***
I
Una peregrina
Era engañosa su apariencia. Se la veía menuda, casi frágil, y su cabello castaño liso y su piel suave y todavía no tostada por el sol del Camino sugerían una vida sin grandes fatigas ni excesivos sobresaltos. Podría decirse de otro modo: parecía, a primera vista, la chica de la zona alta de Barcelona que por lo demás era. Lo que ocurre, como aquella tarde iba a demostrar, es que se puede ser una cosa y a la vez otra que la vuelve del revés, porque los seres humanos son diestros en acumular contradicciones, se acostumbran a ellas y a nada que se les deje acaban convirtiéndolas en el pilar de su existencia y de su carácter. Queralt Bonmatí procedía de un hogar bien provisto, una vida sin angustias y unas certezas inconmovibles. Y sin embargo, algo la hacía apta para la intemperie, la llenaba de rabia y la empujaba a revolverse contra lo que se le daba por sentado. Ya fueran las expectativas de los suyos o el cuajo de aquel desconocido, que lo último que debía de imaginar era que una chica sola se le iba a encarar con una fiereza semejante.
Acababa de plantarse ante el hombre, que sentado a la mesa estaba tomando un café en el bar-cafetería de Roncesvalles, primera parada para los peregrinos que venían desde Francia después de superar las abruptas pendientes del paso homónimo. Al principio el interpelado se quedó fuera de juego, con la taza a medio camino entre la mesa y sus labios. Luego se rehízo, tomó un largo sorbo de su café, le sostuvo la mirada a la muchacha y respondió con voz firme y contenida:
—Yo de nada, ¿y tú?
Queralt no se arrugó. Más bien dobló la apuesta.
—¿Estás haciendo el Camino o qué?
—Y a ti qué te importa.
—Me importa si voy a tenerte pegado a mi culo hasta Santiago.
—Así que tú sí lo estás haciendo.
—Respóndeme.
—¿Y si no quiero?
—Entenderé que sí. Y tomaré medidas.
—¿Por ejemplo?
—Ir al puesto de la Guardia Civil más próximo.
El hombre se echó hacia atrás en la silla.
—A decirles qué —se interesó.
—Que te he llevado toda la subida del puerto detrás, mirándome con no sé qué intenciones, cuando es evidente que podrías haberme rebasado y que has tenido que bajar el ritmo para no adelantarme.
—No me gusta correr. Y no tengo prisa.
—Vas muy de sobrado tú —opinó la chica, alzando la voz.
—No hace falta que me grites. Oigo bien.
—Grito porque me da la gana. Y porque quiero que toda esta gente se quede con tu careto. A ver si te atreves a seguirme ahora.
A esas alturas del lance, las siete personas que estaban presentes, comenzando por la joven camarera, seguían la conversación que sólo un sordo o alguien con mucha disciplina habría podido ignorar.
—Yo no te estoy siguiendo —dijo él, con aire incómodo.
—Lo has hecho durante un buen rato. Quién me dice que no lo vas a volver a hacer. He venido para estar sola, no para llevar un moscón.
La mirada de los circunstantes, entre los que había una vecina de la zona y cinco peregrinos —una pareja madura, dos veinteañeros y otra chica de la misma edad que estos—, empezó a pesarle al hombre más de lo que su temple le permitía sobrellevar sin apuro. Decidió vaciar la taza de un solo trago y ponerse en pie para abandonar el local.
—¿Ahora vas a salir corriendo? —le preguntó ella.
—Voy a pagar y a salir tranquilamente. Si me permites.
—No quiero volver a verte.
—Pues no mires, si nos cruzamos otra vez. Déjame pasar.
La joven peregrina, que acababa de interponerse en el camino del hombre hacia la puerta, no mostró la menor intención de moverse.
—Quiero asegurarme de que lo has pillado.
—Aparta, por favor.
—No.
En ese momento el hombre resopló y miró al suelo.
—Si me obligas a apartarte lo haré.
—Vamos a ver si te atreves.
Ahí fue donde la camarera, que hasta entonces se había mantenido indecisa, se sintió obligada a intervenir. Se dirigió a la chica:
—Por favor, vamos a evitar más problemas, deja que se vaya.
Queralt le dedicó una sonrisa temeraria.
—Puede irse. No tiene más que mover la mesa.
El hombre sopesó si debía dejarse humillar de aquella forma. Es lo que habría elegido la mayoría de los varones en una situación similar. Por alguna razón, le costó dejarse doblegar por aquella criatura. Alzó la mano y la colocó suavemente en el hombro de la muchacha.
—Que me dejes salir.
Entonces uno de los peregrinos, un joven de veintipocos años y complexión robusta, sintió el impulso de acercarse. Era algo más alto que el hombre, pero no parecía contar con su misma determinación. Con una voz algo dubitativa, terció en la disputa para advertirle:
—No se te ocurra tocarla.
Ahí el hombre, aunque no pareció muy intimidado por la irrupción, comprendió que no le quedaba otra que capitular. Se pasó la mano por la frente y dejó escapar un suspiro. Luego agarró su mochila, apartó la mesa con brusquedad y se fue hacia la barra, donde depositó de un golpe varias monedas de un euro que llevaba en el bolsillo. No se paró a contarlas: se limitó a abandonarlas ahí y a buscar la puerta, por la que salió sin despedirse para enfilar la carretera a paso ligero.
—No creas que esto se va a quedar así. Te voy a poner una denuncia —lo amenazó la chica—. Así que corre todo lo deprisa que puedas.
—Ya está, déjalo, ya se ha ido —trató de calmarla el joven.
—No te he pedido ayuda. Ni consejo —se revolvió ella.
—Bueno —repuso él, sonriente—. Quizá por eso me he metido.
Queralt se quedó mirándolo pensativa.
—Buena respuesta. Yo me llamo Queralt. ¿Y tú?
—Hernán.
—¿Me acompañas a poner la denuncia?
—¿Crees que hace falta?
—Claro.
—Entonces te acompaño. No te vendrá mal tener un testigo.
La camarera los observó en silencio. Esa mañana estaba su marido de servicio. Le tocaría recoger la denuncia. También era casualidad.
Sería ella, varias semanas después, la que me contaría lo sucedido esa tarde de septiembre en el bar-cafetería de Roncesvalles, y que la chica, cumpliendo su amenaza, denunció en el puesto de la Guardia Civil de Burguete, donde estaba destinado y se ocupó de atenderla el marido de la camarera. Es por tanto a la mirada y la memoria de esta, y no a las mías, a las que se debe lo que acabo de narrar. Para entonces, Queralt ya estaba muerta. Le había dado tiempo a recorrer un buen pedazo del Camino. De hecho, andaba por tierras de Galicia tras haber rebasado otra de las eminencias de la ruta, el puerto del Cebreiro. Le quedaban poco más de cien kilómetros: entre cuatro y cinco jornadas de marcha, dependiendo del ritmo que se hubiera impuesto en la recta final. En los casi setecientos kilómetros anteriores había llevado un buen promedio, con jornadas de veinticinco y alguna de treinta.
La noticia de su muerte me llegó en circunstancias poco oportunas. Apuraba mi última semana de permiso veraniego, que ese año había retrasado al máximo, y me encontraba muy lejos de Galicia, a dos mil y pico kilómetros de distancia, con el océano entre medias. Los últimos días de vacaciones los había destinado a un viaje que hacía tiempo que tenía pendiente: una visita con mi madre a Lanzarote para ir a ver a su nieto, mi hijo Andrés, que llevaba ya año y pico destinado en la isla. Las reiteradas advertencias de su padre no habían bastado para sacar de su mente la idea de dilapidar su vida en la misma empresa para la que yo trabajaba desde hacía tres décadas, y aquel destierro insular era el rito iniciático que le había tocado en suerte. Hay hijos a los que les sale más caro ignorar el consejo paterno, me decía para consolarme.
También me confortó advertir que no se había aclimatado del todo mal al lugar. Aunque vivía en un modesto pabellón individual de la casa cuartel, única solución habitacional que su sueldo le permitía en una isla cuyos precios inmobiliarios disparaba el turismo, se le veía contento y saludable. No le faltaba el trabajo, sobre todo las noches del viernes perpetuo que se vivía en las zonas de marcha, donde la raza nórdica se empeñaba en demostrar que su grado de civilización era muy inferior al que la fama le atribuía. Al menos, cuando se le daba la oportunidad de intoxicarse con bebidas alcohólicas sujetas a una baja tributación, como allí era el caso. Sin embargo, la benignidad del clima insular, y la belleza extraterrestre de los paisajes, que se había pateado a fondo en sus días de libranza, obraban en él un efecto benéfico. Me daba la sensación de que había ganado poso y peso; no en lo físico, sino en esa dimensión moral en la que un hombre, tarde o temprano, debe hallar anclaje, antes de exponerse a ser un meteorito que circula por ahí sin control y con riesgo para la integridad del prójimo.
Había algo más. Nos la había presentado y allí la teníamos, sentada a la mesa con nosotros en la inmensa sala abierta en la roca de la cueva de los Jameos del Agua, a donde habíamos ido a comer. Se llamaba Tamara y era una chica de aspecto formal y agradable en el trato, a la que, por más que me esforzaba, no conseguía ayudar a relajarse.
Y es que, cuando un hijo empieza a desoír las recomendaciones de su padre, acaba cogiendo carrerilla y saltándoselas todas, que tal vez sea lo mejor que puede hacer, porque los tiempos cambian y no existe garantía de que los aprendizajes antiguos conserven alguna vigencia. Mira que le había dicho que el último lugar donde debía buscar eso que Yavé le dio a Adán para que no se volviera un tarado eran las filas de la benemérita institución a la que había decidido sumarse; y no porque fuera contra los valores o la dignidad del cuerpo, sino contra el bienestar laboral y doméstico de los implicados. Infaliblemente, allí la tenía: una joven guardia civil, de hecho más joven que él, aunque por la fecha de ingreso fuera más antigua y por tanto su superior. Para que todo resultara aún más contraproducente, se me escapó pensar.
Con todo, los dos días que había tenido para tratarla, aunque a ella no le hubieran servido para estar menos tensa, a mí me habían dado una impresión inmejorable. La vi prudente, sólida, y con ese acelerado aplomo que proporcionan la experiencia de la calle y sus accidentes, cuando uno tiene que hacer lo que sea necesario para proyectar ante quienquiera que la fortuna le depare la siempre peliaguda noción de autoridad. A la vez sabía dejarse el uniforme en el trabajo, deferencia muy de agradecer, sobre todo para quien tuviera que convivir con ella. Por otra parte, tenía que admitir que la frecuencia con que los guardias acababan emparejados con una guardia, y a la inversa, porque el roce hace el cariño y hay destinos donde el roce con lo de fuera se reduce a pocas horas, había normalizado aquel fenómeno. Que no dejaba de causar problemas, porque no hay pareja que no los tenga ni los irradie al resto de su vida, pero que se aceptaba ya sin mayores reparos.
En resumen, que allí estaba, con mi madre, mi hijo y un proyecto de posible nuera, disfrutando en un entorno singular de una apetecible comida, sin dejar de contar las papas arrugadas que iba sumergiendo en el mojo rojo, por la cosa del control del abdomen, cuando el móvil, ese enemigo mortal que el hombre contemporáneo, en un acto supino de imbecilidad y abdicación, permitió que se le adosara a la existencia, vibró sobre la mesa, donde lo mantenía con la pantalla hacia abajo.
—No lo voy a mirar —dije, ensayando una fútil resistencia.
—Claro que vas a mirarlo —suspiró mi madre.
—¿Y si es tu comandante? —preguntó mi hijo—. O tu coronel.
—Con mayor motivo.
—No seas crío, Rubén —me exhortó la autora de mis días.
—Voy a dejarlo ahí esperando cinco minutos, por lo menos.
El móvil volvió a vibrar.
—Anda, dale la vuelta, que así le estamos prestando más atención.
El sentido común de mi madre tenía la virtud de desarbolarme. Siempre había sido así, y últimamente me daba por pensar, con una punzada de angustia, en el momento en que dejara de tenerla ahí para quitarme las tonterías. Gozaba de buena salud y mantenía su energía intacta, pero ya sólo le quedaba un año para cumplir los ochenta.
Le hice caso y volteé el aparato. Eran dos wasaps de mi compañera, la brigada Chamorro. Los leí deprisa. Lo que ya me cabía imaginar.
—Tendré que hacer una llamada —claudiqué.
—Vamos, ve —dijo mi madre—. No nos aburriremos. Les pediré a los chicos que me cuenten sus aventuras. Lo que se pueda, claro.
Virginia me atendió antes de que terminara de sonar el primer tono. Escuché en la línea el ruido ambiente de un coche, por lo que deduje que hablaba con el manos libres. Aunque llevaría a dos subordinados a bordo, como poco, Chamorro era de las que preferían conducir. Yo también prefería que condujera ella. No conocía a nadie que lo hiciera mejor: con más escrupuloso respeto de las normas cuando no hacía falta saltárselas, con más garantías de no salirse de la vía cuando lo que se terciaba era sacarle al coche todo lo que tuviera dentro.
—De camino, supongo —la saludé.
—Acertaste —confirmó—. Perdona que te haya interrumpido.
—Mi madre te perdona, que es lo que cuenta. No me digas que has cometido la ligereza de wasapear mientras llevabas el volante.
—Por supuesto que no. Había parado a repostar.
—Antes de soltar alguna inconveniencia, ¿quién me oye?
—Lucía y Arnau. Te mandan sus respetos.
—Tampoco hace falta. Soy un jefe enrollado y campechano.
—De todos modos. Y lo otro… En fin, creí que era mejor avisarte.
—Estoy en Lanzarote, con mi madre, con mi hijo y con una guardia que ha cometido el error de echarse de novia. Tengo que cerciorarme de que no es una mala mujer que lo vaya a convertir en un infeliz. No puedo ir a levantar un cadáver, no quiero ir y no voy a hacerlo.
—Menos mal que no ibas a decir inconveniencias.
—Sois de confianza y estoy mintiendo. Parece una buena chica.
—Tampoco te necesitamos —anotó Chamorro, mordaz—, sólo era para que estuvieras al tanto, no vayas a recibir una de esas llamadas que a veces te caen de las alturas. Con lo que supondría eso ahora.
—¿Y por qué iba a caerme? Estoy disfrutando de un reglamentario y merecido permiso. La trinchera está cubierta, por una profesional más que curtida y de primera fila y un equipo de brillantes investigadores. Por desgracia, no es del todo infrecuente que una chica joven aparezca muerta y con señales de haberse cruzado con un depredador. No hay necesidad de infligirle a este viejo subteniente ningún maltrato, como lo sería arrancarlo arbitrariamente de la compañía de los suyos.
Chamorro no respondió enseguida. Carraspeó y dijo:
—Lucía y Arnau te agradecen el piropo y yo que me llames vieja. Me pareció simplemente que quizá te conviniera saber alguna cosa, porque algún día tendrás que volver al trabajo y porque me temo que nuestra implicación en este asunto tiene unos perfiles peculiares.
—¿Qué perfiles?
—Ya estás viendo que vamos para allá en caliente. Eso quiere decir que alguien ha llamado a nuestro coronel y al general de Galicia. Y no se trata sólo de que las muertes de chicas jóvenes sean más mediáticas. Los de Galicia tienen sus buenos equipos de Policía Judicial y además cuentan con alguna experiencia en estos casos. Según se rumorea, nos han movilizado a los de la unidad central por una llamada directa del ministro, a quien a su vez parece que han llamado de la Xunta.
—¿Y eso?
—Pronto viene otro año Xacobeo. El asesinato de una peregrina que viajaba sola no es la mejor publicidad para invitar a propios y extraños a hacer el Camino de Santiago. Sobre todo, porque resulta que llueve sobre mojado: no es la primera vez que ocurre. La vez anterior se tardó mucho en resolverlo, y parece que no quieren que vuelva a pasar.
—No me cabe duda de que sabrás gestionarlo, bajo la competente dirección de nuestros jefes y oficiales y en irreprochable coordinación con los recursos de la unidad territorial. Me vuelvo a mi mojito.
—¿De verdad te estabas tomando un mojito? No te pega nada.
—Voy a pedirme ahora uno. O varios. Para olvidar.
—Está bien. Yo he cumplido con mi conciencia.
—Nadie podría dudar en ninguna circunstancia de que lo harías. Os mando mis bendiciones. Aseguraos de olfatear bien todos los rastros frescos, que luego se echan a perder y la labor se complica. Sobre todo, que no se nos quede por tocar una puñetera compañía de telefonía móvil para tener acceso a todo el tráfico de los últimos días.
—Descuida, que eso no se nos va a pasar.
—Y las cámaras. Galicia está llena de casas y núcleos de población aislados, que la gente de la comandancia se patee a fondo el terreno y se asegure de que no nos queda una por mirar. De una tienda, de una caja de ahorros, de un paisano que la tenga para vigilar a las vacas…
—¿Tú no te ibas a tomar un mojito? —se burló.
—De un solo trago, el primero. Nos vemos la semana que viene. No me la caguéis mientras tanto, que uno tiene una reputación.
—No te preocupes. Velaremos por ella. Te dejaremos el toro listo para que entres a matar y puedas arrancar la ovación que mereces.
—Así me gusta. Por cierto, habrá prensa a espuertas. No dejéis de mirar cuando os mováis dónde se ponen los periodistas y esquivadlos. No nos interesa hacernos famosos. Y menos si nos va a tocar ir luego de incógnito por el medio rural. ¿Cómo se llama el pueblo?
—Samos.
—¿Y eso dónde está? Aparte de la isla griega.
—No lejos de Sarria. Tiene puesto propio, aunque son cuatro gatos. La primera intervención la hicieron ellos, y luego los reforzaron los de Sarria, que tiene un puesto más grande. Operaremos desde allí.
—Lo dicho —concluí—. Que os vaya bien. Y dormidme algo, que si no luego la mente se va amuermando y no se entera uno de nada.
—Está bien, jefe. Anda, ve a por el mojito de una vez.
—Gracias por el aviso.
—No hay de qué. A tus órdenes.
Colgué con una sensación que cada vez me rondaba con más frecuencia. Se iba acercando el momento en el que miraría las investigaciones que ya siempre llevarían otros como los jubilados miran las obras. Con la cada vez más débil convicción de ser capaz de hacer el trabajo mejor que quien lo está haciendo, sintiendo cómo el peso de la experiencia va menguando ante la pujanza de una vida que no cesa de reinventarse. Entre otras cosas, así se vuelve ininteligible para los viejos dinosaurios, cuya inminente misión vital, a partir de ese instante, pasa a ser abonar el campo y empezar a petrificar sus osamentas a fin de generar fósiles que un día sirvan para distraer a los niños en los museos. Como solía hacer cuando me asaltaba esa imagen, la aparté de un manotazo y resolví darme al carpe diem, que ese mediodía era estar con mi hijo, con mi madre, con esa chica que podía llegar a ser de mi pequeña familia.
—————————————
Autor: Lorenzo Silva. Título: La llama de Focea. Editorial: Destino. Venta: Todos tus libros, Amazon, Fnac y Casa del Libro.
-

La religión es puro miedo
/abril 20, 2025/La novela que tenemos entre manos, Ve y dilo en la montaña, se sustenta sobre la voz de un narrador que nos habla de lo que rodea a la adolescencia del protagonista asfixiado. Nuestro adolescente es un mar de dudas que habita en unas calles marginales de Harlem, en una Nueva York racista. Se supone que el ambiente religioso podría servirle de sostén, podría poner suelo bajo los pies, pero forma parte del fracaso de la atmósfera, en la que se reproducen, de manera congestiva, una y otra vez las ideas de perdón, pecado, justicia de Dios y expiación más…
-

Samantha Eggar entre el bien y el mal
/abril 20, 2025/Tras aquella primera visión de Samantha recreando a Emma Fairfax, su personaje en El extravagante doctor Dolittle, todo en mi fue fascinación. Es decir, todo el hechizo que puede sentir un niño de siete u ocho años por una chica de veintitantos: una admiración en la linde del amor, pero de un amor tan excelso que no sabe de lo carnal. Ese amor devoto que solo inspiran las imágenes. Juro que el día en que vi por primera vez a Samantha Eggar tuve una epifanía y una iluminación. En Las palabras (1964), Jean-Paul Sartre reflexiona sobre su infancia y sobre…
-

La semana en Zenda, en 10 tuits
/abril 20, 2025/Ya aterrizando al otro lado de la Semana Santa y con la primavera floreciendo por doquier, en Zenda no perdemos de vista nuestro horizonte libresco. Como cada domingo, te proponemos un resumen de nuestra semana. Todo lo que dio de sí en solo 10 tuits. Una selección comprimida y que esperamos te anime a leer más artículos en nuestra web. La semana en Zenda, en 10 tuits 1 “La carga histórica de conocimiento, de ciencia, de cultura, de arte, pero también de fe, sigue presente en Europa y en España. Es como una bella durmiente a la que hay que…
-

La guerra de Portugal, de Jordi Sierra i Fabra
/abril 20, 2025/A caballo entre la novela histórica, el thriller y el costumbrismo, esta novela de Sierra i Fabra se convierte en el testimonio de una época —la de la España posbélica, la de la Europa nazi, la del Portugal silencioso—, así como en el sentir de unos personajes que podríamos haber sido cualquiera de nosotros. En Zenda ofrecemos las primeras páginas de La guerra de Portugal (Edhasa), de Jordi Sierra i Fabra. *** PRIMERA PARTE Mayo-Junio de 1940 Madrid –¿Dunkerque? –preguntó Franco. El almirante Salvador Moreno puso un dedo en un extremo de la costa, frente a Inglaterra. –No tienen salida…



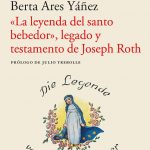


Zenda es un territorio de libros y amigos, al que te puedes sumar transitando por la web y con tus comentarios aquí o en el foro. Para participar en esta sección de comentarios es preciso estar registrado. Normas: