Hija de la tierra narra la huida de una mujer de clase obrera del contexto de pobreza rural en el que vive y su llegada a un mundo predominantemente masculino convulsionado por la política y las promesas de revolución. «Mi ambición en la vida era estudiar; y no seguir a un hombre de aquí para allá», afirma en cierto momento Marie Rogers, su protagonista, quien luchará desde la infancia hasta la edad adulta por asentar su propia identidad en una búsqueda incansable de la igualdad y la justicia social, ahondando en sus relaciones con los hombres y en el empeño de escapar del matrimonio, el sexismo y la maternidad. Tras su publicación original en 1929, la novela cosechó de inmediato el elogio unánime de la crítica, pero, a partir de 1950, el cedazo del macartismo proscribió su lectura durante décadas «cancelando» porfiadamente a su autora. Pese a todo, y desde su definitivo resurgimiento a principios de los años setenta, Hija de la tierra ha terminado por convertirse en una obra señera de la literatura proletaria contemporánea por su cuestionamiento de las ideas convenidas en torno a la familia y su agudo retrato de la vida de los desheredados en cualquier tiempo y lugar.
Zenda adelanta un fragmento de una nueva edición de la obra de Agnes Smedley, publicada por el sello Firmamento.
***
PRIMERA PARTE
La primera cosa que recuerdo de la vida es una extraña sensación de amor y misterio. Era una niñita tan tierna que solamente recuerdo la sensación, nada más. Mi padre me tenía muy junto a su corpachón mientras dormía. ¿Es el amanecer de la memoria… o un sueño?
No tendría más de un año, porque era mucho antes de aquellos hermosos días de la infancia, a mediados de 1890, que pasé jugando con mi hermana mayor, Annie, debajo de un frondoso castaño, en los prados soleados. Arriba, en la colina, oía la profunda y hermosa voz de mi padre mientras trabajaba en los campos de trigo. Mi madre venía por el largo camino, llevando dos cubos de agua a nuestra diminuta casa de madera, en la colina. Iba descalza y el viento zarandeaba su holgado vestido de percal y lo ceñía a su delgado cuerpo.
Dos pasos más allá del pozo se llegaba a una zanja sombreada por tupidos arbustos y altos olmos. Al otro lado, muy atrás, bajo la espesura de los arbustos, crecían flores tan carnosas y aterciopeladas que un rayo de sol las marchitaba. Crecían una en cada tallo, y los capullos colgaban en tiernas ramitas. Eran delicados pensamientos secretos de las flores, seres vivientes para mi alma infantil, y yo les hablaba como en los prados hablaba al viento que zumbaba en lo alto del castaño.
Éramos muy pobres. Pero yo no me daba cuenta, porque todo el mundo parecía igual que nuestra casa, por lo menos aquel mundo nuestro, que abarcaba unas doscientas millas a través del Misuri del norte. La pedregosa tierra que producía de tan mala gana parecía extenderse mucho más allá del horizonte y tocar el cielo donde el sol se pone. Para nosotros, este mundo estaba limitado, a un lado, por la capital del distrito, y al otro, por el río Misuri. La frontera del norte era una ciudad de unos cuantos cientos de habitantes. El sur terminaba en…, ¡en fin!, la imaginación de mi padre llegaba hasta una misteriosa ciudad llamada St. Joseph, en el río Misuri. Pero él era un hombre con alma e imaginación de vagabundo. La gente escuchaba sus cuentos llenos de color y aventura, pero no siempre le creía, porque no era uno de ellos, sino casi un extranjero. Su familia era desconocida para nuestro mundo, no eran labradores, y alguien los tildó de inquietos, inconstantes, gente sin oficio ni beneficio; quizá fuera la sangre india que corría por sus venas… Nunca podía uno fiarse de extranjeros o indios.
Más tarde, el horizonte de nuestro mundo se dilató hasta la ciudad de Kansas. Esto ocurrió cuando el campo se vio alborotado por un joven primo mío que se escapó. Regresó, a los tres meses, convertido en un hombre educado. Había aprendido el oficio de barbero… y usaba ropas de confección.
***
Mientras estoy aquí sentada pienso vagamente en el amor, en el fuego, en el color rojo… ¿En el pájaro rojo que se posó en nuestro cerezo? ¿En el abriguito rojo que llevaba de pequeña? Ahora recuerdo: fue hace mucho tiempo.
Estaba encendiendo una hoguera, un fuego encantador; mi hornillo era de piedras, pero la parte posterior era la pared de nuestra casita de madera, de dos habitaciones. Hice el fuego del lado de los dos altos cedros, entre los cuales colgaba el columpio. Ardía brillantemente y de manera muy bella, y hubiera sido aún mucho más hermoso si mi madre, al descubrirlo, no me hubiera golpeado en la cabeza con su dedal de acero. Siempre me estaba dando golpecitos en la cabeza con su duro dedal, que llegué a odiar. ¡Mis hermosos fuegos, mis espléndidas hogueras, que pisoteaba en cuanto las descubría! Era como si pisoteasen algo dentro de mí. Cuando la llama se alzaba arrogante, ¡era tan cálida y amistosa! Ahora conozco el lazo espiritual que existe entre el fuego y el instinto del amor. Pero mi madre no lo sabía. No había llegado más que al sexto grado en la escuela. Mi padre tampoco, pues sólo llegó al tercero. «Un hombre no necesita más», decía él. La educación sólo era para las mujeres y los petimetres inútiles.
Recuerdo los golpecitos del dedal de mi madre y la fuerte y correosa varilla, que se metía como un cuchillo por la carne. No sé por qué me pegaba tan a menudo. También dudo de que ella lo supiese, pero decía que yo encendía hogueras y que mentía. Yo no era capaz de comprender qué tenía que ver eso con ella. A medida que pasaban los años de su desgraciada vida marital y crecía el número de hijos, me pegaba más. Al principio no sabía que podía a mi vez volverme contra la persona que me pegaba deliberadamente, pero con el tiempo comprendí que sólo en virtud de su talla tenía el poder de hacer conmigo lo que hacía. Deseaba crecer, hacerme mayor.
Sus palizas se hicieron metódicas: tiesa, con su latiguillo en una mano, me ordenaba que me pusiera ante ella. Yo suplicaba, lloraba o echaba a correr. Pero, al fin, siempre volvía. Sin sujetarme, me obligaba a plantarme en un sitio por mi propia voluntad, mientras me azotaba por todas partes. Después, cuando yo sollozaba como hacen los niños, me decía que callara o «me incrustaría en el suelo». Una vez no pude contenerme, y cuando de un brinco cayó sobre mí y me golpeó en la cabeza, en las espaldas, en las piernas desnudas, estremecida de terror y agonía, hui de la casa llamando a mi padre. Y, sin embargo, ¿qué le iba a decir a mi padre? Era una pequeña, y no sabía explicarme. Además, no me hubiera creído.
Mi madre afirmaba continuamente que mentía. Pero yo no me daba cuenta. No veía las cosas con claridad, no distinguía la verdad de la fantasía. El viento que pulsaba en lo alto de los árboles llevaba prendidos en su seno cuentos para mí tan reales como la vida misma; el pájaro rojo que se posaba en nuestro cerezo me hablaba con voz muy dulce; las grandes flores aterciopeladas, agazapadas en la espesura, se reían jovialmente y yo contestaba a sus gritos de alegría, y el ternerillo en el prado sostenía conmigo largas conversaciones.
Por fin, aprendí a conocer la mentira: para inducir a mi madre a que no me pegase más, mentía. Le decía que sí, que había mentido, y le pedía perdón; pero entonces me pegaba por haberlo negado tanto rato. A medida que avanzaba el tiempo, para evitar los azotes, comencé a decirle sólo las cosas que me imaginaba que deseaba oír.
—Tengo una hija que es terca y mentirosa: Marie —decía a los vecinos y forasteros.
Al principio lloraba de humillación; después, me hice insensible; más tarde, lo aceptaba como un hecho, y ni siquiera trataba de negarlo.
Una de las luchas más grandes de mi vida ha sido aprender a decir la verdad. Se hizo en mí casi instintivo decir las cosas que no fuesen del todo verdad. A fuerza de lágrimas y dolores he tenido que olvidar lo que mi madre metió a latigazos en mi inteligencia informe. Era difícil arrancarme a latigazos la necesidad de su cariño. Costó casi años, porque con el menor retorno de efusión en ella renacía mi cariño. Ahora veo claramente que ella y mi padre y las condiciones de vida que nos rodeaban pervirtieron mi cariño y mi vida. Me hicieron creer que era una criatura perversa, cosa que acepté, como acepté la declaración de que mentía, porque parecían infalibles. Sin embargo, hay lágrimas que no he olvidado nunca… Lágrimas infantiles que dicen que no significan nada, y penas que aseguran que los niños olvidan. Me siento fatigada de recuerdos de lágrimas y penas.
***
Por el occidente se alzaba una nube de un azul profundo, cabalgando en el viento en nuestra dirección. Se tornó negra, y una siniestra franja amarilla creció en el centro y la barrió hacia adelante. Aterrorizadas, observábamos aquella claridad mi hermana mayor, Annie, de seis años; mi hermanita Beatrice, que aún andaba a gatas, y yo, porque la franja amarilla significaba peligro. Se aproximaba un ciclón.
Mis padres no estaban en casa. Yo encendía un fuego detrás de la casa, cuando el grito de Annie me interrumpió. Empezó a arrastrarnos por entre el trigal hacia una casa de labor lejana, pero de repente se paró y gritó alegremente. A lo lejos, dando la vuelta por una curva distante y barriendo veloces la larga senda blanca, venían mis padres, montados en dos caballos blancos como la nieve, de los que mi padre estaba tan orgulloso. Bajaban la senda más aprisa que la cercana tormenta, y yo oía el tamborileo de los cascos de los caballos, que volaban sobre el duro camino. Entraron por la puerta de la valla y se precipitaron hacia la casa; mi madre saltó de la silla y mi padre, sin detenerse, corrió con los caballos hacia el establo.
En pocos segundos estábamos en el sótano, siguiéndonos mi padre, cargado de colchones, almohadas, mantas y un hacha. Mi madre le gritaba que bajase la máquina de coser nueva y el reloj, los dos objetos más valiosos que poseía, y que atrancara la puerta de la casa. El viento que precedía a la tormenta nos había alcanzado ya. Mi padre bajó precipitadamente los escalones, tiró hacia abajo la puerta de la cueva contra la tierra plana y pasó el cerrojo. Entonces esperamos.
La cueva estaba iluminada sólo por una linterna. En torno nuestro flotaba el olor húmedo de la tierra, de jarras de frutas en conserva, de melones, manzanas, manteca dulce y crema espesa en cazuelas de barro. Era igual que si fuéramos a una excursión de campo, pudiendo tendernos allí, en el suave calor de los colchones de pluma, y oler, oír, ver y sentir todas las cosas.
Se oyó un gran estruendo, como de lluvia y viento, y cayó algo contra la puerta de la cueva.
—Tranquilízate —dijo mi padre a mi madre—. Si quedásemos enterrados, tengo el hacha.
—¿Y si cae algo en el respiradero? —y lanzó una ojeada al pequeño agujero de madera situado en el centro de la cueva.
—Ya abriré camino, os digo. No hay necesidad de perder la cabeza, mientras no ocurra nada.
Yo escuchaba la voz de mi padre y sabía que podía enfrentarse con cualquier ciclón que existiera.
El estruendo continuaba. La voz de mi padre llegó desde el pasaje que conducía a los peldaños de la puerta.
—No es un ciclón —descorrió el cerrojo y atisbó por la rendija—. La casa sigue en pie. Los cedros deshacen el viento.
Y después de un largo silencio:
—El viento se aleja, ya no hay peligro.
—Eso no se puede decir nunca.
—Lo sé. Conozco el ciclón que azotó a St. Joe: sorbió ganados y caballos, hombres, casas y vallas, y los dejó caer lejos, a muchas millas de distancia. Cruzó recto a través del campo, más de sesenta millas; probaron a deshacerlo con dinamita. Se le podía ver llegar, desde muchas millas antes, como un largo embudo negro… En un lugar descuajó un ahumadero y plantó la casa a diez pies más allá como si tal cosa. Calculo que se perderían lo menos un centenar de habitantes en aquel ciclón.
Mucho después, recuerdo que conté a una amiga mía que una vez un ciclón barrió nuestro ahumadero, con los caballos y ganados; pero dejó nuestra casa precisamente diez pies más lejos como si tal cosa. ¡Bien cerca de un centenar de habitantes perecieron en aquel ciclón! Y le conté y describí con precisión cómo las casas, empalizadas, hombres y caballos fueron cayendo del aire a nuestro alrededor. ¡Porque yo era hija de mi padre!
***
Hombres forasteros, del otro lado de las montañas, vinieron a nuestra casa y trajeron un enorme garañón negro. Cuando los caballos corrían sueltos las mujeres no podían seguir a los hombres al campo donde estaban, y a las niñas nos decían que jugáramos detrás de la casa, lo que era motivo suficiente para no hacerlo. Mi padre se acercó a mi madre, cogió dinero y se fue de nuevo al campo. Entonces, los hombres se llevaron el caballo. Flotaba sobre todo esto un misterio, y nadie hablaba de aquello.
Unos días antes, nació un ternerillo, y yo lo vi. Fui precisamente yo quien llevó la noticia del maravilloso acontecimiento, pero mis padres me obligaron a no aparecer por el prado donde estaban la madre y el ternero, y donde yo había estado tan sólo unos momentos antes. No me atreví a hablar ni a preguntar nada acerca de lo que vi, porque tenía el convencimiento de que era de las cosas que «merecían» que me dieran una paliza.
Poco a poco fui conociendo las vergüenzas y secretos del sexo. Con ello aprendía también otras cosas: que los animales machos cuestan más que las hembras y que son más valiosos; que, en las aves, también los machos se aprecian más que las hembras y son escogidos con mayor cuidado. Hasta cuando mi hermanito pequeño estaba a punto de nacer, a las niñas nos llevaron precipitadamente a otra granja, y el secreto y la vergüenza se posaron, semejantes a un trapo viscoso, sobre todo aquello. Al atardecer, una mujer, hablando con alegría forzada y en tono misterioso, nos preguntó si queríamos un hermanito. Parecía ser que lo había traído una cigüeña. Pero la niña de aquella mujer, una niña de diez años, muy sabia en los caminos del mundo, nos llevó detrás del gallinero y nos contó la historia de la cigüeña con detalles horripilantes y gran lujo de imaginación.
Al día siguiente, mi padre compró una caja de cigarros en la ciudad y la distribuyó entre los que vinieron a felicitarle, como si hubiese llevado a cabo una hazaña notable. Un frasco de whisky pasó de mano en mano. Había nacido un niño. Yo me sentía olvidada, y cuando corría hacia mi padre y apretaba mis brazos en torno a una de sus piernas, semejantes a columnas, me apartó bruscamente y me dijo que me fuera. Parecía como si estuviera disgustado conmigo por algo…, algo demasiado profundo para llorar por ello.
¿Por qué? He preguntado una y otra vez acerca de aquello, pero no he recibido respuesta alguna.
—————————————
Autor: Agnes Smedley. Traductor: Rafael Busutil. Título: Hija de la tierra. Editorial: Firmamento. Venta: Todostuslibros, Amazon, Fnac y Casa del Libro.


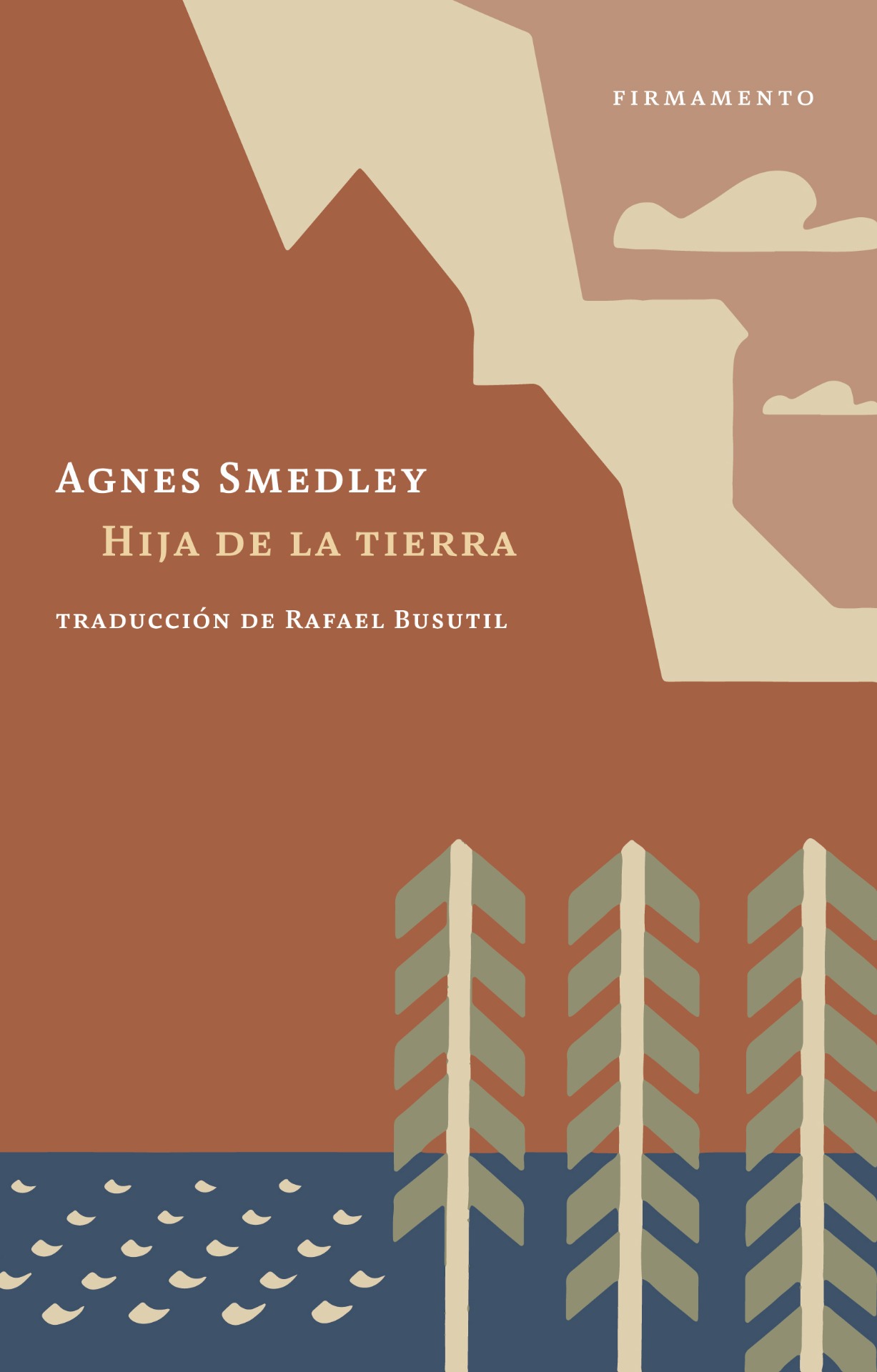


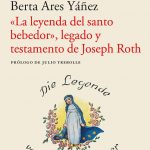
Zenda es un territorio de libros y amigos, al que te puedes sumar transitando por la web y con tus comentarios aquí o en el foro. Para participar en esta sección de comentarios es preciso estar registrado. Normas: