Me dispongo a hablar una vez más de aquel a quien hace poco llamé “uno de los más grandes poetas del siglo XX, y sin duda uno de los mayores de sus místicos”: Juan Eduardo Cirlot. Pero tratándose de una edición tan cuidada, no sería justo que empezara a hablar de este libro —El ojo en la mitología. Su simbolismo— sin antes detenerme en su condición de objeto, objeto culto, sensorial, que nos revela fácilmente una historia de amor. Conviene de antemano precisar, para quienes suponen que un determinado tamaño no refleja otra cosa que la necesidad de disponer del espacio adecuado para distribuir un número muy concreto de tipos, que un formato es también —en las editoriales que aspiran a tener una personalidad propia— el reflejo de una sensibilidad de autor. La costumbre ha favorecido al libro rectangular frente al cuadrado (sin duda el formato más horrible para un libro) y frente al oblongo (posiblemente el formato más elegante pero que exige una predisposición muy especial por parte del editor/autor). Es verdad que las dimensiones del formato oblongo orgánicamente se adaptan muy bien a la mirada, incluso mejor que las del formato rectangular, fijado por el hábito como el estándar de mercado. Pero hay que saberlo acomodar al gramaje de las cubiertas y las páginas, y dotarlo de una flexibilidad, y hasta de un peso, que los formatos rectangulares no suelen exigir. Me pregunto, un poco por “cerebración inconsciente”, si no será posible que el libro oblongo haya disfrutado de la predilección de los editores sobre todo en los países con una larga tradición revolucionaria (es el formato del folleto y del pasquín que pasan de mano en mano), y aunque ahora sólo se me ocurre una editorial francesa en la que tenga cabida un libro así, Éditions du Panama, uno sí lo encuentra en Italia, por ejemplo en la Piccola biblioteca de la sagrada Adelphi o en el catálogo de otra editorial augusta, FMR. En España se trata de un formato que se dejó ver, no por primera vez pero sí creo que de una manera estéticamente representativa, en los volúmenes de la maravillosa Biblioteca de Babel, que Franco Maria Ricci —ya que hablamos de FMR— puso en manos de Borges, a quien también prometió un laberinto (cumplió su promesa con el Laberinto di Massone, que encierra su casa), y que deparó una exquisita colección de relatos. Jacobo Siruela, todavía muy joven pero convertido ya en un editor de un gusto extraordinario, decidió traerse la colección a España respetando el diseño de Ricci, con sus ilustraciones de cubierta más o menos abigarradas y sus composiciones modernistas, iluminadas por tres colores básicos que cambiaban de una portada a otra. A esta bella tradición es a la que pertenecen los libros de Elisabet Riera, editora de WunderKammer (y autora de una novela, dicho sea de paso, que al menos a mí me gustaría ver traducida). Su colección principal presenta un formato semejante al de la Biblioteca de Babel, que sólo por eso despierta al instante la simpatía de quienes hace tiempo reservamos un lugar muy especial en nuestras bibliotecas a los volúmenes antologados por Borges, pero más allá de ese detalle anecdótico (que Valdemar reprodujo con similar cuidado en su colección Planeta Maldito) Elisabet ha creado una colección absolutamente personal que llama la atención por su sobriedad, por algo que yo percibo como una correlación estética entre formato y autor, y por defender desde la elegancia de los elementos simples ese arte cada vez más olvidado que supone conceder todo el espacio visual a un nombre y un título. A veces, aunque sea sólo por el gusto de hojearlos, me sale coger de vez en cuando los libros de WunderKammer de mi estantería, abrirlos y dejarme llevar por su liviandad de pequeño animal, su ternura cartilaginosa, esa sensación no sé si compartida de que sostengo algo perfectamente vivo y configurado, como una orejita o una mano. ¿Y no es verdad que ya despierta una comunicación afectuosa el tacto de sus cubiertas de cartulina, en cuyos tipos, marcados por la presión de una vieja Minerva, las puntas de los dedos se hunden encantadoramente? Pocas cosas hay tan agradables de acariciar como una mujer, un gato o un libro, sobre todo libros como estos, que son como preciosas y enigmáticas mujeres gato. Por otro lado, este trabajo con los tipos manuales es un aspecto que demuestra no ya adhesión y respeto a una antigua tradición sino también una sensibilidad muy específica, la prueba de lo que llamaba al principio una historia de amor. Elisabet ha optado además por los tipos de la familia Bodoni, que fueron los privilegiados por Ricci para su legendaria Biblioteca de Babel. En fin, amor y yo diría que mucho más que amor.
Naturalmente, el cuidado puesto en la edición no significaría gran cosa si sólo fuera un revestimiento, el disfraz para un catálogo mediocre. Pero rara vez el cuidado no se acompaña de un gusto similar para la confección de un catálogo. En el caso de WunderKammer, autores y títulos justifican sobradamente el nombre escogido para la editorial —“cámara de maravillas”—, y revelan una personalidad muy particular, si este breve recorrido por su estética no lo ha hecho ya, por parte de su editora: Lo que dicen las mesas parlantes, de Victor Hugo (aquellas mesas que guardaron silencio hasta que Hugo se sentó ante ellas, tratando de capturar un luminoso y huidizo mechón de Léopoldine), Los raros de Rubén Darío, el diario de Pierre Loti, El doble (para mí la mejor obra) de Raymond Roussel… Hace seis años estos libros encontraron los lectores suficientes como para que Elisabet se atreviera con otras muchas encantadoras (y algunas maravillosamente retorcidas) miniaturas: El hechicero de Meudon de Éliphas Levi, La condesa sangrienta de Valentine Penrose (una fabulación sobre Erzsébet Báthory que en ninguna de sus encarnaciones ha tardado en verse descatalogada), las cartas de amor de Nerval a aquella que fue a un mismo tiempo Pandora y Aurelia… ¿No sería un mundo más feliz y más justo aquel en el que regresáramos a la vida como niños que crecen, a la manera de Beckford o de Ruskin, rodeados de libros como estos? Si existiera una religión que concediera al menos esta esperanza (el paraíso como una casa señorial inglesa, en medio de bosques y de pastos verdes, y nosotros teniendo a nuestro alcance desde niños el atrevido gusto de bibliotecarios así), yo desde luego la preferiría a la promesa de cualquier futuro vergel concebido para la devoción de bondadosos y translúcidos arpistas.
Lo cierto (dentro de lo cierta que pueda ser una fe absolutamente personal) es que una religión similar existe, y también está contada por un libro cuyas páginas son símbolos, composiciones aparentemente racionales, mensajes escondidos entre líneas. Virgilio escribió algunas de esas páginas, al igual que el misterioso anciano ciego de Patmos, al igual que la primera mujer que en una tablilla de barro relató el primer sueño del mundo, en la antigua Mesopotamia. Rembrandt y Nomé le añadieron ilustraciones, como también hizo Blake, y también Willink, y también los niños mono que llenaron de entrañables manitas las cuevas de Gargas y Wadi Sora. Cirlot creía firmemente en ella. Dedicó toda su vida a localizar sus signos, a desentrañarlos, a explicarlos por medio de la tradición y de la analogía, y también a crearlos. De uno de los libros que escribió para revelarla (Diccionario de símbolos) ya he tenido ocasión de hablar con amor y devoción. Ahora quiero hacerlo de ese otro libro, escrito, cosa curiosa, para una colección de oftalmología, que sirvió de semilla para el Diccionario, y que WunderKammer reedita con un prólogo de Victoria Cirlot y veintidós imágenes seleccionadas en su mayoría por Juan Eduardo Cirlot, entre ellas la que sirve de compañera de lectura y de obsequio facsímil: una postal con la fotografía del ojo caodaísta, manuscrita y conservada en los archivos personales del autor. Quizá sea la reproducción más llamativa de las que contiene el libro, entre frescos, grabados, murales y estatuillas que abarcan varios siglos, pero yo quiero destacar la de un ilustrador no sé si decir simbolista o presurrealista, aunque desde luego absolutamente personal: J. J. Grandville, el genio de las perspectivas cenitales (superior incluso a Will Eisner), del que Cirlot escoge Crimen y expiación, y del que yo por lo menos no me canso de mirar, además de sus extraños animales, ilustraciones tan encantadoras e inquietantes como Un paseo por el cielo, Las metamorfosis del sueño, Un animal en la luna, El apocalipsis del ballet, El Louvre de las marionetas, Peregrinaciones de un cometa, Las Lucrecias, o la de esos paseantes circulares que miran embelesados a “Venus en persona” (que, por todas esas cabezas convertidas en ojos al pie de una Venus de mirada perdida, Cirlot podría haber escogido también).
Que el ojo sea, a un tiempo, el punto de partida y una entrada extendida de esa otra, necesariamente mucho más breve, que aparece en el Diccionario de símbolos, y no lo sean por ejemplo la mano o la boca (“la mano sobre los ojos: clarividencia en el acto de morir”: ¿qué cabría decir de la mano sobre la boca, “que hasta cierto punto se identifica con el ojo”?), se entiende por su función reveladora, por ser lo que se abre a lo visible y lo que desvela los signos discretos o secretos, el símbolo que expone bajo su claridad todos los símbolos. La claridad la entiendo aquí de la manera en que la expresa Magritte “en uno de sus cuadros más alucinantes” (esto también es de Cirlot), El falso espejo, en el que el ojo es al mismo tiempo ojo y sol negro entre una luz celeste. Se trata de una claridad que revela en negativo, oscureciendo, por así decir, las formas acostumbradas para dejar pasar únicamente lo que los objetos tienen de secreto, ese aspecto profundo que sólo se manifiesta a la observación apofénica. Así es como Cirlot reconstruye la historia oculta de la mirada —en el doble sentido de ver lo visible y lo invisible, y en el de extraer todos los posibles significados del ojo vigilante—, mientras recorre los bosques y las ruinas de la historia de los hombres recogiendo los ojos enigmáticos del Cíclope, de Horus que perdió “un ojo en combate”, aquellos que revisten de manera innumerable el cuerpo de Indra y del dios Bes, las estrellas que recubren a Nun y al toro sumerio, los ojos de las alas de los ángeles románicos, ángeles terroríficos, para los que no escapa ninguno de los actos de los hombres. Cirlot, al igual que en el Diccionario, se vale de la tradición para explicar lo que de otro modo resultaría inexplicable (o todavía peor que inexplicable: desapercibido), pero, como el poeta vidente que ni en sus cartas ni en sus ensayos puede dejar de ser, se vale también de la intuición para completar un conocimiento que a la propia tradición se le ha pasado por alto. El poderoso pasaje sobre la Medusa, aquella de quien Cirlot, en una carta a André Breton, se reconocía enamorado —“la Divina Medusa, mi amada verdadera”—, es uno de los más bellos ejemplos de mirada apofénica del libro, y también uno de los más bellamente expresados:
¿Qué eran esos ojos petrificadores? ¿Qué símbolo se oculta en esa mirada que no precisa del ojo heterotrópico, sino que se basta con su propia fuerza? Es fácil establecer hipótesis o dictaminar intuitivamente. En este dominio especulativo, cabría suponer que este mito expone la admiración helénica ante la mera existencia de las cosas, de los objetos físicos. Para una filosofía del transcurso, como la de Heráclito, en la cual todo es un velo multicolor que se despliega, una potencia que se desarrolla en actividad mas no en realidad, sino en apariencia, la objetividad de las realidades tangibles tenía que aparecer como milagrosa en sentido negativo, es decir, como blasfematoria. Es lo que dijo el crítico alemán Franz Roh, refiriéndose a una de las tendencias de la pintura del presente, el realismo mágico, al afirmar que el artista postexpresionista levanta los objetos ante la luz y “se asombra de que no se derritan”. Medusa Gorgona es la deidad de la consistencia, de la petrificación de las fuerzas en objetos perdurables, esto es, en piedras.
Dentro de lo que ya supone un acercamiento poco habitual para una reseña —¿pero cuándo he escrito yo eso que hoy se llama una reseña?—, voy a ir un poco más lejos y seguiré comentando el libro de Cirlot a través de uno, para mí de los fundamentales, de su hija Victoria. En La visión abierta. Del mito del Grial al surrealismo, Victoria Cirlot escribe sobre las experiencias visionarias místicas y su correlato en las vanguardias estéticas, que “entendieron la interioridad como el único modelo posible para la pintura”. En ese sentido no cabría distinguir entre las visiones de Hildegarda von Bingen —una favorita de Victoria, a la que dedicó un maravilloso libro publicado, como este, por Siruela, y a quien ella, de tanto verla de niña circular bajo el disfraz de las ilustraciones por la mesa de su padre, reencontró años después como “una antigua amiga”— y las de Max Ernst o Victor Brauner. Acerca de Victor Brauner lo que cuenta Victoria Cirlot es apasionante, a la altura del relato de la torre que hace Breton en las páginas finales de Calados. Hablando del collage de Max Ernst que aparece en la portada del libro Repétitions, de Paul Eluard, donde un ojo es atravesado por un hilo a la manera en que otro ojo —cuyo eco es la luna— sería cortado por una navaja barbera en Le chien andalou, Victoria relata “la mejor expresión del sacrificio del ojo exterior en aras del nacimiento del interior”, encarnada “en el extraño caso del pintor Victor Brauner, que fue comentado por el doctor Pierre Mabille en la revista Minotaure.” Durante el verano de 1938, una disputa entre un hombre identificado tan sólo como D. y el pintor concluyó “con la pérdida del ojo izquierdo de Brauner, que colgaba arrancado” por el impacto de un proyectil arrojado en la pelea. Lo curioso del caso es que Brauner ya había pintado siete años atrás un autorretrato en el que aparecía con la cuenca del ojo izquierdo vaciada, salvo por una especie de membrana colgante que le resbalaba sobre la mejilla. Y añade Victoria, con algo así como un estremecimiento que yo reconozco como mío: “Pero no sólo resulta inquietante esa premonición. En su artículo, Mabille reúne una serie de obras de este artista en las que se comprueba la obsesión del pintor por los ojos. Anterior a su autorretrato es un dibujo en el que el sexo femenino aparece representado como un ojo… Es imposible ver en el accidente una “coincidencia”, pues se trata de un acontecimiento para el que Victor Brauner se había preparado y que no sólo superó con creces, sino que significó un cambio decisivo en su personalidad cuyo efecto más notable consistió en un incremento de su capacidad creadora”.
Siguiendo la aventura de los signos que Cirlot, padre e hija, recorren en sus dos libros, resulta interesante señalar, si tiramos del hilo de las apofenias y las analogías —o de la pareidolia elevada, como en el caso de Cosimo, a una forma excelsa de arte—, la insistente aparición especialmente de dos símbolos, a los que en virtud de esa insistencia se hace preciso escuchar: el sol y la luna, resonancias exteriores del ojo y no sólo por pertenecer a la familia de la esfera. Ernst atravesó con una línea cortante el ojo que más tarde sería tanto ojo como luna, en la alucinación de Buñuel y de Dalí; Brauner lo introdujo en la vagina, símbolo lunar por su pertenencia a la mujer, ese fragmento de luna que, en su condición de Musa, platea con una taciturna claridad —la que permite a los poetas casi ver— la maravilla y el misterio de existir. Victor Brauner había presentido la necesidad y tal vez la cercanía de una manera distinta de mirar; perdió un ojo, el izquierdo, como Odín, que se lo arrancó en pos de la sabiduría absoluta, como Horus en su batalla contra Seth; despojado de aquel sobrante que para él debía tener una función puramente estética, Brauner adquirió a cambio una nueva y formidable visión. Borges, que gradualmente fue perdiendo la visión de ambos ojos, imaginaba en uno de sus versos un mundo de hombres “sin los ojos, que nos han deparado la luna”. Es curioso que Magritte, un tipo apasionado, imaginara el ojo como un sol y que Borges, que estaba como hecho de frías pasiones, lo imaginara como la luna. Me pregunto si a un ojo le corresponderá el sol y a otro la luna, si Borges, viendo progresivamente una realidad más y más plateada hasta su definitiva oscuridad, no soñaba lejanamente con mujeres —las emisarias y detentadoras de un misterio— mientras Magritte ardía rodeado de ellas.
¿Explica todo esto el libro de Cirlot? Buena pregunta, para la que sólo vale una respuesta: y tanto que sí. El ojo en la mitología es algo más que un libro (fascinante) en torno al órgano que mira. Lo es también sobre una manera muy especial de mirar. Algo tiene que ver en esta doble función con esa paradoja de los árboles y el bosque. Cirlot, por así decir, no sólo escribe en las hojas, en el lenguaje conocido y más o menos ornamental de las nervaduras, sino también en el de las raicillas, que sólo es posible escuchar (y del que sólo es posible aprender) haciendo un buen uso de nuestro oído interno. ¡Pero a cuántas fascinaciones nos abre Cirlot el camino cuando afinamos el oído a su manera de mirar! Compañero constante —o así debería de ser— de quienes sospechan que el mundo no está hecho de superficies lisas sino de grietas que se abren a una antigua luz, ese es el Cirlot al que yo admiro. (Y, con no menos motivo, al que deberían acercarse quienes creen lo contrario, también).
—————————————
Autor: Juan Eduardo Cirlot. Traductor: Daniel Lacasta Fitzsimmons. Título: El ojo en la mitología. Su simbolismo. Editorial: WunderKammer. Venta: Todos tus libros, Amazon, Fnac y Casa del Libro.



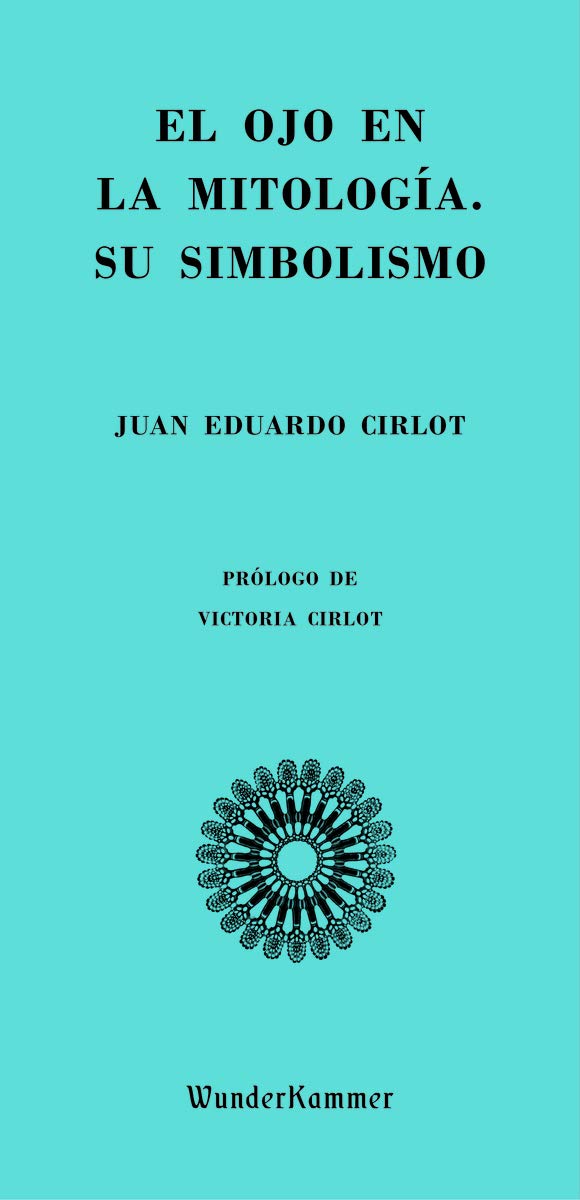



Zenda es un territorio de libros y amigos, al que te puedes sumar transitando por la web y con tus comentarios aquí o en el foro. Para participar en esta sección de comentarios es preciso estar registrado. Normas: