La vida nos quita lo que nos da con la misma facilidad que caen las hojas secas en un día de otoño. Cruces de caminos y miradas de desconocidos. Todos retamos a la muerte sin esperanzas, nos asomamos a lo que seremos, dejamos que la memoria construya lo que somos, siempre sin olvidar la fugacidad, el devenir de un tiempo que juega en contra.
En estas pequeñas historias los personajes deambulan por sus vidas sin saber qué buscan, movidos por las incertezas, las dudas, los falsos deseos.
Zenda adelanta el primer relato de El último cuento triste, de Eva Losada Casanova (Editorial Huso).
***
Cuento triste I
LA PRESA
El cementerio de La Almudena es un mar de piedras, de lápidas, hay flores apagadas y un horizonte donde queda atrás el susurro de la vida. Los árboles, que se alinean a ambos lados de los pequeños caminos asfaltados que envuelven los nichos escuchan cada día los adioses, las despedidas más o menos sentidas de los que se quedan bajo tierra. Tres hombres sujetan las cuerdas que soportan el féretro. Sus ropas no son las ropas con las que se despide a los muertos, ellos no entienden aquí de lamentaciones, ellos solo entierran a los muertos, son sepultureros. La caja es pequeña. Es pequeña porque ella era una mujer menuda, fuerte, pero menuda. ¿Son las mujeres menudas más fuertes? No hay mucha gente. En realidad, no hay casi nadie. Supongo que irse al final, ser el último, ver a todos morir, tiene este precio: irse ya solo. Enterró a tres hermanos, a cuatro hermanas y a media docena de primos. Son muchos entierros, muchos vacíos y recuerdos. Quizá, y solo a veces, la vida se termina a tiempo, en ese momento en el que ya terminó todo lo demás. No la conocí feliz, pero tampoco se lamentaba de existir. Nunca lloraba, nunca pedía nada. Tardé años en saber quién era. Fue un verano. Era otro de esos veranos lejos de Madrid, los montes cántabros nos anunciaban la llegada al pueblo. Nada había cambiado, jamás lo hacía. La llegada se repetía año tras año. Los mismos gestos, los mismos ademanes. Ella abría las ventanas sin demasiado afecto, como si nunca hubieran sido realmente suyas; aquellos muros eran un hogar postizo, de paso. Cada año la madera crujía, las lamas de hierro anunciaban el verano con un chirrido agudo, un grito de guerra que, desde muy pequeño, siempre consideré como un estribillo al inicio de las vacaciones, un tiempo distinto, un tiempo donde me sentía libre y el pueblo se dibujaba rápidamente, era mi único territorio. Ella arrastraba su vestido de algodón negro por las habitaciones, tocaba las paredes, miraba debajo de las camas y con el mismo extraño desapego sacaba las sábanas del armario del pasillo y, antes de que hiciéramos juntos mi cama, yo hundía en el algodón la nariz y respiraba. Respiraba nuestra ausencia durante el invierno, la humedad, el frío contenido y escapaba, recorría mi habitación como un animal asustado, deseoso de huir de allí. Ella se agachaba con dificultad, pero con esa fuerza con la que la naturaleza le había siempre agradecido tantos años de trabajo en el campo. Sus manos eran anchas, de dedos robustos y uñas amarillentas y gruesas. Al descorrer las cortinas de loneta sus brazos formaban una cruz, el sol devolvía el blanco a los muros, era entonces cuando yo sabía que ya podía ir al encuentro de la grava, de la fuente de piedra, del establo y de los cuatro árboles caídos que había a la entrada del pueblo. Llegábamos de la ciudad con dos maletas grandes, la bicicleta desmontada y las sartenes que le gustaban a ella. Siempre era el primer viernes de julio. El domingo que seguía, mi padre regresaba a Madrid y, un mes más tarde, volvía a recogernos por el mismo camino por el que se había ido. Volvía, eso sí, un poco más delgado, más desordenado, menos él. Lo aguardábamos con las maletas hechas y, siempre de madrugada, regresábamos a casa. El mes en el pueblo empezaba cuando mi padre se alejaba y los perros corrían tras el coche, él daba un volantazo y la gravilla formaba un remolino que lo recogía hasta llevárselo carretera abajo.
Se retiran los sepultureros. Han dejado la caja pequeña cubierta de tierra. Cantabria está lejos, el pueblo, la iglesia. Ha muerto lejos de su tierra, ha muerto con desapego. Ahora me doy cuenta de lo poco que sabía de ella pese a las horas que pasábamos juntos.
El último día de aquel verano la seguí, me hice mancha subiendo al monte, me hice sombra. Vi cómo sorteaba los desniveles de la montaña, cómo sus caderas se balanceaban pesadas, pero su paso era firme, aprendido, programado. Esquivaba las rocas, los troncos caídos y, cada pocos minutos, se detenía junto al fresno, miraba al horizonte y se secaba el sudor de la frente. El corazón me temblaba, los dedos se me enfriaron, regresó una sensación desconocida. Era el miedo a descubrir, a saber. Vi su figura detenerse junto a un precipicio, con torpeza se sentó en un amasijo de rocas y troncos que se elevaban del camino como un enorme sillón en ruinas, un mirador roto, olvidado y reencontrado por ella. Continué caminando despacio, huyendo de chasquidos, haciendo del silencio mi aliado. Bajé ligeramente la montaña y, sin apartar la vista de su ropaje oscuro, la rodeé por el bosque bajo. Fue entonces cuando apareció la presa. Sus aguas teñidas de un verde insultante eran de cristal recio. Yo había visto muchas veces la presa, acostumbraba a jugar en su orilla, a tirar piedras y hacerlas saltar, pero nunca había contemplado su grandeza, su inmensidad desde aquel lugar en donde me encontraba. Ella seguía quieta, con la espalda erguida, era como si les estuviera hablando a aquellas aguas, a la presa, como si ambas conversaran a media mañana. Intuí una conversación triste, hecha de lamentaciones. Me sobrecogió, fue una leve brisa, una pena breve, fugaz. Rodeé de nuevo la montaña y ascendí hacia el promontorio donde ella estaba. Me aproximé por su espalda sin ningún ánimo de asustarla. Antes de que lograse alcanzarla, sus ojos fueron a encontrarse con los míos. No dijo nada, solo hizo un gesto suave con el cuello, siguió mirando a la presa como si yo no estuviera, como si yo pudiera comprender sin más. Fue entonces cuando logré verlo todo. Cuando por fin entendí dónde reposaban sus ojos, de dónde emanaba esa serenidad triste que la envolvía. Fijé la vista en aquellas sombras, reconstruí la imagen, moldeé con mis manos el paisaje, acaricié cada contorno de lo que acababa de descubrir. Una estructura de ladrillo gastado, un arco frágil, una construcción altanera, orgullosa, emergía de aquel mar pequeño de cristal. El pasado volvía a ocupar su sitio, a reclamar expectación frente a un público ya marchito y trasnochado. Me convertí de repente en un usurpador de su secreto, en el testigo de lo que ella había dejado atrás. Quise hablar, pronunciar dos palabras, solo dos, ¿qué sucedió? ¡Dime qué sucedió! No lo hice, ella tampoco habló. Permanecimos así mucho tiempo, observando todo lo que un día tuvo. Y como si ella me susurrara al oído y me explicara, comprendí que bajo las aguas estaban su infancia, su juventud, sus rincones, su colección de instantes, esos instantes que forman nuestra vida, un collar de cuentas que llamamos pasado. Sentí cómo cogía mi mano, sentí la aspereza de su piel posándose en mis nudillos y en mi cuerpo de niño; no supe darle un abrazo, no supe hundir mi cara en su pecho, tan solo permanecí a su lado hasta que ella se levantó y, hecha de nuevo sombra, descendió por el promontorio dando la espalda al cristal, al arco de piedra hundido, a sí misma. A partir de ese día decidí acompañarla por el camino de fresnos y compartir su silencio. Años más tarde los huesos dejaron de sostener sus piernas, sus caderas, y poco a poco un sillón junto a la ventana se fundió con su vestido negro. Yo seguí subiendo al mirador. Descubrí cómo el agua generosa mostraba nuevos vestigios de aquella vida abnegada, restos de lo que fue cotidiano, propio de ella, de aquel pueblo engullido, mojado.
El pueblo creció de espaldas a la presa, al cristal recio de sus aguas. La casa se vendió cuando yo cambié la bicicleta por el coche y los veranos se acortaron con dramatismo, como se va acortando la propia vida, los días y las esperas. Ella se instaló en nuestro piso de Madrid, un piso amplio y luminoso en frente del parque de El Retiro. Ya no se valía por sí sola, había que vigilarla, cuidarla y alimentarla. Luego llegó más silencio, sus ojos se perdieron frente al cristal de la ventana, quizá buscaba las hojas marchitas, la brisa que levanta la espuma de la presa, o el canto de los pájaros silvestres.
Siento abrazos y algún apretón de manos. Mi padre se aleja, tiene prisa, debe coger un avión a Buenos Aires, donde se trasladó a vivir hace apenas unos meses. Me aproximo a la piedra blanca, leo su nombre tallado muy fino y recuerdo entonces nuestra última conversación, la última vez que ella me habló seguido, consciente, lúcida. Fue frente a la presa, el día que firmamos la venta de la casa a un matrimonio que quería convertirla en un hotel rural. Era un día de otoño, de un otoño largo y seco. Antes de regresar a Madrid subió por última vez al promontorio, lo hizo con esfuerzo, deteniéndose cada pocos metros, se sentaba en las rocas que salían a nuestro encuentro. Yo la sujetaba por la cintura, ¡no fui capaz de detenerla!, de persuadirla para retroceder, para regresar a Madrid. Cuando finalmente llegamos al mirador, lo que vimos fue un pueblo, sí, ¡un pueblo!, la piedra seca se mostraba indulgente, retadora, casi agria. Muros enteros y firmes, ventanas sin marcos, huecos que miraban al cielo y, en el centro, un campanario de campana muda que coronaba inútilmente todos aquellos perfiles tan nítidamente dibujados, tan reales. Ella extendió la mano y señaló una hilera de ventanas que se adosaban a dos arcos parcialmente derruidos. Un hilo de voz en forma de susurro, de rezo, describió cómo aquel día algunos hombres se aferraron a su vida, a sus casas, cómo se empeñaron en retar a la autoridad, al agua, al río. Cómo minutos antes de la inundación ella le gritó que saliera de la casa, que el agua se lo llevaría todo, que nadie podría parar al nuevo río. Él se quedó entre los muros secos de su casa, la que había construido con sus manos, aquella donde había nacido. Ella, con las piernas hundidas en el fango y su vestido blanco, se alejó entre los gritos de los vecinos. Había fotógrafos, cámaras de televisión, curiosos de otros pueblos, turistas. Y entre todos ellos su hijo, mi padre, miraba aquella escena, la pesadilla de su vida. Entonces entendí su ausencia durante aquellos veranos, la necesidad de estar lejos de la presa, de no verla; comprendí por qué la nube de gravilla se lo llevaba a la ciudad, y su llegada al pueblo de madrugada, cuando las hojas de los árboles ya amarilleaban.
Cuando su susurro se apagó, ella lloró. Nos levantamos y dejamos atrás la presa. Entendí los desapegos por lo impuesto, los silencios, su tristeza, el tinte de su vestido, y que caminar de espaldas al pasado, en ocasiones, nos permite vivir lo que nos queda de vida, construir un nuevo camino donde el principio sea el ahora y el final sea breve, casi previsto, sin falsas promesas, sin gritos, sin esperanzas, unos minutos, lo que tarda el agua de la presa en hacer desaparecer una vida entera.
—————————————
Autora: Eva Losada Casanova. Título: El último cuento triste. Editorial: Huso. Venta: Todos tus libros, Amazon, Fnac y Casa del Libro.


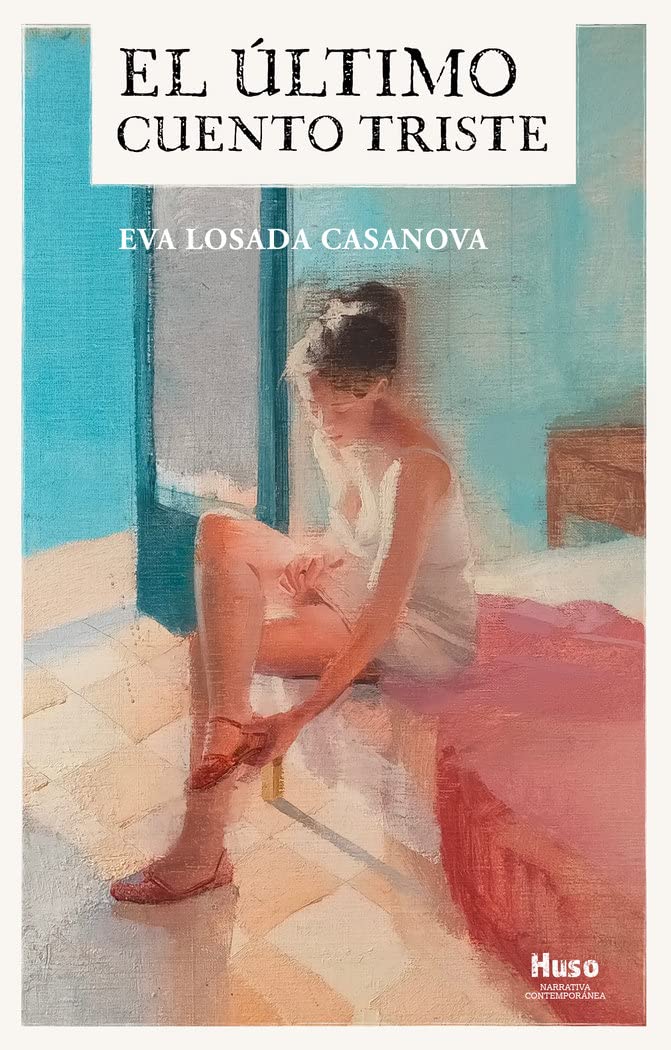



Y las hojas siguen cayendo, también en primavera llorando en desconsuelo porque no es posible caminar de espaldas, al no haber ya camino. Porque, al final, completos, todos los cuentos son tristes.