Carlos Casares era un asombroso narrador oral. Solo podría señalar, entre la gente del mundo de las letras que he tratado, un competidor a su altura en Juan García Hortelano. Ambos convertían la conversación en una fiesta por la gracia de las incesantes ocurrencias con que la amenizaban e interrumpían. A la postre, la monopolizaban por el encanto de sus historietas y observaciones. Uno se quedaba en suspenso por un discurso divertido, agudo y no falto de malicias, que no llegaban a la maldad ni hacían sangre en el objeto de sus ironías. Los dos convertían una anécdota en una narración magnetizante. Uno y otro, o al menos esa impresión guardo en la memoria, sabían esa cualidad suya y le sacaban gran partido. En los dos casos era el fruto de una afición innata a contar historias.
Viento herido tiene la suficiente variedad anecdótica como para regatearle el sentido unitario preferible en los libros de cuentos. Pero no es por el lado de los sucesos por donde debe identificarse el espíritu común a las doce piezas reunidas. Hay en ellas un mismo aliento de orden moral. Se trata de mirar la condición humana y retratarla en un muestrario representativo. Los casos referidos presentan el dolor humano con una actitud de proximidad a las víctimas. Ese impulso genérico, que implica en varios ocasiones pura denuncia de la injusticia, se manifiesta también como fraternidad con las pobres gentes (no en todos los casos, aunque sí en su mayoría, gente pobre) que sufren.
La violencia marca bastantes relatos y quizás sea el elemento más extendido del libro. Con este asunto arranca, con una pieza dura, impactante, que pone en evidencia el peso de los bajos instintos, el que obliga a un muchacho pusilánime a cometer contra su voluntad una salvajada. El impactante suceso se remata con algo tan humano como la fría venganza. La violencia marca también el siguiente relato, y viene a referirse asimismo a nuestra especie. Lo dice el narrador y lo pone el título a la manera de epitafio: “Como lobos” actúan los matones que le pegan un tiro a un indefenso; “son cosas de la vida y de los hombres, que somos como lobos unos para los otros, como lobos, te lo digo yo, como lobos”. La dimensión genérica se concreta, además, en un específico medio de represión, miedo y fanatismo que apunta a la dictadura franquista (a la víctima, ya la habían avisado: mira “que vas a acabar mal, mira que vas por mal camino, pero él era terco y no hizo caso, porque dale con que todos los hombres tenemos derechos, hombre sí, eso lo sabemos todos, me cago en la puta […], pero no se puede hablar […] y hay que aguantar y dejar los derechos y las valentías a un lado”). Testimonio político, con aditamento de denuncia, entraña igualmente la historia de un zapatero a quien sus convecinos malquerían por ser republicano (“Un día lo llevaron a la cárcel porque le dijo a un guardia que le quería pegar: «¡Viva la igualdad!»”).
La violencia se prolonga en la tercera pieza. Desde la cárcel rememora el protagonista la pelea que acabó con una cuchillada mortal. Y marca también la siguiente, historia de un pobre hombre agobiado por las dificultades materiales. La violencia y la venganza se hermanan al poco: aunque tarde 20 años, el narrador de “La capoeira” ajusta cuentas por una ofensa antigua de modo brutal: “Saqué la lezna y se la metí aquí, en la ingle. Después tiré hacia arriba hasta sentir las manos calientes de sangre. Le cabía un puño en el agujero. Cayó redondo”.
Estos broncos testimonios neonaturalistas (si bien se trata de un naturalismo estilizado, depurado de ganga efectista), regados por el mucho alcohol que nubla la voluntad, encuentran el contrapeso de situaciones de gran emotividad que remiten a otro aspecto doloroso de la vida, la soledad y sus variantes el abandono, la pena y la angustia. Desamparo en estado puro padece el anciano que espera en el balcón la llegada consoladora del nieto, que aquel día no aparecerá. Ansiedad traumatizante evoca con un punto de vista infantil el chico que teme quedarse ciego. La soledad galvanizada con tristeza trasmite la tierna historia de amor de un chaval y una trapecista francesa de un circo ambulante. Tristeza recubierta de melancolía aflige a la chica que debe pasar el verano con sus familiares en el pueblo. De igual manera, la soledad, ahora disuelta en el líquido amniótico de la desesperanza, abate al hombre que viaja en verano a Madrid con el solo fin de ver un momento o decirle unas palabras a su imposible amada y que al día siguiente regresará con una triste perspectiva para el próximo invierno (un invierno del corazón).
Compone, así, Carlos Casares un entero bloque de cuentos con historias de amor y desamor, de entusiasmo y fracaso, de ilusiones siempre fallidas. Estas historias salteadas con las otras más broncas acechan el territorio de las vivencias íntimas y en ellas se despliega una emocionalidad fuerte. Y muestran la versatilidad de una escritura que se mueve con igual acierto en la brutalidad y la acusación que en los acordes recónditos del alma.
La forma de los relatos constituye el otro factor que unifica el libro. Todas las piezas son muy breves y buscan la intensidad y no el desahogo descriptivo. No se detienen en detalles ambientales sino que el autor selecciona solo algunos para que den idea concisa pero suficiente de una atmósfera. Las historias sugieren más que especifican. Las anécdotas participan del gusto por contar una peripecia, situación o acción significativas, pero no se desarrollan en su integridad sino a partir de un momento relevante. Casares ofrece trozos de vida que tienden a la estampa estática. A esa ideación le conviene el estilo antirretórico, de frase simple.
Esta poética es personal de Casares, pero también hija de su tiempo. Datados los cuentos a mediados de los años 60, reflejan las tensiones y retos literarios de la época. Por una parte, un sector de los relatos recoge el testigo de la literatura comprometida, en aquel momento en crisis, y a la búsqueda de encontrar una forma menos esquemática que la del realismo socialista. Por otra parte, era idea de dominio común que se necesitaba una modernización de nuestra prosa y la incorporación de los procedimientos de la narrativa del modernismo internacional. Ello se refleja en el empleo de monólogos interiores en el límite de la corriente de conciencia y otros recursos formales, todo ello con mucha prudencia y sobriedad, y nada equiparable, ni en cantidad ni en experimentalismo, a las muchas osadías que se practicaron entonces (las de J. Leyva, Antolín Rato, Juan Pedro Quiñonero, Fernández Molina, Vázquez Azpiri, etc.).
La fuente de Casares era más clásica, no estaba en el vanguardismo ni la aguerrida antinovela. Tampoco, aunque se le suela vincular con ello, en el realismo mágico galaico o trasatlántico. Ni revela ecos su escritura, me parece, de los autores que subraya la cubierta del libro: Kafka, Faulkner, Duras… Más se aproxima a los neorrealistas españoles de los años 50, a Fernández Santos, Martín Gaite, Medardo Fraile y, sobre todo, a Ignacio Aldecoa.
Me parece que Carlos Casares es el gran heredero, en el trecho final del franquismo, del extraordinario Aldecoa, que falleció por aquellas fechas, en 1969. Intensidad, cuidado expresivo, emoción contenida, retazos de historias lacerantes y sentimiento solidario son notas que ambos comparten. En cualquier caso, no es cuestión de andar buscando precedentes sino de celebrar la pureza narrativa, la rectitud moral y el vigor emocional de Viento herido. No lo conocía, pero desde ahora lo pongo entre los mejores libros peninsulares de relatos de la posguerra. Animo a descubrirlo a los aficionados a este género exigente que también lo desconozcan y me alegraría que participaran de mi satisfacción.
—————————————
Autor: Carlos Casares. Ilustrador: Xulio Maside. Traductora: Cristina Sánchez-Andrade. Título: Viento herido. Editorial: Impedimenta. Venta: Todos tus libros, Amazon, Fnac y Casa del Libro.


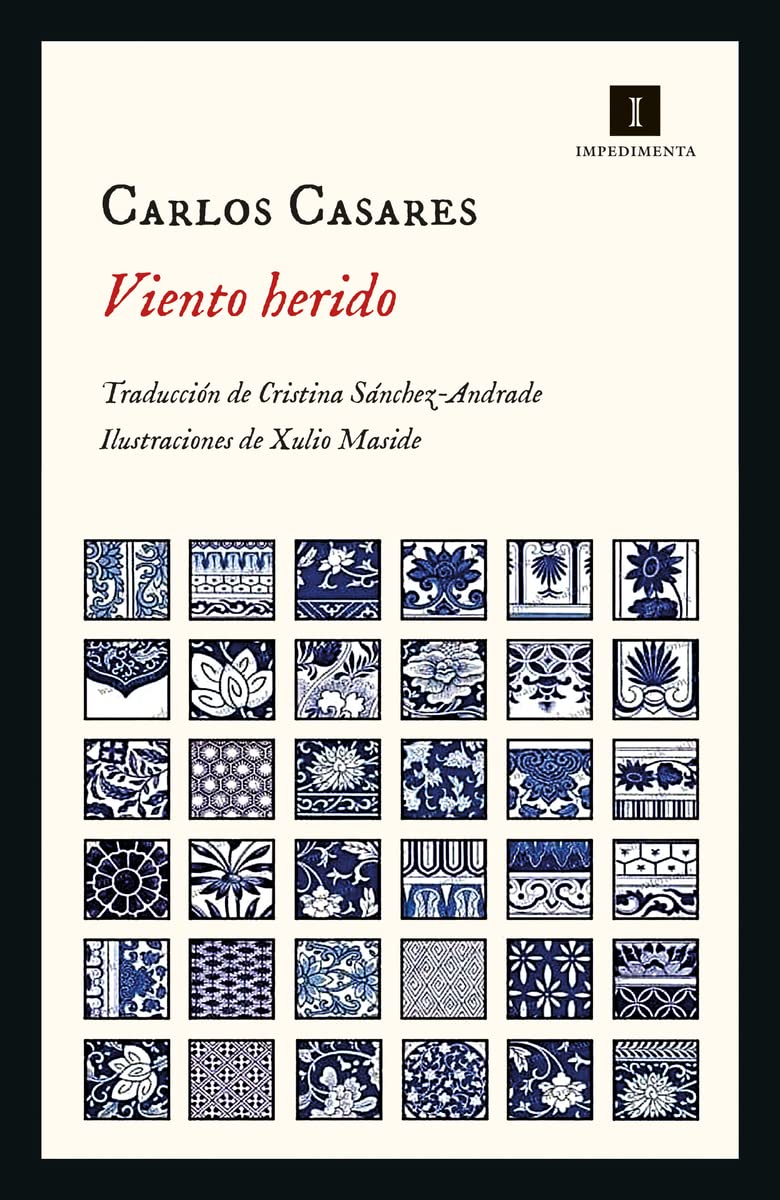
Zenda es un territorio de libros y amigos, al que te puedes sumar transitando por la web y con tus comentarios aquí o en el foro. Para participar en esta sección de comentarios es preciso estar registrado. Normas: