En 1908, José Ortega y Gasset se refirió al adjetivo “intelectual” como “la palabra ambigua”, resumiendo de este modo la incapacidad que todos hemos sentido alguna vez a la hora de acotar dicho término. Pero David Jiménez Torres no ha escrito La palabra ambigua: Los intelectuales en España (1889-2019) para encontrar la definición definitiva, sino para mostrar el modo en que los españoles lo hemos usado a lo largo del último siglo y medio.
Zenda publica el prólogo del libro.
***
PRÓLOGO
¿Qué espera un lector de un libro sobre los intelectuales? Quizá un resumen de las obras de algunos autores influyentes, especialmente si se distinguieron por algún esfuerzo de abstracción. O quizá espere semblanzas de personajes vinculados a la cultura, la universidad o el periodismo —o los tres a la vez—. Quizá, también, espere una descripción de los círculos sociales en los que se movieron, o del contexto histórico que marcó sus experiencias. Puede que el lector espere, además, una exposición de sus itinerarios sentimentales, y de cómo trataron a sus parejas, a sus amigos y a sus enemigos. Quizá espere incluso cierta ejemplaridad en los casos elegidos, la demostración de que algunos personajes han arriesgado mucho a causa de un hondo compromiso moral. O quizá espere todo lo contrario: una denuncia de comportamientos hipócritas, frívolos y cobardes. Puede que espere, también, una explicación de por qué los especímenes más acabados de esta especie surgieron en unos países y no en otros. Y seguramente espera, por último, un diagnóstico acerca de por qué estas figuras ya no exhiben la pureza química de otros tiempos. Por qué, incluso, se hallan en peligro de extinción.
Existen varios motivos para adoptar esta perspectiva. El primero es que los trabajos sobre los intelectuales siempre han debido enfrentarse a un problema: cómo definir su propio objeto de estudio. La polisemia de la palabra intelectual sigue dificultando saber de qué hablamos cuando hablamos de intelectuales. Sobre esto ha insistido el investigador británico Stefan Collini, quien propuso en su libro Absent Minds muchas de las reflexiones que guían este trabajo. Collini señala que, históricamente, el sustantivo intelectual se ha usado para denotar tres conceptos muy diferentes. Por un lado estaría el sentido sociológico: la palabra hace referencia a alguien cuya ocupación principal tiene que ver con la intelección y el conocimiento, y que debido a ello tiene un nivel educativo superior a la media. En segundo lugar estaría el sentido subjetivo: intelectual sería quien siente interés por las ideas y por la cultura, independientemente de que esto tenga o no que ver con su profesión. El tercer sentido sería el sentido cultural, y se refiere a aquellos individuos que «poseen algún tipo de “autoridad cultural”, esto es, que utilizan una posición o unos logros intelectuales reconocidos a la hora de dirigirse a un público más amplio que el de su especialidad».
Estos sentidos no son solo distintos entre sí; también pueden ser mutuamente excluyentes. Un ingeniero que solo estuviera interesado en las cuestiones relacionadas con su trabajo, por ejemplo, podría ser considerado un intelectual en el sentido sociológico, pero tendría un encaje más difícil en el sentido subjetivo. Por el contrario, un barrendero que dedicase su tiempo libre a ver películas de la nouvelle vague y a releer Finnegan’s Wake sería considerado un intelectual en el sentido subjetivo («este es un intelectual»), mas no en el sociológico. Por último, es poco probable que ni este ingeniero ni este barrendero fuesen considerados intelectuales en el sentido cultural. Esto solo sucedería si encontraran la manera de dirigirse a un público que quedara fuera de su círculo social o profesional, y que reconociera en ellos cierta autoridad para pronunciarse sobre asuntos de interés general. El sentido cultural es, por tanto, el más restrictivo: excluye a la mayoría de los individuos que encajan en el sentido sociológico y en el subjetivo, y depende de un acceso al gran público que está al alcance de muy pocos. E incluso si se dan todos esos factores, es posible —la historia lo demuestra— que surjan debates sobre si es un verdadero intelectual.
A estas acepciones genéricas podríamos añadir otras que se derivan de obras especialmente influyentes, a menudo escritas desde alguna disciplina académica o perspectiva ideológica. Es el caso de las ideas sobre el intelectual de Karl Mannheim —desde la sociología—, las de Antonio Gramsci —desde la tradición marxista— o las de Raymond Aron —desde la tradición liberal—; trabajos que definen al intelectual según una serie de funciones sociales o patrones de comportamiento. Ocurre lo mismo con la descripción de Pierre Bourdieu de los intelectuales como participantes privilegiados en los mecanismos de legitimación cultural, y con la distinción que estableció Michel Foucault entre el intelectual universalizante y el intelectual específico. También han sido influyentes los relatos de naturaleza más claramente histórica, que suelen enhebrar procesos colectivos y carreras individuales en un relato acerca del auge, consolidación, declive y —en ocasiones— muerte de los intelectuales. Estos trabajos también pueden generar sus propias definiciones de lo que es un intelectual, como ocurre en el caso de Les intellectuels en France (1992) de Pascal Ory y Jean-François Sirinelli y su idea del intelectual como alguien que interviene en la política.
Los estudios sobre los intelectuales suelen optar por una de estas definiciones, utilizándola como base para su análisis. Aunque también es común, sobre todo en obras polémicas o de divulgación, que planteen un pacto tácito al lector, según el cual el significado de la palabra es lo suficientemente claro como para que no resulte necesario precisarlo. En su influyente Intelectuales, por ejemplo, Paul Johnson reúne semblanzas de autores como Rousseau, Marx, Brecht, Hemingway y Sartre, sin explicar en ningún momento qué le lleva a considerar a estos autores como figuras homologables. Otras obras también emplean la palabra de forma genérica para referirse a grupos de personas que habitan una zona gris entre el sentido sociológico y el sentido cultural. Al fin y al cabo, la economía del lenguaje favorece que hablemos de grupos de «intelectuales» en lugar de sobre grupos de filósofos, catedráticos, periodistas, novelistas, poetas, ensayistas… sobre todo cuando, en muchos casos, los individuos en cuestión han participado en varios de estos campos a lo largo de sus carreras.
Sin embargo, como apuntó François Dosse, la polisemia de la palabra intelectual no es un mero obstáculo que el investigador debe salvar antes de alcanzar sus conclusiones. Más bien forma parte intrínseca y definitoria del propio objeto de estudio:
El intelectual puede definir muy numerosas identidades, que pueden coexistir en un mismo periodo. Por lo tanto, la historia de los intelectuales no puede limitarse a una definición a priori de lo que debería ser el intelectual según una definición normativa. Por el contrario, tiene que quedar abierta a la pluralidad de estas figuras.
En un plano más general, también Reinhart Koselleck insistió sobre la atención que se debe prestar en la historia de los conceptos al cambio semántico, en particular a la coexistencia de varios significados de una misma palabra en un momento histórico. Y Quentin Skinner y Terence Ball advirtieron igualmente contra la tentación de hipostasiar conceptos, aislando en ellos una coherencia que no tenían para el conjunto de quienes los usaban. Si los hablantes de una época no se decidieron por un único significado para una palabra determinada, nuestro trabajo no es ponerles de acuerdo a posteriori. Conviene, en fin, aplicar a los intelectuales una perspectiva que ya está muy arraigada en otros campos: aquella que entiende que la relación entre lenguaje y realidad es más ambigua y compleja de lo que parece.
Partiendo de todo esto, parece que, cuando abordamos la figura del intelectual, no nos encontramos ante un sujeto histórico claramente delimitable, sino ante un fenómeno semántico y discursivo cuya principal característica es la ambigüedad. Dicho de otra forma, estamos ante una palabra que se ha proyectado sobre ciertos individuos de manera problemática. A diferencia de lo que ha ocurrido con otros términos polisémicos como política, filosofía o arte, ningún Estado ha desarrollado mecanismos que legitimen el uso de esta palabra para referirse a individuos concretos. Uno puede licenciarse en Ciencias Políticas, en Filosofía o en Bellas Artes en muchas universidades; en ninguna se puede licenciar, cursar un máster o doctorarse en Intelectualidad. Uno puede tener un título oficial que acredite su estatus de politólogo, filósofo o artista; ningún papel ratificará su estatus de intelectual. En lo tocante a los registros oficiales, el intelectual no existe. Es una categoría que discurre completamente al margen de la organización institucional y de mercado laboral. Y las definiciones que destacan su naturaleza cualitativa se hunden, igualmente, en la ambigüedad. Cuando se dice, por ejemplo, que el intelectual es alguien que interviene en la política, esto solo anima a preguntar: ¿qué es y qué no es «intervenir en la política»?
No parece anecdótico que una y otra vez, a lo largo de ciento treinta años, nos hayamos planteado lo mismo que ya preguntaba Azorín en 1911: «¿Qué es lo que debemos entender por intelectual cuando de intelectuales hablamos?». Así pues, y como señaló el hispanista E. Inman Fox en un trabajo pionero, la cuestión no es relegar el estudio de los intelectuales al campo de la lingüística histórica. Más bien se trata de reconocer que, si existe una historia de los intelectuales, esta debe incluir la historia de los debates acerca de la naturaleza, la presencia y la función de los intelectuales.
Este libro propone, por tanto, recoger los usos de una palabra especialmente problemática y prestar atención a los discursos que fueron sedimentándose a su alrededor. Porque esta es la segunda parte de la historia: a lo largo del tiempo, y pese a la ambigüedad que se acaba de señalar, ha habido sorprendentes continuidades en lo que se ha dicho sobre los intelectuales. Ha sido frecuente, por ejemplo, señalar que los intelectuales españoles son inferiores a sus homólogos de otros países europeos (y, muy especialmente, a los franceses). También se planteó muy temprano que el intelectual era una figura masculina, pero que aquella palabra podía usarse para cuestionar la masculinidad de un hombre o la feminidad de una mujer. También fue constante la idea, sobre todo en sectores conservadores, de que los intelectuales no apreciaban la historia nacional. Y llevamos más de cien años de escritos acerca del deber del intelectual, o de su traición, o de la torre de marfil en la que se ha refugiado o de la que nunca debería haber salido (en cualquier caso, mal hecho).
Es cierto que este enfoque puede dar la impresión de que los intelectuales son puro discurso, que no hay ninguna realidad social o económica que influya en la idea que se tiene de ellos en cada momento histórico. Por supuesto, en muchos casos ese contexto es muy relevante. Cuando el dictador Primo de Rivera exaltó las virtudes del sentido práctico frente a la abstracción de los intelectuales, por ejemplo, estaba apelando a los valores de los sectores que más apoyaban su régimen (como la pequeña clase media) en contra de aquellos que más lo criticaban (los Ateneos y algunos catedráticos). Igualmente, la idea de que los intelectuales desempeñaron un papel destacado en la Segunda República se puede apoyar en el perfil profesional de muchos de los diputados de las Cortes Constituyentes de 1931. Y varios autores de los años sesenta y setenta señalaron que la dificultad para definir quién era y quién no era un intelectual había aumentado con el acceso masivo a la educación superior. La cuestión era más sencilla de acotar en una España que, hasta bien entrados los años cincuenta, no superó el número de cincuenta mil estudiantes universitarios, y en la que persistían elevados niveles de analfabetismo. Fue el cambio de esa realidad educativa lo que dio pie a que en 1977 Joan Fuster escribiera: «Hoy día, somos tantos los intelectuales, y de tan variado pelaje, que meternos a todos en el mismo saco sería una bobada». Veinte años después, Fernando Savater señaló que «intelectuales es una categoría tan amplia que no es difícil pertenecer más o menos a ella: yo creo que lo difícil es lo contrario». Estas declaraciones no se entienden si no se tienen en cuenta las transformaciones objetivas de la sociedad española en las décadas centrales del siglo XX.
Sin embargo, a lo largo de este libro veremos que muchas ideas sí se mantuvieron estables pese a los grandes cambios del siglo. Es posible, por ejemplo, que el intelectual fuera entendido como una figura masculina porque la palabra se consolidó en un momento en el que las mujeres tenían un acceso muy limitado a la educación, a la publicidad literaria y a los espacios de sociabilidad cultural. Pero esto no explica que, en la España de 1987, cuando las mujeres ya habían accedido de forma masiva a los estudios universitarios, un periódico publicase que los intelectuales «suelen tener a su lado sufridas y valientes compañeras que les llevan las cuentas». Además, a la hora de hablar sobre los intelectuales ha sido muy común hacer referencia a autores del Siglo de Oro o incluso la Antigua Grecia; es decir, épocas cuyas condiciones materiales eran extraordinariamente distintas de las del siglo XX. Esto indica que el concepto del intelectual ha sido entendido como algo que trasciende las particularidades de una etapa histórica concreta. Así pues, los discursos sobre esta figura tienen cierta autosuficiencia, o al menos cierta impermeabilidad a los cambios sociales. Y este es otro aspecto de lo que se quiere mostrar aquí: hasta qué punto llevamos más de un siglo diciendo las mismas cosas sobre los intelectuales.
El libro está organizado de manera cronológica. El primer capítulo corresponde a la etapa de aparición y consolidación de la palabra en España —de 1889 a 1914—, y el segundo a la que se ha solido considerar como la de mayor influencia de los intelectuales —de 1914 a 1936—. La importancia de estas etapas, tanto en el estudio de los intelectuales como en los discursos sobre los mismos, hace que estos dos capítulos sean los más extensos del libro. Los capítulos siguientes (centrados en la Guerra Civil, la dictadura franquista, la Transición, la etapa democrática y la etapa de crisis que comienza en 2008) son más breves e indagan en las principales novedades que se fueron produciendo en lo que los españoles decían y pensaban sobre los intelectuales.
Las fuentes que se utilizarán son textuales en su mayoría: ensayos, artículos, novelas, cuentos y obras de teatro. En los últimos capítulos también se incluyen algunas fuentes radiofónicas y audiovisuales. A riesgo de poner a prueba la paciencia del lector, se hará un uso frecuente de citas de fuentes primarias. Se busca con ello mostrar los matices en el uso de aquella palabra, ya que son en sí mismos uno de los principales objetos de este estudio. También se ha buscado recoger una amplia muestra de fuentes, que abarque desde publicaciones militares hasta textos anarquistas, y desde obras de autores famosos a sueltos sin firma. Esto es porque no nos interesa solamente lo que los autores más conocidos de un periodo pensaban acerca de los intelectuales, sino también lo que se decía de ellos en todo tipo de sectores sociales. Es cierto que muchas de las citas que se emplearán llevan la firma de algunas de las figuras clásicas de nuestra historia intelectual: Unamuno, Maeztu, Azorín, Ortega, Zambrano, Aranguren, Montalbán, Savater, etc. Pero esto no se debe tanto a su canonicidad como al hecho de que reflexionaron explícita y públicamente acerca de los intelectuales. A cambio, varios textos canónicos —por ejemplo, el Idearium español de Ángel Ganivet— no reciben atención, y algunos de los autores que suelen incluirse de manera destacada en estudios sobre los intelectuales españoles —por ejemplo, Manuel Azaña— solo aparecen de forma muy secundaria. La razón es sencilla: he intentado ser escrupuloso a la hora de incluir solamente aquellas fuentes que utilicen explícitamente las palabras intelectual e intelectuales. Y resulta que, como comprobaremos, muchos de los textos o autores canónicos mostraron una gran reticencia a la hora de emplearla. Veamos por qué.
—————————————
Autor: David Jiménez Torres. Título: La palabra ambigua. Editorial: Taurus. Venta: Todos tus libros, Amazon, Casa del Libro y Fnac.

© Aída Prados


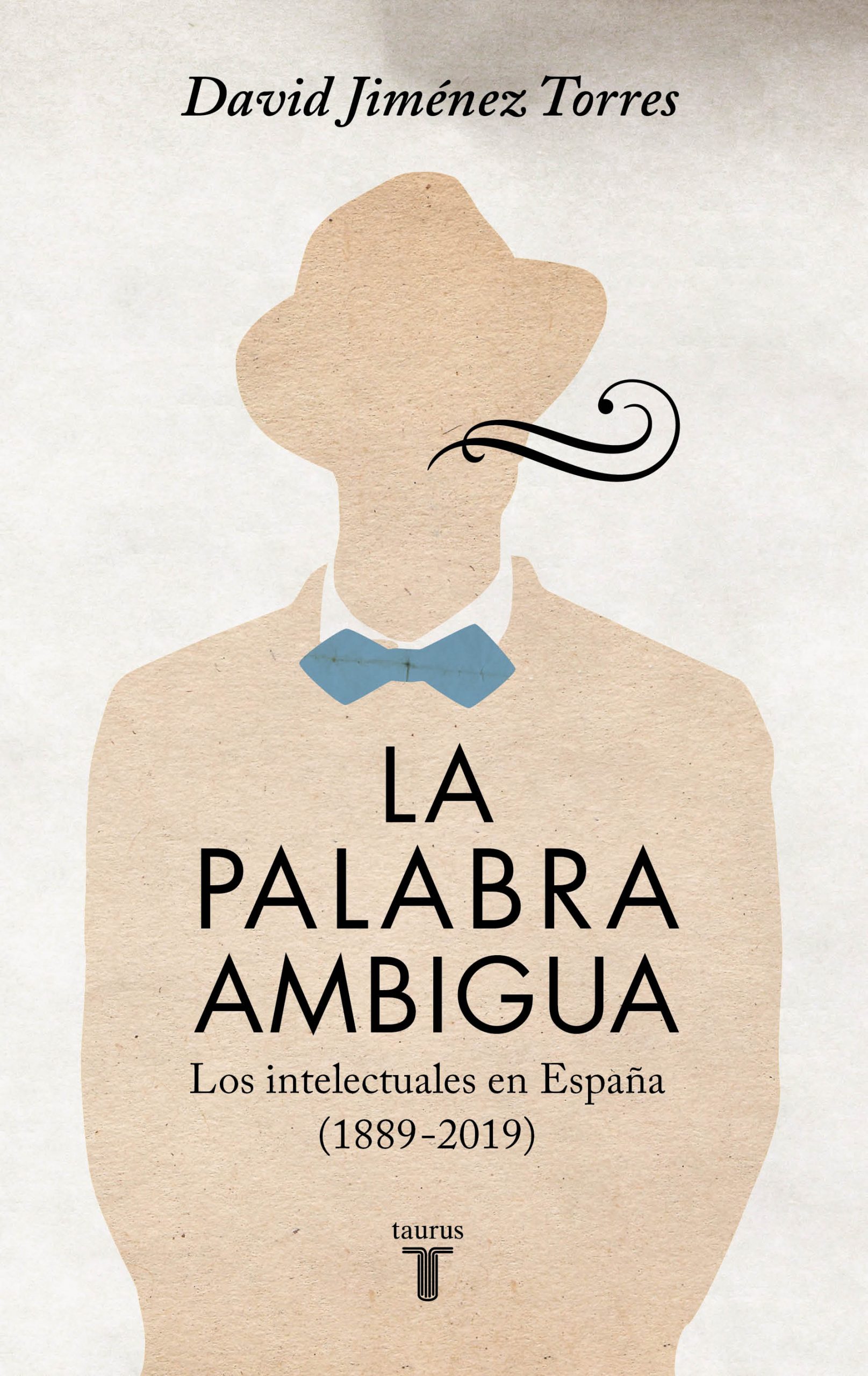



Zenda es un territorio de libros y amigos, al que te puedes sumar transitando por la web y con tus comentarios aquí o en el foro. Para participar en esta sección de comentarios es preciso estar registrado. Normas: