Máscara mortuoria de L’inconnue de la Seine.
Ojalá la vida fuese, por recuperar a Georg Büchner, «un largo domingo» en el que suena de fondo la canción Sombre dimanche, que es más sugestiva y triste en francés e interpretada por Damia, sin menospreciar a Claire Diterzi y otros susurros. Un largo domingo en la calle a orillas del Sena, en compañía de los gatos callejeros del Barrio Latino y del sombrero huérfano que acaba de sobrevivir, rescatado por el viento, a su dueño, el último suicida del Pont Sain-Michel.
Hubo un tiempo en el que los adictos al esplín y a los espejismos dulzones de la soledad bajaban desde el boudoir arrastrados por la inexplicable melancolía que ofrecen las notas y las palabras de esa mágica canción húngara peligrosamente seductora, con sus versos secos como puñetazos.
Entretanto uno pasa la tarde del domingo hablándole tontamente al sombrero del último suicida, este canotier que acaba de traer hasta mis pies la ráfaga de un viento más desangelado que los crespones ajados de la catedral.
Mientras le hablo al canotier pienso en Edouard Levé y su admirable comportamiento («Bonjour, Edouard…». «Bonjour, tristesse…»). Él tenía previsto morir a los 85 años, pero hete aquí que a mitad de camino, es decir a los 42, una vez acabado su libro de título premonitorio, Suicidio, decide cortar por lo sano y, sin más, renuncia a la otra mitad de su vida.
Levé hizo muchas fotografías a las que jamás quiso aplicar los retoques pretenciosos que acostumbran hacer los fotógrafos modernos, antes entregados a la técnica que a la poesía de los instantes. Supongo que consideraba que el mundo contiene en su oquedad la suficiente angustia como para flotar tal que un globo en el vacío, «redondo y azul como una naranja», que diría con indiscutible modernidad nuestro Góngora.
Para Levé el mundo vendría a ser un pueblo de Francia llamado Angoisse (Angustia) al que, sin embargo, retrató en Norteamérica. Por lo demás, cabe decir que renunció a media vida en favor de su última obra, la mencionada Suicidio, porque tres días después de enviarle el original a su editor tuvo la osadía de dar cumplimiento a la premonición del título. Por su parte el editor, una vez leído el manuscrito, supo barruntar que aquellas páginas entonaban sin prejuicio alguno el hosanna de la inmolación peripatética de un artista avant la lettre. En definitiva, aquel editor intuyó que tenía ante sí la consumación de una amenaza presentida ya en el anterior libro de Levé, titulado Autorretrato. Literatura culminada.
¿Por qué nos intriga Levé? ¿Qué ha conseguido, en ese altar de oropel que es la vida, con su solitario sacrificio?… Trato de decir que Edouard Levé, si hubiese alcanzado los 85 años, seguramente llegaría a ser un simple monigote de gestos tan repetidos como adormecidos y costosos. Tal vez un bendito chiflado en la Académie. En cambio ahora se nos muestra como una hermosa sombra caótica, un pequeño dios que crece a nuestro lado de un modo desapercibido. Un chispazo burlón que late entre nuestras preferencias. Admirador de Perec, su estilo literario comulga con su vida: sucesión de frases cortas que en sí mismas contienen una idea independiente y a la vez concatenada con las sucesivas ideas contenidas en las frases cortas. Y vuelta empezar. Por ahí va y viene tanto su estilo literario como su vida, pues la vida breve es la que proporciona las ideas más intensas.
Ah, exaltación de la tristeza. «Bonjour, tristesse…» «Bonjour, Edouard…»
Veo pasar por la plaza Saint Michael a Baudelaire (beau de l´air) del brazo de Rrose Sélavy (eros, c´est la vie), y la escena me incita a la metamorfosis o simple travestismo de estudio. ¿Es ella?… ¿Es él?… ¿Es Duchamp? ¿Es Man Ray?… Y entonces me percato de que en el bolsillo de mi abrigo guardo un librito que anoche estuve leyendo. Se trata de Los domingos de un burgués en París, de Guy de Maupassant. Por cierto, este autor igualmente fue adicto al suicidio, pues lo intentó en varias ocasiones sin éxito. Pero también murió joven —a la misma edad que Edouard Levé— y medio loco. Como para no acabar loco no siendo capaz ni siquiera de quitarse su propia vida.
Quizás no quede otra salida, me digo, que llevar hasta extremos insoportables el junk-art (arte basura). Adentrarse en los callejones oscuros del Barrio Latino y buscar entre la basura elementos inservibles para componer una página literaria de arte encontrado (ready made). Cualquier entresijo es válido con tal de no saltar al Sena un domingo por la tarde con la intención de encontrar, en el fondo del río, a l´inconnue de la Seine, la ahogada más bella de la Historia, con su inmarcesible sonrisa. Rilke, en su novela fronteriza Malte Laurids Brigge, recupera la misteriosa máscara mortuoria de la joven ahogada para contrastarla con la de Beethoven, que, esta sí, irradia tormentos.
L´inconnue, ese misterioso y angelical personaje, no solo ha inspirado a Rilke, también a Aragon, Camus o Nabokov. Pero ¿realmente esa sonrisa pertenecía a la muchacha ahogada, se supone que por voluntad propia, o más bien responde al impulso enamoradizo de quien moldeó la máscara, un empleado idealista de la morgue parisina? ¿Puede alguien morir ahogado con tanta felicidad atrapada en su gesto?… No, no es la sonrisa propia de un muerto. Los muertos no sonríen; sólo lo hacen en la imaginación de los vivos. Pero, sin duda, la historia de este ángel del Sena, como poco, conmueve y enamora.
Así que aguardo sentado en este banco de Saint-Michel a que se aproxime la noche para adentrarme en el Barrio Latino y, un día más, sobrevivir clandestinamente. De momento hago tiempo hablándole al sombrero de un suicida.
Otros metamorfos abrieron el gas de la cocina y se sentaron a esperar, con la mirada y el alma congeladas, como quien compone inútiles ejercicios de estilo mientras aguarda un autobús en la marquesina de Saint Lazare (Queneau)…
Tampoco se me escapa que el jovencísimo autor alemán —regreso a Büchner—, al hablar de los largos domingos, evocaba una existencia sin meta alguna ni aspiración contra la lacerante burguesía del momento, lo que por otro lado parece ser el modo más común de afrontar la existencia entre los mortales: sin artificios ni enredos para la supervivencia, entregados a la plácida pereza, tal que un Belacqua consumiendo los días sentado en su taller de cítaras y condenado al Purgatorio. Porque llevar una vida laxa y la vez melancólica es compatible, por más que hagamos del Purgatorio nuestro destino inmediato.
Recojo ahora las palabras de Büchner y busco en ellas su contrasentido, aportando a las mismas otra intención. Es lo que tengo por costumbre hacer con lo que leo y escucho los domingos por la tarde. De los escritores quiero sus palabras por encima de todo —con lo demás ya me las apaño solo—, puesto que me han de servir para acomodar distraídamente mi rutina.
No olvidemos que el suicidio en realidad no es más que un intento —que se lo pregunten a Maupassant—; lo que pasa es que, como todo en la vida, las cosas no suelen salir como uno quiere y en ocasiones ese intento se ve irrevocablemente consumado. Un intento o un simple ejercicio de estilo.
«No hay herencia literaria ahí», dijo Mallarmé, y se murió.
Ni en el suicidio ni en el amor hay herencia literaria. Ya empieza a ser complicado incluso encontrarla en los nuevos libros.
«Como ángeles lavándose el uno al otro», así de hermoso lo expresa Anne Sexton, y yo se lo repito al sombrero. Finalmente, me iría con la Sexton a tomar una copa de monóxido de carbono en el ambigú de la desesperanza. Risas y sueño a la vez, ya para siempre. Otro ángel derrumbado en el terrorífico baile de las sombras fue Sylvia Plath quien, según informa David Markson, «antes de encender el horno para suicidarse, dejó leche y pan con manteca en el cuarto donde dormían sus dos hijos», como quien atiende a sus gatos. Más coherente y de lógica aplastante resultó la decisión de Jean Améry: quiso involucrarse sin reservas ni demoras en el inquietante sueño de la eternidad y sin dudarlo se atiborró de somníferos… También se echa en falta a un Arthur Cravan, tan guapo y peligroso, convocando al personal en la plaza pública para que todo el mundo pudiera presenciar su suicidio. Qué contraste con los que se cuelgan de las farolas. ¿Sabes?, le dije al sombrero, Gérard de Nerval salió a la calle una noche de Enero a 18º bajo cero para cenar en un cabaret y después se ahorcó en la rue Vieille-Lauterne. La vida es lo más parecido a un callejón sin salida en una fría noche de Enero, razoné antes de recuperar estos versos de Paul Celan:
En el manantial de tus ojos
un ahorcado estrangula la cuerda
Otra noche, la del 20 de Abril de 1970, y en otro puente, el de Mirabeau, el cuerpo de Paul Celan, en caída libre y clandestina, tras pasar junto a la alegoría de la abundancia que adorna el puente, se adentró en las entrañas parnásicas del Sena. A lo mejor huía de «la dolorosa rima alemana», buscando la definitiva lengua adánica.
No muy lejos de allí, desde la ventana de su casa, se arrojaba a los adoquines Unica Zürn, musa de surrealistas y guía de manicomios en su olvidada novela El hombre jazmín.
El domingo por la tarde, agrupados como en una excursión de turistas alborotadores, los suicidas de la inteligencia se arrojan al Sena, y en paz: Marai, Zweig, Mendes, Hemingway, Pavesse, Hallgarten, Nerval, Acuña, Celan, Woolf, Klaus Mann, Quental, Crevel, Plath, Sexton, Mishima, Pizarnik, Wallace y muchos más. Llegan contentos y achispados, y dan el salto.
Baudelaire escribió una carta al notario Ancelle exponiéndole el motivo que lo arrastraba al suicidio (intento fallido). En ella decía: «Me mato porque me creo inmortal y porque espero».
Kafka le confesó a su omnipresente amigo, Max Brod: «Somos pensamientos nihilistas, pensamientos de suicidio que afloran en la mente de Dios».
Te digo, oh, sombrero, que ser humano es caminar en solitario con una piedra, que tiene forma de labios entreabiertos, dentro del zapato, con una alegría desazonadora en la entrepierna y con espinas de rosa en el corazón que sangra teresianamente. Atravesar el bosque de los suicidas —sea en el monte Fuji o en el Infierno, solo o en compañía del padre de los poetas latinos— y llegar a casa, darle un beso a la sombra que te recibe indiferente (nec digna, nec utilis) y encerrarse en el retrete para pensar.
Una tarde larga. Regreso al hogar (Odisea), a la tierra (Libro del Éxodo), a la memoria (En busca del tiempo perdido), al Edén, al jardín de Watteau o al jardín de Locus Solus, espantando gatos solitarios y ariscos, más listos que Franchette, el gato de Colette, y más tiernos que el gato bajo la lluvia de Hemingway, por no seguir citando otros mininos igualmente célebres; por ejemplo, el gato Hodge, con estatua y todo delante de la casa de Samuel Johnson en Londres; o el gato Murr, de Hoffmann, con su vida burguesa y memoriosa; o los más de veinte gatos persas en casa de Léonor Fini a los que ésta dedicó su libro Miroir des chats…
Por cierto, Hemingway llegó a tener 52 gatos, cada uno con su nombre; como una película feli(nia)na, así de coral.
«Te daré semillas de flores raras
para enriquecer tus gatos literarios»Tristan Tzara: Amiga Mamie…



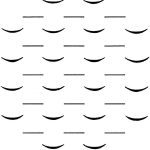


Zenda es un territorio de libros y amigos, al que te puedes sumar transitando por la web y con tus comentarios aquí o en el foro. Para participar en esta sección de comentarios es preciso estar registrado. Normas: