En estas postrimerías de la pandemia del Covid, en medio del incesante ruido de las redes sociales y el crepitar de las parrillas televisivas, está pasando casi inadvertido el doble centenario de la publicación de la novela Las aventuras del buen soldado Švejk, en 1922, y del fallecimiento un año después de su autor, el escritor checoeslovaco Jaroslav Hašek. Y, sin embargo, nada más pertinente en este tiempo, en que la guerra vuelve a convulsionar a Europa, que evocar a un autor cuyo antimilitarismo dio a luz una de las obras cumbres de la literatura europea tras la Primera Guerra Mundial.
Aunque lo cierto es que su protagonista tiene más de Sancho Panza que de Quijote, la obra entera está atravesada por un tono cervantino, en el que el delirio heroico y el disparate son protagonistas, reflejo quizás de la propia vida de su autor. Porque la personalidad de Hašek fue casi tan delirantemente disparatada como su obra.
El arte de provocar
Nacido en Praga en abril de 1883 y fallecido pocos meses ante de cumplir cuarenta años, Hašek fue un verdadero bohemio (y no sólo por haber nacido en la región checa de Bohemia). Generoso consumidor de alcohol —herencia de su padre alcohólico—, bígamo, anarquista, desertor de la Legión Checoeslovaca durante la guerra para sumarse al Ejército Rojo, pasándose así al bolchevismo, Hašek parece reunir todos los atributos del rebelde. Un rebelde muy particular, dotado de una capacidad de sátira, humor e ironía sorprendentes.
Ese camino de rebeldía no fue, sin embargo, sólo fruto de la experiencia terrible de la guerra, sino que ya había comenzado en 1910, cuatro años antes del inicio de ésta. Ese año, Hašek entró en contacto con el movimiento anarquista y asumió sus posiciones antimilitaristas, lo que le costó incluso algún registro domiciliario por parte de la policía. Y en 1911 tenía ya puesta en marcha su gran bufonada política: el Partido del Progreso Moderado en el Marco de la Ley, cuyo propósito no era otro que ridiculizar a la Monarquía Imperial Austrohúngara en las elecciones de ese año.

Jaroslav Hašek.
La verdad es que había un segundo objetivo no menos noble en la fundación del partido: promocionar la cervecería Kravín, del señor Zvěřin, que era lugar de reunión de sus militantes y local de sus mítines. ¿Motivo? Muy simple: Eduard Drobílek, miembro del partido y gran amigo de Hašek, estaba enamorado de Boženka, la hija del señor Zvěřin, y muy decidido a casarse con ella. En palabras de otro de los miembros del partido: “Drobílek era tratado como un miembro más de la familia”. Nada más lógico pues que convertir el caserón de la cervecería, cuyo nombre en checo significaba El Establo, en cuartel general de un partido nacido para repartir coces contra el orden establecido.
De las sesiones en la cervecería del señor Zvěřin se conservan anécdotas memorables, recogidas en un divertido texto por el dramaturgo checo František Langer, uno de los ocho miembros del Comité Central del citado partido que, dicho sea de paso, no tenía más que esos ocho afiliados. El programa electoral, con el que el partido tuvo el descaro de concurrir a las elecciones de 1911, no sólo se burlaba del autoritarismo imperial austrohúngaro, mediante el recurso al disparate, sino que, en cierto modo, anticipaba las futuras provocaciones de otros creadores, como los miembros del movimiento dadaísta liderado por el escritor Tristan Tzara, que convulsionarían el arte europeo muy pocos años después. Jaroslav Hašek, candidato del PPMEMDL, hizo campaña con las siguientes propuestas:
«Reintroducción de la esclavitud.
Nacionalización de los conserjes («similar a como sucede en Rusia, donde cada conserje es a la vez informante de la policía»).
Rehabilitación de los animales.
Institucionalización de los parlamentarios débiles mentales.
Reintroducción de la Inquisición.
Inmunidad judicial para los sacerdotes y la Iglesia («en los casos en que una colegiala sea desvirgada por un sacerdote»).
Introducción obligatoria del alcoholismo».
Durante su discurso de candidatura, Hašek, según František Langer, “prometió una gran cantidad de reformas, difamó a los otros partidos y denunció a sus oponentes, como corresponde a todo candidato decente a un cargo tan honorable”. Al parecer, se imprimieron panfletos que pedían a los votantes: “¡Usad la papeleta para protestar contra el terremoto en México!»; y se colgó un cartel en la fachada de cervecería Kravín que rezaba: «Se busca hombre respetable para difamar a los candidatos de la oposición».
Al final, el recuento de votos en el distrito por el que se presentaba Hašek arrojó el saldo de 16 votos para el Partido del Progreso Moderado en el Marco de la Ley, sobre un total de 3.000 emitidos. Pero cuando se supo que el partido ni siquiera se había inscrito formalmente en las elecciones, esos 16 votos fueron declarados nulos. Cosa que llevó a airadas y ofendidas protestas de sus dirigentes, y a la risotada general.
Todo ello explica por qué la fama de histriónico y mordaz de Jaroslav Hašek, precedió y acompañó a su quehacer literario desde sus primeros pasos pues, justo por las mismas fechas en que el Partido del Progreso Moderado en el Marco de la Ley organizaba sus jolgorios, Hašek concibió el embrión del que acabaría siendo su célebre personaje literario: el soldado Švejk.
El nacimiento de un personaje
En mayo de 1911, Hašek publicó en el semanario Caricaturas un relato titulado: El idiota de la compañía. La revista estaba dirigida por su amigo Josef Lada, un dibujante que más tarde sería el ilustrador de su novela y autor del popular dibujo de su soldado. A la hora de mostrar la idiotez del protagonista del relato, Hašek escribe que éste “se hizo examinar para demostrar que era capaz de servir como soldado regular”. Una frase que aludía irónicamente al creciente sentimiento nacionalista checo frente al Imperio Austro-húngaro, pues ¿qué checo que no fuera un idiota querría alistarse en el ejército austriaco?
Desde su primer esbozo, el buen soldado Švejk tuvo como principal atributo una simplicidad rayana en la estupidez. Y ciertamente la de Švejk es una simplicidad tan a prueba de bombas, tan redonda y perfecta, que el lector adivina en ella la máscara tras la que el autor lanza sus andanadas. A tal punto que, como se ha señalado con frecuencia, la obra de Hašek puede ser leída como una denuncia del papel de la estupidez en el mundo moderno. Razón de más para revisitarla hoy día.
El estallido de la Gran Guerra en 1914 reafirmó a Hašek en sus convicciones y, como otros creadores de las primeras décadas del siglo XX, se embarcó en el empeño por derribar la sociedad que había conducido a aquella matanza. Mientras en el Cabaret Voltaire de Zúrich los escritores y artistas agrupados en el movimiento Dadá iniciaban el asalto a la racionalidad burguesa en el arte; mientras James Joyce se adentraba literariamente en el laberinto íntimo de la cotidianidad para seguir el flujo del pensamiento en su novela Ulises; mientras Picasso proseguía en París con la subversión artística más radical del arte del siglo XX, y en Praga Kafka retrataba el alma atormentada y prisionera del ciudadano del nuevo siglo valiéndose para ello de la metáfora que la asfixiante burocracia imperial austriaca le brindaba; mientras todo eso sucedía, Hašek, hijo de la misma sociedad aunque de trayectoria vital bien diferente a la del autor de El proceso, enarboló la bandera del humor, del sarcasmo y la sátira para denunciar el sangriento guiñol de su época. Y al hacerlo entroncó con otra tradición literaria de siglos, la novela picaresca, que arrancó también en tierras de España, con El Lazarillo de Tormes, en el siglo XVI, pero cuya influencia se extendió muy pronto a la literatura alemana.
En la epopeya cómica del soldado Švejk, se funden las simplezas y las pequeñas argucias del Sancho Panza cervantino con la influencia de la obra cumbre de la picaresca alemana: El aventurero Simplicius Simplicissimus, de Grimmelshausen, publicada en 1668. Una novela que, al igual que la de Hašek, fue hija de la guerra. En el caso de Simplicius, la Guerra de los Treinta Años, que asoló Europa causando una destrucción atroz y en la que el uso de mercenarios brutales aterrorizó a la población civil durante décadas. La guerra perdió entonces todo halo de heroísmo, y dejó una herencia de cansancio, desencanto y depresión. En ese ambiente, nació el personaje del joven Simplicissimus, protagonista de la novela de Grimmelshausen, que ve una “locura monstruosa” en lo que hacen los hombres y cuyo espíritu inocente lo convierte en motivo de bromas, pues “toman por estupidez su bondad”, hasta que, a base de puyas, se va despertando en él la malicia.
El soldado Švejk, al igual que Simplicissimus, se ve arrastrado por el torbellino de la guerra y, siguiendo la tradición picaresca de los “muchos amos”, pasa de estar al servicio de un alcohólico cura de campaña a ser el asistente de un teniente, a quien meterá en no pocos embrollos. Pero si Simplicius, en su inocencia, se horrorizaba ante el espectáculo de la guerra, Švejk, con su acreditada estupidez, se acomoda a ésta y, al hacerlo, pone de manifiesto la estulticia del engranaje militar y el ridículo de las soflamas patrióticas.
Una risa muy seria
La obra de Hašek transcurre en la guerra, pero no en sus batallas, sino en los bastidores de la Intendencia, las oficinas de comunicaciones o los hospitales donde quienes se fingen enfermos tratan de evitar ser enviados al frente. Los métodos para curar la “falta de espíritu guerrero” rayan en la tortura (lavativas, duchas frías, vaciados de estómago y quinina a discreción), y ante ello Švejk reacciona como ante el conjunto de la guerra, llevando su espíritu militar al más absurdo paroxismo:
“—No me trates con cuidado —le pidió Švejk al esbirro que ponía la lavativa—. Piensa en tu juramento. Aunque quien estuviera aquí echado fuera tu padre, o tu propio hermano, tu deber es ponerle la lavativa sin parpadear. Piensa que Austria descansa en esta lavativa y que la victoria es nuestra”.
El escritor checo Karel Čapek, coetáneo de Hašek, inventó en 1920 el término “robot” en su obra R.U.R., donde decía irónicamente que el mejor obrero no era el más honesto o trabajador, sino el más barato. Para lograr ese tipo de obrero, la opción de su personaje es: “rechazar al hombre y hacer el robot”. Así minimiza las necesidades de ese nuevo trabajador, puesto que “los robots no son personas”. Pues bien, el trato que reciben los soldados del ejército austro-húngaro en Las aventuras del buen soldado Švejk responde a un criterio muy semejante. Son carne de cañón barata, especialmente si son checos. Deshumanizados hasta lo grotesco.

Jaroslav Hašek en Praga, 1921.
Y ese es precisamente el patrón común de buena parte del arte y la literatura surgidos de la Primera Guerra Mundial. Nada de dignos caballeros mutilados. Nada de héroes de la patria. Todo son monstruos, tullidos, mendigos, borrachos, rostros y cuerpos deformes. Eso es lo que hay en las pinturas de George Grosz, de Otto Dix, de Egon Schiele: el eco del espanto ante la destrucción y barbarie provocadas por la manipulación de los sentimientos patrióticos en aras de intereses económicos. Ese es el espíritu que habita la obra de Hašek. Sólo que en él predomina la risa, por amarga que sea. Una risa que hay que tomarse en serio porque en realidad funciona como la última línea de defensa de la dignidad humana. También de la dignidad del sometido pueblo checo.
El comisario rojo
Porque hay que pensar que Hašek entró en la guerra como súbdito checo del Imperio Austro-húngaro y salió de ella como ciudadano de la república de Checoslovaquia. El francés Alfred Jarry, un autor precursor de toda la grotesca irreverencia artística contemporánea, había escandalizado a los biempensantes en 1896 al estrenar en París su obra de teatro Ubú rey, en la que se decía: “la acción que va a comenzar se desarrolla en Polonia, es decir, en Ninguna Parte”. De las aventuras del soldado Švejk podría decirse lo mismo: se desarrollan en Checoeslovaquia, es decir, también en Ninguna Parte. Porque en 1914 ni Polonia ni Checoslovaquia eran países independientes, sino que estaban subsumidas en los mapas imperiales —repartida entre los imperios ruso y austriaco en el caso polaco, e integrada sólo en el imperio austriaco en el checoeslovaco—. Eso hace, por ejemplo, que el teniente a cuyo servicio está Švejk diga frases del estilo: “seamos checos, pero sin que se note”.
La independencia checoeslovaca llegó en octubre de 1918, de la mano de la derrota austro-húngara, y fue impulsada por el filósofo Tomaš Masaryk, exiliado en Estados Unidos, y por los grupos checos ubicados en Rusia, país que se había convertido en refugio de la oposición nacionalista checa tras la represión imperial desatada en 1915 y, sobre todo, tras el triunfo de la revolución bolchevique. Allí se encontraba también Hašek, quien al principio estuvo cercano a los círculos checos aliados con los rusos blancos, enemigos de los bolcheviques, pero al final se sumó a la revolución rusa con entusiasmo y en 1919 llegó a ser comisario político en el distrito de Bugulma, experiencia de la que nacería su libro de relatos El comisario rojo, en el que su compromiso con la revolución no le impidió escribir con humor y mordacidad sobre los caóticos desvaríos que acompañaban a veces a su puesta en práctica. Después fue trasladado como comandante a Siberia, donde además publicó varias revistas literarias.
Para Hašek aquellos fueron los años más felices de su vida, en los que consiguió incluso librarse de su adicción al alcohol (por orden del partido, eso sí). Una felicidad que se truncó en 1920, estando en la siberiana ciudad de Irkutsk al final de la guerra civil rusa, cuando sobrevivió primero a un atentado —un tiro por la espalda que sólo le hizo una herida superficial en el cuello— para enfermar a continuación fiebres tifoideas. En mayo de ese año y a pesar de estar casado con la escritora Jarmila Hašková en Praga desde 1910 (hija de una familia burguesa conservadora, en realidad vivió con ella sólo tres años, pero tuvieron un hijo y nunca se divorciaron), contrajo matrimonio con Alexandra Lvova, llamada también Shura, la mujer rusa que lo cuidó durante su enfermedad. Lugar de la boda: una imprenta. Muy apropiado. Y en diciembre de ese mismo año, regresó por fin con ella a Praga, capital ahora de la nueva Checoslovaquia.
El motivo de su regreso no era tan sólo la añoranza de la patria. Había sido enviado por las autoridades soviéticas para organizar el movimiento comunista checoeslovaco. Pero si bien consiguió no ser juzgado por bígamo, gracias precisamente a la falta de tratados entre la Unión Soviética y Checoeslovaquia, no logró contactar con la red de agentes soviéticos en Praga porque el líder de éstos fue detenido por la policía checoeslovaca al poco de su regreso.
Hašek, debilitado por las consecuencias de las fiebres tifoideas y por una obesidad creciente, decidió poner punto final a su aventura política comunista, lo que hizo que fuera visto por unos como “un traidor a la revolución”, al igual que había sido visto antes por otros como “un traidor a la patria”. Una posición difícil que le empujó a regresar al mundo de los pubs y a sus viejos hábitos de vida bohemia, cosa que acabó de arruinarle la salud y que cerró el círculo de la curiosa paradoja de su vida: ser considerado un provocador bufón en su tierra y un serio y responsable revolucionario profesional en Rusia. Doble visión que aún hoy perdura.
Nos quedan las palabras
En agosto de 1921, Hašek se fue con su esposa Shura y un amigo a Lipnice, un pueblecito situado a poco más de cien kilómetros de Praga. Y allí es donde comenzó a escribir por fin Las aventuras del buen soldado Švejk. Una escritura contrarreloj, ante una vida que se le escapaba. Una escritura en la que desembocaba todo lo vivido. Las chirigotas de la cervecería Kravín, las proclamas del Partido del Progreso Moderado en el Marco de la Ley, las batallas durante la guerra mundial, los combates en la guerra civil rusa, las miserias y mezquindades de la verborrea que acompaña siempre la violencia, y tanta patria y tanta revolución y tanto heroísmo y tanta, tanta muerte. Más las risas del sexo y la camaradería, y las chispas del humor popular, y la ebriedad desesperada de soñadores y granujas, de sacerdotes y prostitutas, de artistas y funcionarios. Todo ello, mezclado con los ecos de los libros leídos y entre estos: El Quijote. Porque la influencia de Cervantes en Hašek no es una especulación de la crítica literaria, es un hecho.
Uno de los muchos temas motivo de debate, en la época de las reuniones de amigos en la cervecería Kravín, habían sido las traducciones al checo de varios capítulos de El ingenioso hidalgo don Quijote de la Mancha que había hecho su amigo Drobílek. Éste llegó incluso a escribir una breve pieza de teatro de cabaret, representada en las noches bohemias de Praga, titulada muy cervantinamente El molino de viento y su hija. Y aunque Drobílek nunca pasó de ser un funcionario del ayuntamiento praguense y apenas si escribió un par de cuentos y alguna pequeña pieza de cabaret como ésa, František Langer no dudó en afirmar, al evocar aquella época, que: «Todos aquellos escritores que estaban en nuestro círculo nunca influyeron tanto en Hašek como su amigo Eduard Drobílek”.

Hašek y Shura en Lipnice, octubre de 1922.
Nada tiene de extraño pues que, cuando Hašek decidió dar forma definitiva al personaje que había intuido años atrás, convirtiera al buen soldado Švejk en una especie de Sancho Panza checo, que en vez de recorrer la Mancha se iba a la guerra.
La escritura de libro fue agónica por la propia envergadura de la obra, que debía constar de seis partes. Durante meses trabajó en el texto y llegó un momento en que ya no tenía fuerzas para escribir, pero siguió dictando desde la cama. A finales de 1922 publicó un volumen con las cuatro partes que tenía ya redactadas, pero apenas pudo escribir nada más pues una parada cardiaca puso fin a su vida el 3 de enero de 1923.
La novela quedó inconclusa y aun así no tardó en convertirse en un éxito, sobre todo a raíz de su adaptación teatral en 1928, y fue recibida con entusiasmo por la crítica y por otros autores. De hecho, su influencia no ha dejado de crecer. Junto a su buen soldado, Hašek dejó más de un millar de textos dispersos en revistas y periódicos de la época. Švejk fue llevado al cine en varias ocasiones, se convirtió en serie de televisión en Alemania en 1972 y sirvió de inspiración a otros autores. Bertolt Brecht escribió en 1943 una continuación de sus aventuras titulada Švejk en la Segunda Guerra Mundial, el compositor Robert Frank Kurka le dedicó una ópera en 1958 y el dramaturgo español Carlos Be, hace bien poco, a principios de 2023, hizo una lectura dramatizada en Madrid de su Cabaret Švejk inspirado en el personaje de Hašek.
Ha pasado un siglo y la Historia nos cuenta cómo se fue deshaciendo aquel alegre y provocador grupo que se reunía en la cervecería Kravín, en 1911, antes de que el mundo estallara. Drobílek logró casarse en 1914 con Boženka, la hija del dueño de la cervecería, en lo que se puede considerar el único éxito estratégico del Partido del Progreso Moderado en el Marco de la Ley, pero su felicidad duró poco pues Drobílek falleció en febrero de 1919. František Langer sobrevivió a Hašek, dirigió durante años el teatro del distrito de Vinohrady por el que éste había sido candidato electoral, y siendo de familia judía, se exilió a Inglaterra en 1939 y organizó el servicio médico de las tropas checas aliadas durante la Segunda Guerra Mundial. En 1948 regresó a Checoslovaquia, ya bajo control soviético. Sus libros fueron prohibidos, pero sus obras de teatro tuvieron notable repercusión en el extranjero. En 1963 publicó unas memorias donde evocó con humor los años compartidos con el grupo de Hašek en la cervecería Kravín. Falleció dos años después. Josef Lada, el ilustrador de Švejk, siguió pintando. Por un tiempo hizo los decorados del teatro que dirigía Langer, luego los del Teatro Nacional de Praga, y desarrolló una amplia obra como ilustrador de libros hasta su muerte en 1951. Y Jarmila, su primera esposa, trabajó como periodista, escribió libros para niños, novelas y cuentos humorísticos, entre ellos el titulado Cuentos de mujeres débiles y hombres fuertes y viceversa, donde a uno le resulta imposible no sospechar el eco de los años de bohemia que acabaron rompiendo su matrimonio. Falleció en Praga en 1931, con cuarenta y cuatro años de edad y fue enterrada en el cementerio de Vinohrady. De su hijo, Richard Hašek, nos queda una foto de niño en blanco y negro junto a su padre.
Seguir el rastro de todos ellos es difícil para un lector no checo. El tiempo se ha tragado sus vidas, las ha vuelto anécdota. Y, sin embargo, nos quedan las palabras. Las palabras de Jaroslav Hašek y todas las que lo rodean, a su vida y a su obra, en tantas otras lenguas. El raro prodigio de las palabras escritas, que por un momento nos devuelven el latido de su tiempo para hacer eco en el nuestro.



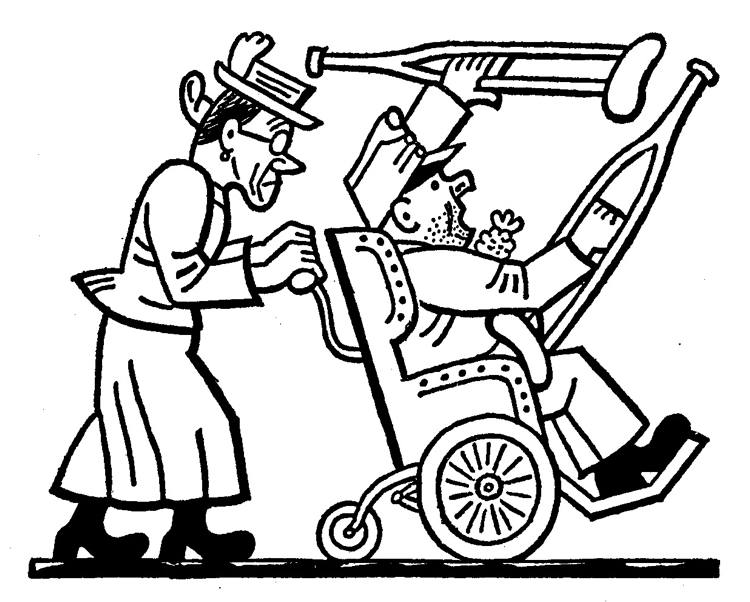




Zenda es un territorio de libros y amigos, al que te puedes sumar transitando por la web y con tus comentarios aquí o en el foro. Para participar en esta sección de comentarios es preciso estar registrado. Normas: