En la tradición de lo que Brodsky hizo con Venecia, Modiano con París, Cavafis con Alejandría o Pamuk con Estambul, Llop entreteje su biografía con la historia, la memoria sentimental y la literatura en uno de sus libros más personales.
Escrita con el poder evocador y la belleza que definen la literatura del autor, esta obra es la crónica de una ciudad —Palma de Mallorca—, situada en la encrucijada entre Oriente y Occidente y con el mar como frontera inmóvil. Una emocionante elegía por un lugar que tal vez nunca más podrá volver a ser lo que fue en las brillantes décadas de los sesenta y los setenta, cuando artistas e intelectuales, aristócratas, testigos de la Segunda Guerra Mundial, hippies, espías, exiliados y soldados estadounidenses entrecruzaron sus vidas con los habitantes de la isla.
A continuación, podéis leer las primeras páginas de En la ciudad sumergida de José Carlos Llop.
Prólogo: la ciudad irreal
A principios del siglo XXI, la ciudad donde nací dejó de ser la ciudad donde había nacido. La ciudad real se convirtió en la ciudad de la memoria y sus calles, en el eco de las calles donde yo había vivido. Sólo el eco —como los pasos en un escenario vacío, y su recuerdo, un espejismo—. La ciudad reivindicaba ahora su condición de ser otra, cuyo espíritu se había mermado a través de la fiebre homogeneizadora de las ciudades europeas. Para unos, el museo turístico, la catalogación, el maquillaje restaurador, la metáfora de la nueva fortuna o el poder, el reencuentro con lo que nunca existió; para mí, el lugar de la literatura. Porque ciudad y literatura se unen en un espacio común: quizá porque ese binomio —ciudad-literatura y al fondo el yo, como en una ficción— es un lugar donde siempre he sido feliz. La lista de esa felicidad es larga. La Alejandría de Cavafis y Lawrence Durrell, la Ferrara de Giorgio Bassani, el San Petersburgo de Nabokov, el París de Proust, pero también de Cyril Connolly, Patrick Modiano y Bernard Frank, el Londres de Dickens, la Estambul de Orhan Pamuk, el Trieste de Joyce, o la Venecia de Proust —de nuevo—, Paul Morand, Thomas Mann, Joseph Brodsky y tantos otros… Figuras dibujadas en el agua verdosa de un estanque, la memoria, donde los peces —su luz naranja, blanca, azul y negra— se mueven al ritmo de la música de Satie, como los recuerdos. Y en el centro, antes que ninguna otra, Palma, una ciudad que ha sido no sólo mi ciudad natal, sino la ciudad en la que aprendí a vivir otras ciudades que también he amado. Palma es la ciudad que me enseñó a amar las ciudades y a sentir como propio el principio de la civilidad, que es un sentimiento urbano.
A principios del siglo XXI ocurrieron una serie de sucesos naturales que afectaron a la ciudad. Un hombre antiguo los interpretaría como signos de un cambio irreparable. Un hombre moderno, como la constatación de un fin de época: señales de la decadencia y caída de un modo de vivir. Un hombre contemporáneo sonreiría, escéptico, ante su posible relación, o apostaría por una interpretación milenarista. Tampoco se trata de eso. Ninguno de ellos fue un fenómeno nuevo, más bien al revés: ninguno de ellos ocurría por vez primera. Pero también es verdad que nunca se habían producido en tan breve espacio de tiempo y con tanta rotundidad. Todo comenzó con la agresión sacrílega al símbolo mayor de nuestra cultura: el Cristo de la Sang, a cuyos pies se anula cualquier distinción posible entre autóctonos y forasteros. Probablemente es el único lugar donde esto sucede.
En otoño de 2002 un perturbado mental arrojó al suelo, destrozándola, la imagen de La Sang. El episodio remitía al ataque a martillazos que padeció La Pietà en Roma. Aquí fue más gravoso. De la talla del siglo xvi, venerada durante todo el año, y especialmente en Semana Santa, sólo quedó intacta la cabeza. El resto eran añicos desperdigados por el mármol del templo. Meses después un terremoto vespertino —réplica de un seísmo en Argelia de 6,2 grados en la escala de Richter— sacudió los cimientos de la ciudad. En ese momento yo paseaba junto al Baluard de Sant Pere con un escritor amigo y sentí que la acera se movía bajo mis pies. Miré las palmeras y el mar, como quien busca un punto fijo. La oscilación, como de haber zarpado, continuaba. Duró varios segundos y pensé que me había dado un mareo. La tensión, pensé, o algo parecido. Al llegar a casa me encontré con la noticia del seísmo. Apenas nueve meses después moría el obispo de Mallorca.
Recuerdo que la mañana de su funeral abandoné mi trabajo para llegar hasta la Catedral. Palma es la ciudad de los funerales. La procesión del clero insular había salido del Palacio Episcopal y precedía al féretro del obispo sobre el paseo de las murallas, entre el mar azul pálido y el muro ocre de la Seo. El viento despeinaba las cabezas de canónigos, párrocos y curas de a pie. Vestidos con el hábito talar blanco y la estola morada, sus rostros eran atemporales y al mismo tiempo tenían dos mil años de antigüedad. Recuerdo que pensé en las cabezas de un retablo gótico. Aquellos rostros —enrojecidos, blanquecinos, sonrosados o amarillentos; plácidos, coléricos o biliosos— eran un complejo muestrario de las virtudes y los defectos de la naturaleza humana. Pese a desafinar y combinarse con los silbidos del viento, los cánticos poseían la solemnidad que requería la ceremonia. Al llegar el féretro ante el Portal Mayor, lo depositaron en el suelo. El mismo suelo por donde surge entre pétalos la Sagrada Forma bajo palio, el día del Corpus. El templo lucía en toda su magnificencia, que es mucha. La casa de Dios era un bosque de piedra iluminado bajo un baile de policromías; la música del órgano, una voz de eternidad. El incensario envolvió la caja mortuoria de aromáticas fumarolas —el perfume de la iglesia, el humo del dolor y la esperanza— y se rezó una oración. Minutos después comenzaba la ceremonia fúnebre.
No habían transcurrido dos años —era febrero y 2005— cuando un fuerte vendaval azotó la isla. Sucede a veces: una isla es una nave detenida en alta mar, de ahí su ausencia de contaminación. Y su luz, el imán de tantos pintores y también su fracaso. Los vientos, en aquella ocasión —como en tantas otras invernales—, sacudieron la ciudad a una velocidad de 110 kilómetros por hora. Volaron y cayeron como papeles persianas, cristales, tejas, toldos, vallas publicitarias y decenas de árboles, arrancados de cuajo unos, desmochada su copa otros. De madrugada llegó lo peor, derrumbándose un arbotante de la iglesia de Santa Eulalia —que cayó sobre la sacristía— y también la parte superior del pináculo que corona el campanario más alto de Palma, con cierto aire de lanzadera espacial construida por un discípulo de Viollet-le-Duc. Se desalojaron varios edificios de la calle vecina de Santo Cristo. Los cascotes caían desperdigados por el barrio, nocturno y vacío, afectando tejados y adoquines, en una escena insólita que a la mañana siguiente ofrecía cierto aspecto bélico y una rara atmósfera de catástrofe. No acabaría aquí la cosa: el siglo XXI, escribió Malraux, será religioso o no será. En lo que atañe a Mallorca la aparatosidad climatológica parecía ser el signo de los nuevos tiempos.
En la frontera del otoño de 2007 aparecieron sobre el bosque de Bellver las divisiones grises y negras de un denso frente nuboso, como un temible ejército mesopotámico. El castillo —de formas tan amables que resultan escasamente militares— adquirió una tonalidad oscura y nórdica, hamletiana. Puede sonar a fantasía legendaria, pero nunca había visto tantos y tan espesos matices del negro en el aire. El vendaval volvió a hacer acto de presencia, como el hechicero de una tribu enemiga. El cielo se oscureció por completo y la lluvia, más que caer, surgía en todas direcciones desde un acelerado y monstruoso aspersor celeste. Una luz verdosa, irreal y maléfica, tiñó la ciudad por debajo del siniestro manto nuboso. Como el resplandor de un fuego fatuo. La velocidad del viento se hizo estruendo, sólo estruendo, ni silbido siquiera. Cerramos las persianas de casa. El agua entraba por el marco de alguna ventana. Eran las cinco de la tarde y noche cerrada. El tornado llegó poco después y la catástrofe se abatió sobre nosotros. El torrente que atraviesa la ciudad se desbordó, cargado de ramas y fango. Los automóviles parecían naves atrapadas en los Sargazos. Volaban toda clase de objetos. La gente se refugiaba en tiendas y entradas. Hubo un muerto. Los árboles se arrastraban como si fueran arbustos del desierto. Después, el silencio, tan espeso como las nubes que ya se internaban en el campo. Y un persistente olor acuático, como el de una escafandra que ha permanecido hundida durante años y el temporal devuelve a la costa llena de algas y de peces muertos.
Cuando hubo pasado todo —aquí y allá sonaban las alarmas de los comercios y las sirenas de bomberos y policía— pensé en la ciudad distinta y en la literatura como en un testamento del tiempo. Y supe que debía escribir este libro.
__________
Autor: José Carlos Llop. Título: En la Ciudad sumergida. Editorial: Alfaguara. Venta: Amazon, Fnac y Casa del libro


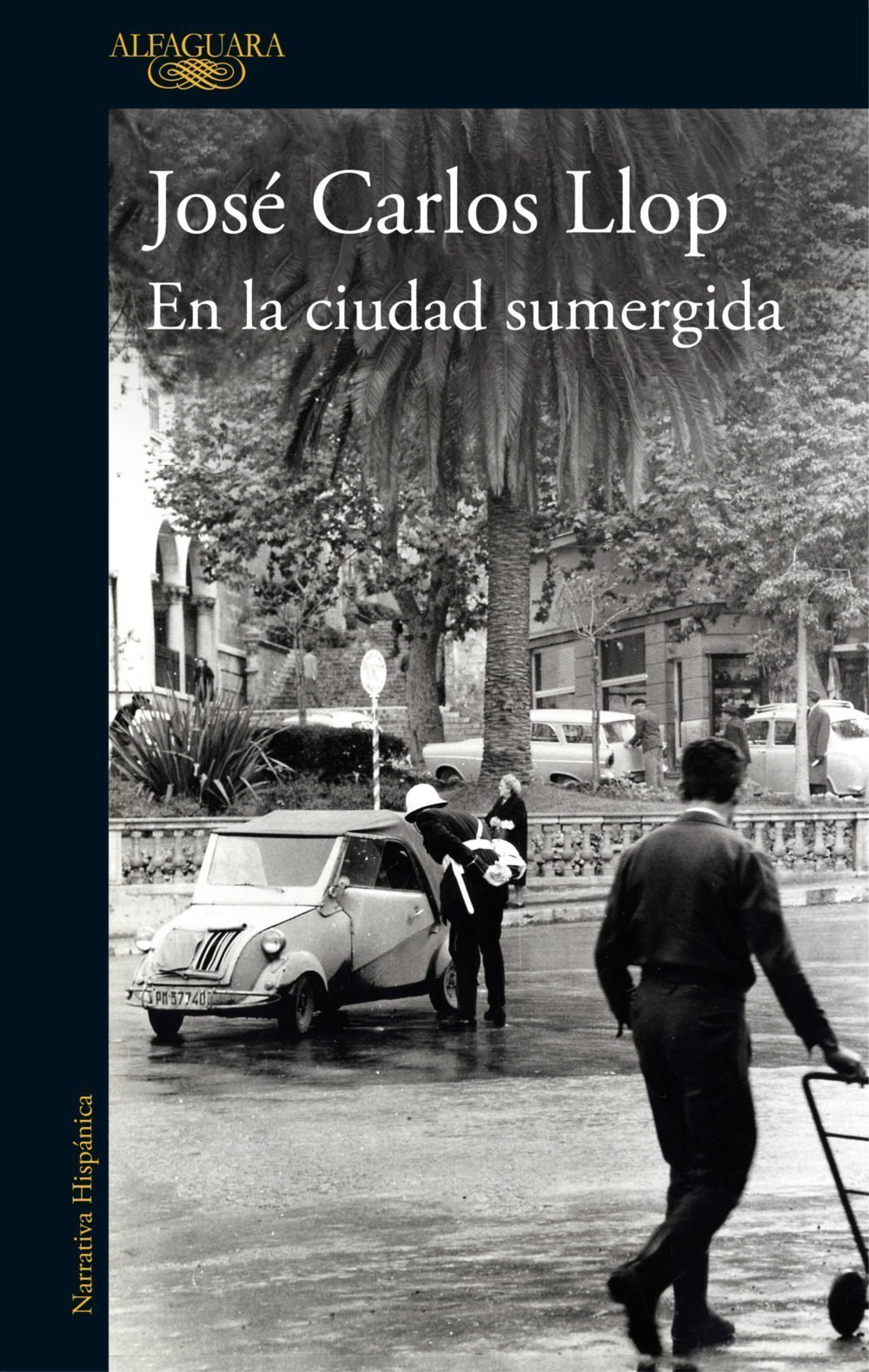
Zenda es un territorio de libros y amigos, al que te puedes sumar transitando por la web y con tus comentarios aquí o en el foro. Para participar en esta sección de comentarios es preciso estar registrado. Normas: