Tenemos un problema con Quevedo. Leímos su Buscón y sus poemas —casi siempre los sonetos más famosos— de niños y adolescentes, como parte de las tareas escolares. Miré los muros de la patria mía, alma a quien todo un dios prisión ha sido, soy un fue y un será y un es cansado… Recuerdo que para mí leer a Quevedo, como a Garcilaso o Cervantes, e incluso al mucho más tardío Bécquer, era como verme de pronto rodeado por las paredes encantadas de un fantástico castillo medieval. Fue mi primer contacto con eso que Handke llamó “una gran conciencia revestida de palabra”, “un ritmo del alma”, que no reconoce específicamente un lenguaje sino la particular forma lingüística en que se expresa un espíritu universal. En pocas palabras: leyendo a “mis mejores y mayores” yo también me revestía de palabra, que por pura sonoridad adquiría a mi alrededor la forma espectral (castillos, aldeas encantadas) con que todas ellas, talladas por los antepasados, resonaban en mi yo de niño. Aquel descubrimiento me hizo sentir un mayor apego a la capacidad de la palabra para evocar sensaciones, para materializar efectos insensatos en el mismo borde de la luz. Pero mi caso, y el de aquellos que alguna vez sintieron algo parecido a lo que yo sentí, no deja de ser una excepción. Superado el tiempo de las tareas académicas, Quevedo volvió a las estanterías —cuando no a las librerías de segunda mano—, y mis condiscípulos lo dejaron de leer. Quedó así relegado para muchos a una especie de prehistoria del lenguaje, a una barraca de artificios rebasada por las sorpresas narrativas, por el flujo de los hechos convertidos en relato que apelan a un yo necesitado de atención y de afecto. Fue entonces cuando supe que teníamos un problema con Quevedo. Pero nuestro problema (más allá del problema de la palabra en sí, que es tan grave como quizá insalvable) resulta algo escurridizo. Por un lado, es el problema de una educación académica que persigue el propósito de fabricar eso que se llama “buenos ciudadanos”, el combustible terminal de nuestras amables y bienintencionadas sadodemocracias: hombres y mujeres sin curiosidad, y verdaderamente sin espíritu, adiestrados en la reacción protocolaria, a los que se les enseña que el arte —cualquier arte— no pasa de ser un rasgo ornamental de las civilizaciones, un mero decorado para nuestras conquistas puramente materiales; por otro lado, es el mismo problema que acompaña a toda poesía, y en especial a la poesía que proviene de una antigua tradición (también, qué duda cabe, hay un problema con la tradición). Da vergüenza reconocer que en ningún otro siglo como en este la poesía ha tenido que vivir con la maldición de ser un género más obsoleto que marginal, el producto recurrentemente vomitado por los descendientes de un primer antepasado nuestro que sufría raptos de atontado embelesamiento y se alimentaba de flores. Pero aquí no hay que buscar responsables ni siquiera en Adorno (recordemos qué tablas de la ley levantó en aras de un arte que ya sólo debía reconocer a los caídos: “escribir poesía después de Auschwitz es un acto de barbarie”), porque, de hecho, también en este asunto el problema viene de atrás. Un ejemplo: el escritor al que siempre recurro no como a un padre, no como a un hermano, sino como a un amigo, Plinio el Joven, le pedía en una carta a un poeta al que añoraba que no renunciara a escribir y a declamar sus versos por el hecho de que la poesía no tuviera seguidores. Es una carta en la que Plinio deja ver entre las líneas su felicidad de ser poeta, de pertenecer a una familia de raros y de excéntricos. Pero hay un evidente malestar en la descripción que hace de los recitales líricos de su siglo —nació en el año 61—, y que bien podría ser de hoy mismo:
Este año ha traído gran cosecha de poetas; durante todo el mes de abril casi no hubo un solo día en el que alguien no diese una lectura pública. Me agrada que las letras florezcan, que los talentos de los hombres broten y se manifiesten, aunque para la audición los oyentes se reúnan perezosamente. La mayoría se sientan en los lugares públicos, y pasan el tiempo de la audición en conversaciones intrascendentes, y de vez en cuando ordenan que se les indique si ya ha entrado el recitador, si ya ha recitado el preámbulo, o si ya ha leído el libro en su mayor parte; sólo entonces entran, pero incluso entonces lo hacen lenta e indolentemente, pero no se quedan mucho tiempo, sino que antes del final se marchan, unos, con disimulo y a escondidas, otros, desvergonzadamente y sin rodeos. Pero por el contrario, se cuenta que en tiempo de nuestros padres, Claudio César, al estar paseando en el Palatino y haber oído un griterío, preguntó la causa y, al saber que se trataba de una lectura de Noniano, se presentó delante del lector por sorpresa y sin ser anunciado. Ahora cualquiera, aunque no tenga nada que hacer, aunque se lo hayas rogado mucho y recordado reiteradamente, o no viene o, si viene, se lamenta de que ha perdido el día (precisamente porque no lo ha perdido). Por ello, tanto más han de ser elogiados y honrados aquellos a los que ni la apatía ni el desprecio de los oyentes apartan de su interés por escribir y leer públicamente sus obras.
Quien dice leer dice publicar, pero el resultado es el mismo: poetas que ven la realidad y que la reconstruyen a la medida de su joya interior, pero que reciben por toda respuesta la apatía y el desprecio de sus semejantes. Ahora bien, que el problema sea antiguo no quiere decir que debamos resignarnos al enquistamiento. Proporcionalmente, la densidad de poetas para una población tan reducida como la de aquella Roma del siglo I —la “cosecha de poetas” que hacía sonreír a Plinio— afirma la presencia, todavía, de un aliento misterioso que no había dejado de soplar desde Lascaux. Y esa es la palabra: misterioso. Aquel era un mundo al que aún no le había sido sustraído el misterio. Podía haber apatía y desprecio en los oyentes que simplemente acudían a encontrarse con los vecinos en el espectáculo de los recitales públicos, pero nada había interrumpido esa otra conversación entre las cosas para la que siempre andaba cerca un oído atento. Hoy, la conversación sigue adelante, pero los oídos han sido educados (es un decir) para inclinarse hacia otro lado.
La recomendación de Plinio, por cierto, encuentra su prolongación en Quevedo:
Retirado en la paz de estos desiertos,
con pocos, pero doctos libros juntos,
vivo en conversación con los difuntos,
y escucho con mis ojos a los muertos.Si no siempre entendidos, siempre abiertos,
o enmiendan o fecundan mis asuntos;
y en músicos callados contrapuntos
al sueño de la vida hablan despiertos.Las grandes almas que la muerte ausenta,
de injurias de los años vengadora
libra, ¡oh gran don Josef!, docta la emprenta.En fuga irrevocable huye la hora,
pero aquélla el mejor cálculo cuenta
que en la lección y estudios nos mejora.
El problema que tenemos con Quevedo es demasiado serio, pero el remedio no es sencillo: pasa por una radical y dolorosa transformación del punto de vista. La necesidad de esa transformación empieza en el momento mismo en que el lector pasa de corrido por el verso octavo de este mismo soneto sin apreciar el significado más profundo de esa inquietante expresión, que parece sustraída de Calderón pero que en realidad proviene de una tradición gnóstica y neoplatónica, con que se cierra la estrofa. Quevedo la repite en la “canción pindárica” del “Elogio al duque de Lerma”, volviendo del revés —o moviendo un petrificado cristal hacia otro ángulo— el viejo tropo de la muerte como sueño:
Sueño es la muerte en quien de sí fue dueño
y la vida de acá tuvo por sueño.
Es decir: hay una inmortalidad en quien trasciende la mera intuición de la vida como una “verdad sospechosa” y prolonga un estado infantil del alma hasta más allá de los confines de su propia existencia. Vivir como quien sueña —ser el verdadero propietario de nuestra conciencia, lejos de los prejuicios adquiridos, del enrevesado mundo moral inculcado desde las primeras palabras— tiene la recompensa para un soñador demasiado percipiente de que la muerte no será otra cosa que una vida soñada. Pero entonces, ¿podría ser esto de aquí, esto que llamamos —tirando de Zorrilla— nuestros “pasos por la tierra”, esta “vida de acá”, también la muerte? Naturalmente, es un tipo de muerte. Y la aventura consiste en resucitar en esta vida.
Poetas como Quevedo llegaron resucitados a esta vida: y murieron y resucitaron muchas más. Unos versos, por no citar los más conocidos, como estos
puédese padecer, mas no saberse;
puédese codiciar, no averiguarse,
alma que en movimientos puede verse.
No puede en la quietud difunta hallarse
hermosura que es fuego en el moverse
y no puede viviendo sosegarse,
que cierran el soneto titulado “Quiere que la hermosura consista en el movimiento”, suponen ya una muerte superada, un haber desaparecido en el hecho contemplado para volver con una verdad, si no realmente nunca vista, al menos sí nunca expresada, o no con ese brillo de otro mundo. Miremos bien. La hermosura es todo lo que fluye. Vivimos rodeados de belleza: verdad en movimiento. ¿Fluir con las cosas es entonces la manera que tenemos de trascender el sueño, de vivir eternamente, lejos de las estáticas certezas, de las verdades inamovibles que nos clavan al madero de la cruz equivocada? “Hoy Alemania ha declarado la guerra a Rusia. Por la tarde fui a nadar”. Hablaba yo hace poco de Rousseau en el Gran Camino. En realidad, todos los poetas se encuentran y se saludan alguna vez en él.
No voy a decir que El Parnaso español es nuestro Tao, pero sí diré que todo gran poema es el Camino. En 1645, Quevedo trataba de reunir —luchando contra la amenaza cada vez más próxima de un último sueño, sin un nuevo despertar aquí— todas sus obras en verso, pero la muerte llegó antes, y fue su amigo, el erudito José González de Salas (el “gran don Josef” del soneto 137 que acabo de citar), quien las recogió en aquel estado parcial y deficiente y las hizo imprimir en 1648. Es a partir de ese volumen, y en ausencia de prácticamente la totalidad de borradores autógrafos, del que se nutren los sucesivos parnasos de Quevedo. Precisamente el borrador del soneto 137 (“Algunos años antes de su prisión última, me envió este excelente soneto desde la Torre”), fue un descubrimiento del cervantista Luis Astrana Marín, que lo encontró en “las guardas de un ejemplar del Trattato dell’Amore Hiumano de Flaminio Nobili (Lucca, 1569)”, ejemplar que luego anduvo perdido por haber sido mal catalogado: tras un segundo hallazgo, por parte del hispanista J. O. Crosby en la British Library, José Manuel Blecua lo añadió, junto a la versión transcrita por González de Salas, a su edición de 1969 de la Obra poética de Quevedo. Todo esto lo dejo por aquí porque siempre me gusta enumerar las vivencias y aventuras de este pequeño milagro: un trocito de papel. Y ya puestos, de ese mismo artículo del que extraigo este recuento —Antonio Carreira, “Quevedo y su elogio de la lectura”, en la revista La Perinola, I, 1997— citemos este pasaje verdaderamente audaz:
Nuestra lectura de la obra poética de Quevedo parte de un supuesto poco ortodoxo (…) En pocas palabras, creemos que el poeta, ocupado en muchas tareas relacionadas con sus aspiraciones políticas —incluyendo en ellas sus tratados doctrinales—, dedicó escaso tiempo a pulir una obra poética ingente, mantenida en secreto durante largos años en espera de esa lima que no había de llegar nunca. En casi un millar de poemas, de los que se publicaron muy pocos en vida del autor, y menos aún con su nombre, es natural que haya de todo: poemas logrados, poemas razonablemente acabados, otros escritos de una sentada y necesitados de revisión, borrones propiamente dichos y hasta apócrifos. Porque, al morir Quevedo, todo ello pasó a manos de González de Salas, luego el último tercio, aún inédito, a Pedro Aldrete, y fue por ambos considerado de nivel similar: algo que nunca hubiera hecho el poeta, de haber podido disponer su obra para la imprenta, pero que sus albaceas debían asumir. Esto se ve con nitidez en la poesía amorosa: entre don Francisco y don Jusepe se las arreglaron para aislar, como dedicado a Lisi, lo mejor del conjunto, dejando aparte un largo centenar de poemas, entre los cuales hay varios muy medianos. A nuestro parecer, la virtud militante del quevedista por oficio hace un flaco favor al poeta cuando habla solo de sus poemas mejores —que es lo habitual en la sección amorosa—, pasando por alto los demás, o haciendo la vista gorda ante sus fallos.
Sin ser yo un virtuoso ni siquiera por beneficio, y tampoco un quevedista militante, detecto algo en las palabras de Carreira que me hace torcer el morro. ¿En serio, fallos? No sé si a hombre alguno se le puede acusar de haber dejado para más tarde lo que la muerte se ocupa de despachar sin discutir su conveniencia. En cualquier caso, hay más poesía en medio Quevedo que en gran parte de los poetas mayores de los siglos que siguieron a su muerte, así que su incomprensible desliz de haberse muerto antes de llevar a cabo las correcciones de su obra en verso no puede ser nuestro verdadero problema con Quevedo. Y si tampoco lo es por sí sola la suma de todos los problemas previamente detectados —el uso cada vez más rupestre que hacemos de nuestro propio lenguaje, la falta de color y de espíritu de la vida escolar, las dificultades para entender la poesía—, ¿entonces dónde está, cuál es nuestro problema? Muy sencillo: en verdad es un problema personal, el de un mirar limitado a los objetos como definiciones de un entorno, y no como prolongaciones de una realidad superior que nos habla también a ti y a mí en nuestra singular acepción de conciencias hermanadas, de partes sólo en apariencia separadas de ese enigmático continuo. Para resolverlo de una vez habría que empezar por echar abajo todas las escuelas y academias, todos los sistemas bajo cuya abominable cúpula hemos crecido, echar abajo incluso todos los llamados (mal llamados) “lugares de culto”, y dejar en pie sólo los templos en ruinas, a los cuales tendríamos que ascender a gatas, como niños, y comenzar a mirar lo que es arriba y lo que es abajo como si acabáramos de llegar a este planeta. Es un problema, sencillamente, de haber dejado escapar cuanto nos hace (aunque sea momentáneamente) eternos, veteranos finalmente retirados de una vida mal soñada que se convirtió en una “guerra civil entre nacidos”. Entiendo que todo esto es pedir demasiado (no, la verdad es que no creo que lo sea). Pero si la solución a largo plazo nos parece demasiado aventurada, entonces podemos empezar de la manera más sencilla: por la tarde ir a nadar.
—————————————
Autor: Francisco de Quevedo. Título: El Parnaso español. Editorial: Real Academia Española (Espasa). Venta: Todos tus libros, Amazon, Fnac y Casa del Libro.


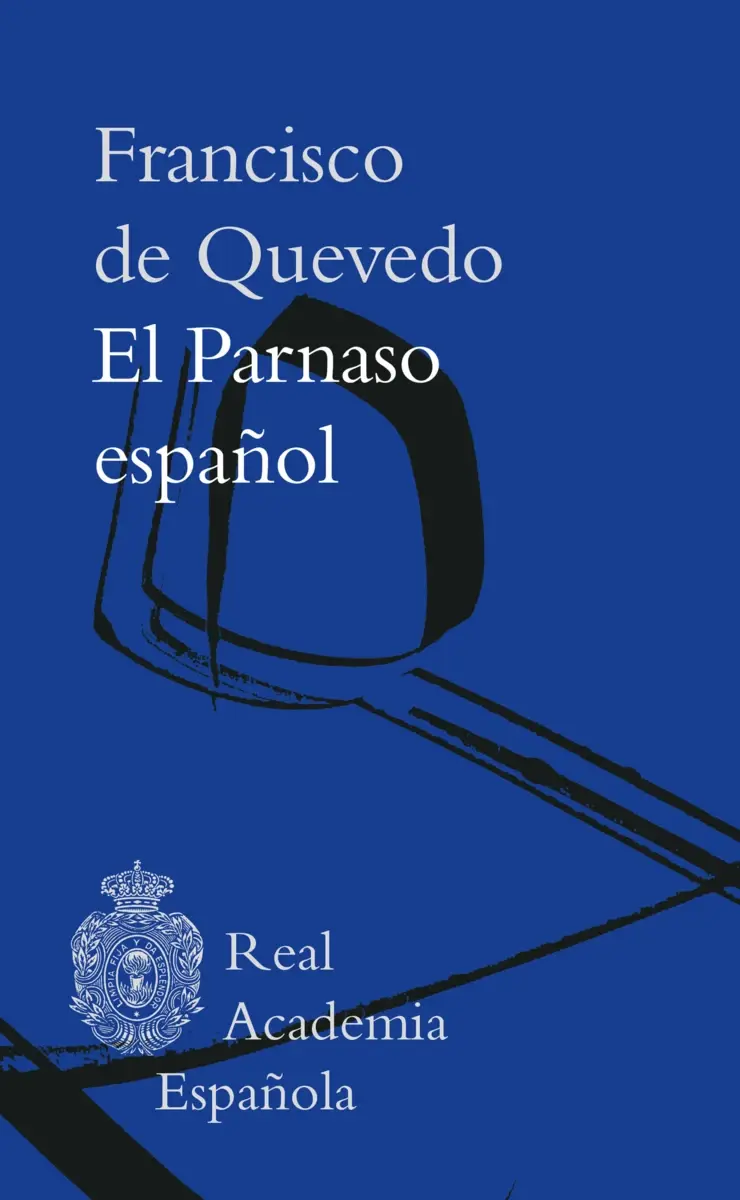
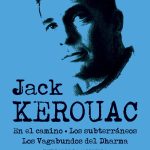


Zenda es un territorio de libros y amigos, al que te puedes sumar transitando por la web y con tus comentarios aquí o en el foro. Para participar en esta sección de comentarios es preciso estar registrado. Normas: