Nuestra casa en el árbol es la mágica historia de unos niños insólitamente normales que encuentran el espacio y la libertad vital para poder llegar a ser quienes ellos decidan.
Tras la muerte de su marido, Ana decide que la vida de ciudad, las mil extraescolares, los problemas educativos, los infinitos deberes repetitivos y la dislexia galopante de su hijo mayor son demasiado para ella. No puede más. No tiene tiempo para vivir del modo que el sistema le impone y a la vez estar con sus niños. Entendiendo que ella es la mejor «profesora de extraescolar» para ellos, decide romper con todo. Escapa de un mundo derruido y lleno de dolor, vende todo lo que la ata a Madrid y se marcha al sur de Inglaterra, al hostal inglés que su marido le dejó en herencia.
Allí, en Hamble-le-Rice, un bucólico pueblo de pedernal junto a la desembocadura del río Hamble, Ana crea un mundo de humor, un entorno irreverente y liberal, en una antigua escuela de carpintería situada en el borde mismo del agua.
Sus hijos, Michael, Richard y María, gracias a su vida en plena libertad, extraerán de sus aventuras y experiencias personales sus propias vocaciones y destinos, demostrando que la excelencia puede alcanzarse a través de la sencillez, sin sacrificar la infancia en favor del futuro.
A continuación puedes leer las primeras páginas de Nuestra casa en el árbol, de Lea Vélez.
Mamá, explícame una cosita, por favor.
¿Por qué existen los grandes hombres,
pero no existen los grandes niños?
Michael Collinson, seis años
Mamá, en el cerebro más pequeño cabe una galaxia.
Richard Collinson, cinco años
Joiners House, Hamble-le-Rice
Viernes, 29 de noviembre
Querido Richard:
Te mando los diarios. Son tuyos. Te servirán para viajar al país de la infancia. No sé si recuerdas cierta charla que tuvimos. Os dije: «Niños, quiero que hagáis dos cosas importantes en la vida: la primera es que toméis nota de todo. La segunda, que elevéis la mirada, construyendo una casa en un árbol. Para tomar notas hacen falta cuadernos, bolí- grafos y constancia. Para construir una casa en un árbol lo primero que hay que hacer es sentarse durante días y días a mirar el árbol. Después necesitaréis dos cosas más: una escalera muy larga y buenos y robustos materiales. Conviene que los materiales pesen poco, porque lo primero con lo que yo me encontré cuando quise subir largos tablones a tres metros de altura fue con algo tan obvio como inesperado: la fuerza de la gravedad».
Pues bien, cielo, esto son metáforas. Ya sabes que nunca soy literal. Te recuerdo, eso sí, que las metáforas no son solo palabras. Existen las metáforas de ladrillo, madera, tornillos o amor. El Empire State es una metáfora. El río Hamble es una metáfora. Nuestra casa en el árbol es una metáfora. Metáforas físicas de la realidad moral. Un día le dije esto a María, cuando las cosas se le torcieron con aquel novio que tuvo. Pobre, cómo lloraba. Le dije: «María, cielo, mira la casa sobre el roble. Alguien podría pensar que una mujer no puede subir un tablón a tres metros de altura sin un hombre que sujete por el otro lado. Tú misma podrías pensarlo. Esa es la duda que nos hunde. Lo más probable es que muchos te digan: “Te vas a hacer daño” o “te vas a caer”. No hagas caso de esas voces. Podrás. Eres fuerte».
Todos somos fuertes, aunque no lo sepamos. Casi todo lo que somos, lo somos sin saber que lo somos. Así, a simple vista, una madre viuda con tres hijos pequeños lo tenía todo en contra para afrontar semejante proyecto, pero la simple vista no ve lo que hay en los corazones. La simple vista es desconfiada. Yo nunca me miré con desconfianza. Había enterrado al amor de mi vida. Después de pasar por eso no había nada, nada en el mundo, que yo no fuese capaz de hacer. Ahora lo pienso y me digo que esta casa en lo alto de un roble no la construyó la determinación. Tampoco fue la paciencia. No me dije: «Lo puedo hacer»; pensé: «Lo voy a hacer», sin pasar por el puedo, sin pasar por la duda. No dudé, igual que el ave migratoria no duda cuando emprende el camino hacia el lugar donde nació y que, sin embargo, no recuerda. Para aprender lo más importante hay que escribir la infancia y, después, olvidar.
Te quiero mucho, cariño. Vuelve pronto a Joiners House.
Mamá
Primera parte Un buen árbol
El árbol junto al río
El niño de tres años miró a su madre frunciendo el ceño. Intrigado, preguntó:
—Mamita, ¿el sol está hecho de fuego?
—Sí, cielito —dijo la madre.
—¿Y arde y arde para siempre?
—Sí.
—¿Y el fuego de la chimenea necesita oxígeno para vivir?
—Sí, mi amor.
—Vale, mamita. Y si el fuego necesita oxígeno para vivir y en el espacio no hay oxígeno… ¿por qué arde el sol eternamente?
El niño de tres años era mi hermano. La madre era mi madre. Antes de aquella pregunta, el futuro astroingeniero ya había hecho cientos de miles de preguntas sobre Venus, la Luna, la oxidación o el funcionamiento de los tranvías, pero esta fue especial. Esta pasó a nuestra historia familiar como el ejemplo más puro de su pasión por las estrellas. Tras pensar en el niño de tres años, miré al joven de veintipocos. El viento enredaba su pelo. Manejaba el timón. Mi hermana y yo surcábamos con él las aguas del Solent. María, en silencio, largaba cabo, disfrutando del sol. Seguí divagando, la brisa me hacía llorar, los pensamientos me llevaron al Génesis: «La tierra era caos y confusión y tinieblas sobre la faz del abismo y el espíritu de Dios se movía sobre las aguas». ¿El Génesis?
¿Por qué pensaba en el Génesis? El mar estaba tranquilo, azul y veraniego, sin niebla, viento o abismo. Hay que ver qué cosas oscuras y místicas me vienen a la mente en los momentos más serenos. Quizá pensé en el Génesis porque, para mí, el origen del mundo es la infancia, y mis hermanos y yo llegábamos ahora, sobre las aguas, desde un mar de posibilidades al nacimiento de todo lo bueno. O no. Quizá pensé en la Biblia porque llegábamos tardísimo a un entierro y en los entierros ingleses hay biblias, sermones y palabras solemnes. O tampoco. Quizá pensé en mi propia muerte.
La amenaza del huracán nos había obligado a pernoctar en la isla de Wight. No había prisa. El tiempo solo corre cuando vamos contra él. La cremación ya se había celebrado. Un cuerpo había ardido, temprano, en Eastleigh. María estaba cansada. Mi hermano, todo lo contrario. Michael, como siempre, parecía lleno del caudal del río, hecho del agua que se adapta a la tierra y se desliza sin forma propia, esculpiendo con su peso un hermoso valle. Parecía alegre ante la adversidad y no paraba de hacer chistes a costa de mi parche en el ojo.
—Eh, patapalo, haremos la última trasluchada cuando lleguemos a la boya amarilla.
—De acuerdo —le dije—. ¿Qué tuerto era patapalo? ¿Personaje real o de ficción?
—Blas de Lezo, marino y terror de los ingleses. Se quedó tuerto de un inoportuno cañonazo defendiendo no sé qué fuerte en las Américas.
—Al menos el cañonazo no le arrancó la cabeza.
—María, necesitamos más tuertos —dijo Michael—. Se nos terminan los tuertos para meternos con Richard. Protesté con la boca pequeña. Toda aquella comedia de los mancos de ojo distraía mi mente de otras oscuridades.
—Ya he sido Aníbal, Filipo de Macedonia y Marconi —les dije—. Hemos repasado suficientes tuertos por un día, ¿no? ¡Defiéndeme, hermana!
—Oh, Michael, el pobrecito cíclope tiene razón.
Reímos de nuevo. María se animó. Les encantaba meterse conmigo, a los puñeteros, y mi ojo vendado era la diana perfecta para sus cariñosas pedradas. Al verles así, fuertes, jóvenes, bromistas, pensé: los vivos somos la suma de todos los muertos y los muertos queridos nos empujan con su pasado, como el viento del este empuja esas olas y estas velas y aquellas hojas, alineándolo todo. Avistamos la boca del estuario y la última boya. Michael se sumergió en un vago recuerdo del Paraíso perdido, como si volviera a una de nuestras representaciones infantiles:
—«Y el monstruo Leviatán, allí, ese gran animal, en lo profundo, como un promontorio, duerme o nada, parece tierra inmóvil entre las aguas…» Lo del monstruo igual me lo he inventado… ¡Preparados para trasluchar!
Con un golpe de mano en la rueda del timón, viramos a babor, embocados hacia el río.
—Tú, como siempre, mejorando el poema —le dije risueño, mientras tensaba el cabo con ayuda de mi hermana. Siempre me emociona el golpe de la botavara, la presión del viento en la vela.
—No sé cómo sigue, ¿alguien sabe cómo sigue? — pre guntó.
—¿Por «alguien» te refieres a mí? —dijo María.
—Eres la que sabe de estas cosas.
—¿Es Milton?
Mi hermano asintió. Hamble Point, a sotavento; Warsash, en la distancia. Los árboles de la costa crecían en mi retina y en mi pecho, formando palabras como «familiar», «hogar», «excitación». Salieron por mi boca estos versos:
—«Aspira por las branquias y al soplar lanza un gran chorro.»
—¡Qué tío! ¿Cómo lo has recordado?
—No tengo ni puñetera idea.
—¡Bravo, Richard! Yo nunca conseguí memorizar un solo verso de Milton —dijo María—. ¿No es un rollazo? A mí me parece un rollazo. Bueno, no, claro, Milton no es un rollazo, no debería decir estas cosas, pero es que, donde estén los poetas persas, que se quiten estos sajones brutales y bíblicos.
Mi hermana echó mano a la polea del mástil. Entre los dos plegamos la vela.
—Ahí está el Hamble, nuestra ballena, abriendo las fauces —dijo mi hermano—. Desarbolamos, chicos.
—Estamos en ello, capitán.
—¿Lo de «capitán» va con retintín?
—Mucho. Michael arrancó el motor del barco.
—Preparados para cambiar las aguas traviesas del Solent por las del río humilde de los recuerdos —dijo mi hermano.
—Eso no lo escribió Milton —añadí.
—No, eso lo digo yo.
María protestó mansamente:
—No os metáis con mi estuario. Mi estuario no es la boca de ningún Leviatán monstruoso. Pobre Hamble.
El Memento dejó atrás Southampton Waters. Comenzábamos nuestro ascenso hacia Joiners House. «Ya estamos en casa», pensé, aunque lo pensé sin pensarlo. Hay cosas que se piensan sin que pasen por la mente. «Ya estamos en casa.» No hay muchas frases mejores. Es de esas frases que son emociones. Nunca se desgastan, como la palabra «maravilla». «Maravilla», qué placer verbal. Estas frases y palabras surgen de las paredes del alma, bajo una espiral de gaviotas, delfines del aire, que gritan en la bocana del puerto. ¿Por qué nos molestan los gritos de las gaviotas y no nos importa el canto del ruiseñor? Porque entendemos lo que nos dicen. El estrecho y mis pulmones se llenan del aroma del lodo que sopla desde la tierra. Hasta los árboles parecen felices de vernos volver y agitan sus ramas repletas de pañuelos verdes. También nos reciben los ingleses, con un cartel que dice:
BIENVENIDO AL RÍO HAMBLE
VELOCIDAD MÁXIMA SEIS NUDOS
SINTONICE FRECUENCIA DE RADIO HAMBLE VHF, CANAL 68
CÁMARAS DE VIGILANCIA EN ACCIÓN
Un río ancho, con denso tráfico de motoras, veleros lentos y rápidos, niños en pequeños botes, piragüistas y remeros, puede dar cierto miedo, pero no hay de qué preocuparse. No es complicado navegar por el Hamble. La cortesía obliga a arriar velas, poner motores a medio gas, respetar a los barcos pequeños. La calma se convierte en un lago de tiempo.
El río es un animal pacífico, amistoso. Te lleva sobre el lomo con ayuda del viento. No es traicionero, nunca muerde. En realidad, es un ancho brazo de mar de aguas saladas. Si fuera una persona, el Hamble sería un tipo tranquilo, dócil, algo gris, muy discreto, de inmensa memoria y de grandes silencios. Si fuera un anciano, habría que acribillarlo a preguntas para que recordara los detalles de su infancia, pero nunca se quedaría sin respuestas. El Hamble huele a hierba y huele a sal y, como forma parte de un estuario, está sometido a las mareas, aunque en Southampton ocurre una cosa llamativa: es el único lugar de Gran Bretaña donde las mareas son dobles.
El río que nos ocupa tiene el lecho de arcilla y sus habitantes más conocidos son los cangrejos marinos, que son pescados y arrojados, pescados y arrojados, pescados y arrojados, por los cientos de niños que visitan el puerto con los cubos y sedales que vende en su puesto de helados el señor Marsh. Cinco mil años de relación con los hombres yacen bajo estas suaves riberas en forma de puntas de flecha, boyas que marcan naufragios, costillares de madera negra que parecen esqueletos de monstruos marinos. Ballenas de roble devoradas por el tiempo. El Solent es el punto de Inglaterra con mayor concentración de yates de todo el país. Los barcos, vistos desde el aire, son cremalleras blancas cosidas sobre una larga tela negra. Hay miles. Miles de barcos de todos los tamaños. A pesar de esta proliferación de mecanismos marinos, yo creo que estamos en un lugar secreto, o a mí me lo parece. La península de Hamble solo la conocemos bien los que hemos vivido en ella. Es un laberinto natural de agua y marisma, bosques y barro. Todo este verdor a resguardo del oleaje del mundo pertenece al condado de Hampshire y se extiende entre los dos grandes puertos de Portsmouth y Southampton. El terreno es complicado de entender. El Hamble no es el único río que desemboca en el estrecho. Tres bocas se abren en la manga de mar que une este trozo de costa con la isla de Wight. Los otros dos ríos son el Itchen y el Test, también navegables.
De un lado del Hamble se extiende el lugar a donde fuimos a parar la excéntrica madre, mis hermanos y yo: la pequeña villa de Hamble-le-Rice, que no ha cambiado en doscientos, dos mil, doscientos mil años. Tiene unas cuatro casas con fachada de ladrillo rojo y pedernal, buhardillas picudas, calles adoquinadas. Por supuesto, es como una postal inglesa. A la espalda de este pueblito está la villa de Netley, que tuvo gran importancia en la época del antiguo hospital victoriano. Sus encantos actuales son el parque Victoria, la ruinosa abadía y el extravagante castillo. El castillo de Netley me sigue fascinando. Hace unos años lo restauraron. Lo reconvirtieron en pisos de lujo. Aunque los adinerados residentes abren sus ventanas a la ría, el agua de este paisaje está enmarcada por la zona industrial del Test, con su horrorosa central eléctrica, su espantosa refinería y los enormes petroleros que vienen de Dubái o de sitios semejantes a descargar el crudo. La paradoja visual es magnética: los ricachones que viven en el castillo se asoman al humo industrial de su poder económico, mientras que los humildes trabajadores del complejo petroquímico admiran cada día, desde sus ingratas labores, un castillo de cuento de hadas junto al mar. Otra metáfora física —como diría mi madre— de la realidad moral.
Pero salgamos de Netley y volvamos a Hamble-leRice. Nuestro hogar británico se llamaba Joiners House y era una vieja escuela de carpintería reconvertida en residencia y hotel bed and breakfast. Estaba a unos metros de los cisnes del agua. Tenía un embarcadero de madera, un jardín empinado y un roble que al final de aquel año podría presumir de una casa en la copa por sombrero.
—¿Qué os parece este jardín? ¿Os acordabais de él? ¿No es maravilloso? —nos dijo mamá el día que llegamos. Michael tenía seis años, María cuatro y yo, cinco. Mis ojos se quedaron pegados a la barca de remos.
—¿Que qué nos parece? —respondí—. ¡Que vamos a vivir en un libro de aventuras!
Michael esgrimió una espada imaginaria y se subió a un tocón mientras decía:
—Hola. Me llamo Íñigo Montoya; tú mataste a mi padre, ¡disponte a morir!
Desenfundé mi pistola:
—¡Yo soy Indiana Jones y tu espada no puede hacerme daño, pium, pium!
—¡No vale mezclar películas! —¡Michael, te tienes que morir o saco el látigo!
En ese instante, mi hermanita María se lanzó sobre nosotros:
—¡Cabuuum! ¡Soy la mujer maravilla y acabo de convertiros en carne de hamburguesa con mi lanzarrayos-pararrayos! Venga, y ahora os tiráis al suelo. Obedecimos a la pequeñita y nos morimos genial, retorciéndonos entre estertores, echando espumarajos por la boca. María se puso a dar saltos de alegría como un conejo sin orejas largas.
—¡Los he matado, mami! ¡Mira, mira, los he matado!
Mamá nos miró muy complacida mientras nos agitábamos en convulsiones y dijo:
—Hay una barca de remos y dos canoas, pero nunca podéis salir a navegar sin mi permiso y sin el chaleco salvavidas.
—¿Esta casa es toda nuestra, «princesa prometida»? ¿Toda? —dijo Michael.
—Ahora sí. Ahora ya es nuestra, toda entera enterita nuestra. Nuestra y de los huéspedes que vengan a visitarnos. ¿Os gusta el sitio?
—¡Eres la mejor madre de la meseta central! —gritó mi hermano. Los niños miramos hacia el río desde un lugar que ya siempre sería memoria.
María estrujó su peluche favorito, un oso polar que en tiempos de matusalén había sido blanco, y dijo:
—Me encanta, mamita. Mi osito-polarito dice que por delante de nuestro jardín pasará el mundo flotando.
Autor: Lea Vélez. Título: Nuestra casa en el árbol. Editorial: Destino. Venta: Amazon, Fnac


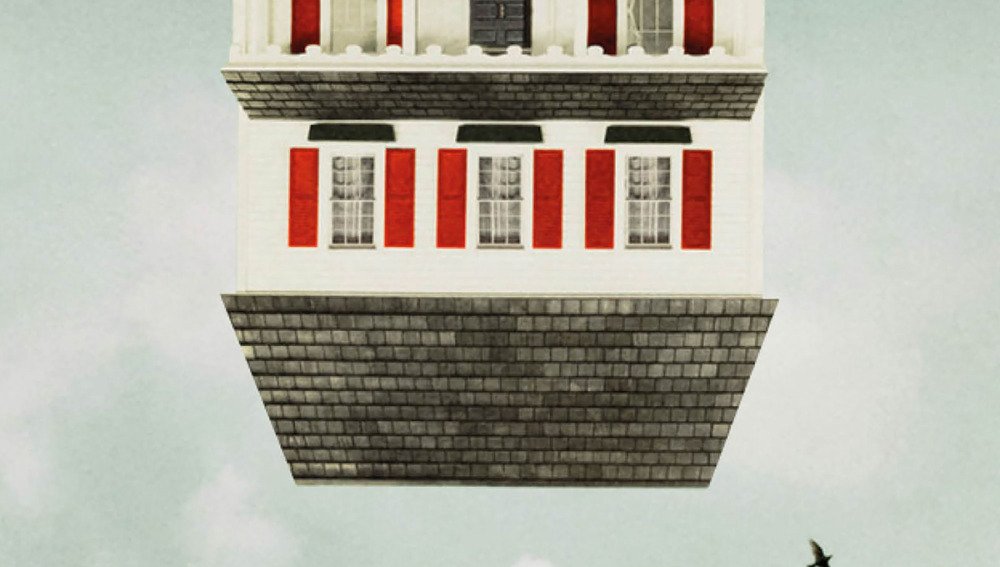
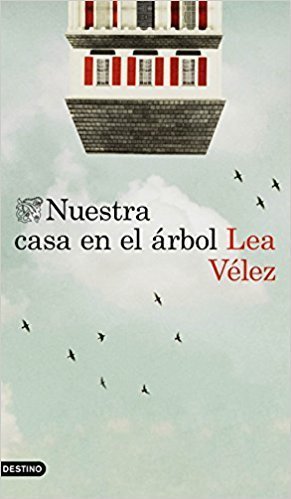
Zenda es un territorio de libros y amigos, al que te puedes sumar transitando por la web y con tus comentarios aquí o en el foro. Para participar en esta sección de comentarios es preciso estar registrado. Normas: