Tengo entendido que Nicolas Grimaldi (París, 1933) vive en un faro. Pocas cosas pueden entusiasmarme tanto como la idea de un filósofo retirado allá arriba, portador de su propia luz, ante la noche cerrada del océano. Y además un filósofo francés: no me digan que no es demasiado bueno para ser cierto. ¿Por qué algo semejante no se me ha ocurrido a mí? Tienes el mar, con su larga narrativa de pecios y tormentas, y justo encima el resplandor de la luna, meteoritos distantes, un semillero de estrellas: este retrato a escala de nuestra eternidad. Tienes el anuncio de algo que toca a su fin —la vida, la tierra— al borde de tus pasos, en la forma de un fiero acantilado; y el viejo camino reptando playa arriba, con sus plantas rodadoras y su hirsuta vida arizónica, que sólo concluye aquí. ¿Y luego? Luego un cuento oriental, una alegoría del ansia por saber, un relato borgiano: estas gastadas escaleras que cada día enfilas con tu ascenso espiral, pero no como el que simplemente sube unos peldaños sino como quien realmente se despega de la tierra común, devanando una idea. La cofa en la que vibran los cristales con cada suave brisa, cada envite del agua. La lámpara que tres siglos atrás anunciaba la costa a los marinos, y que ahora se limita a barrer las vetas de la espuma a la manera en que un hombre cansado de su historia acaricia el lomo de un viejo animal: y esto que llamamos mar parece realmente un perro anciano, ovillado en sí mismo, que ahora duerme a tus pies. Y por último tienes —nada menos— el enigma de esas noches que hacen crujir tu biblioteca en su soledad suspendida, azotadas por el viento; el sonido de algo misterioso y antiguo que es el viento frente al mar, escarpando caminos, puliendo las rocas, aullando y rugiendo en torno a ti: inclinado como estás sobre tus notas o ahí de pie, mirándolo todo con la frente apoyada en el helado ventanal, iluminado por la pálida bombilla o el humilde quinqué, como el guardián de una era y un saber extinguidos. El hombre que da sentido a todo, cuando todo ha dejado ya de tener sentido.
Me quedo con esta frase con la que Grimaldi cierra el penúltimo capítulo de su libro: “Desde el momento en que una sociedad ha perdido la esperanza de tener sentido, no se le puede arrebatar nada que ya no hubiera perdido.” He aquí, diría, una frase que sólo puede escribirse en francés, o en kenji sobre papel de arroz, o en solemnes caracteres dóricos. Parece, de hecho, un dístico griego, por esa aura que irradia de verdad inmortal, de algo enunciado por hombres vestidos con sandalias y túnicas entre espléndidos olivos y mármoles donde reluce el sol, en una civilización que aún siente sobre sí el aliento de los dioses. Y quien dice los dioses dice el tiempo en su acepción más pura: como una fuerza fluyente, hecha de los actos y los sueños del hombre, precipitada hacia la eternidad. Señalando nuestra responsabilidad con el pasado pero en especial con el futuro, que es el lugar de nuestra historia en el que se realiza la esperanza. Sin embargo, al contrario que el filósofo cubierto por una túnica, el juglar que hablaba en cuaderna vía o —ateniéndonos a la autoridad de Hegel— cualquier individuo nacido antes de la Batalla de Jena (1806), nosotros nos encontramos en ese lugar de la historia en el que ya se han dejado de cumplir los sueños. Hacia 1857, Baudelaire fijó en el inconsciente colectivo la existencia de un territorio nuevo en el que iba a quedar contenido el tiempo en estado vegetativo: lo llamó “modernidad”, y más que un lugar era una nueva forma de pensar y sentir. Lo encontró en el punto exacto en el que se unen la nostalgia por un pasado irrecuperable y la esperanza en un futuro donde ya nadie iba a poner jamás un pie. Baudelaire, y tras él Rimbaud, Verlaine, Lautréamont, todos los que se lanzaron a adentrarse en aquel nuevo territorio, le extrajeron formas inauditas de expresión, palabras boqueantes, martirizados adjetivos que aparecían mezclados a sustantivos que hasta aquel día les habían sido ajenos, penosamente arrancados de yacimientos de verdadera pesadilla. Expresaban en su retorcimiento una nueva angustia de existir, y si todavía hoy siguen hablando de nosotros —más allá de que encierren una verdad artística y, por tanto, una belleza eterna— es porque el tiempo no ha vuelto a transcurrir desde entonces: sigue girando y girando, bullendo e hirviendo, dentro de la esfera que lo contiene, como un genio del mal o un espíritu cósmico apresado en el interior de un antiguo rubí. Más tarde, tras ese prodigioso instante en que fue delimitado el territorio de lo moderno —el espacio sin futuro en el que quedaría contenida la historia—, el sentido de la belleza y del gusto pasó por distintas mutaciones, y lo que tuvo lugar a partir de entonces fue la desaparición en nuestra cultura de las reglas que habían definido precisamente la belleza y el gusto. Grimaldi señala a Marcel Duchamp como instigador (el primero en su género) de lo que comenzó como un movimiento de destrucción del arte a través del aburrimiento para acabar convirtiéndose nada menos que en un nuevo tipo de arte: aquel que nos persuade a mirar la involuntaria belleza artística que se esconde en las cosas cotidianas. Pero el arte no tiene nada de involuntario: el verso espontáneo, la frase que parece haber nacido así, cristalizada en maravillosos destellos de verdad y belleza, surgen de la deuda que las normas y las reglas particulares de un artista particular tienen hacia unas normas y reglas universales acerca de lo que es (o debería ser) el arte. Sin ellas no aguarda un reino de desconocidos sortilegios, la intuitiva verdad del genio liberado, sino la estupidez y el caos. Baudelaire erigió la mayor parte de sus visiones en cuartetas y sonetos. Lautréamont tallaba sus monstruos en espacios que no le son ajenos a la narrativa. Y el propio Rimbaud tuvo que decidir ser vidente en su deseo de proyectarse más allá del confín de la palabra, de ese territorio conocido y amable de cuanto, sin peligro alguno, se deja ser nombrado.
En ningún momento habla Grimaldi de este tiempo estancado del que hablo yo aquí, y sin embargo con ningún otro libro reciente he tenido la sensación de que, en cuestión de síntomas y esperanzas de curación para una humanidad lacerada, su autor y yo compartimos un mismo abatimiento. ¿Pero quién podría contemplar mejor el tiempo por el que debería discurrir la historia salvo alguien —el poeta, el anacoreta, el viejo filósofo— que ha decidido vivir por encima de él? No es lo mismo admirar cada mañana una maltrecha porción de asfalto y el trémulo árbol que pierde o gana sus hojas que este pujante, sombrío y misterioso mar. Y tampoco vamos a comparar la cenicienta paloma urbana, de retorcidas y deformes extremidades, con el glorioso albatros. La realidad es misteriosa. El arte es deliberado. Entre la paloma de la realidad y el albatros del arte, Nicolas Grimaldi hace que su voz levante el vuelo hasta ese escarpado lugar del pensamiento en el que acontece la “alucinación voluntaria”, la mirada correctiva sobre el mundo de las apariencias que se origina en la percepción de la realidad (de cualquier realidad) como manifestación de lo objetivo, y se prolonga en la voluntad de sustituir su dominio por las retorcidas formas de un delirio. Planeando en su lógica devanadora, volando y volando en su creciente espiral —allí donde el halcón posiblemente ya no oye al halconero—, las palabras del filósofo del faro nos invitan a contemplar el mundo desde arriba, el sueño de la consciencia colectiva que ha conformado una civilización, una historia común y una maravillosa forma de entender nuestro lugar en el espacio y el tiempo a través del arte. Y, naturalmente, también nos obligan a contemplarnos a nosotros mismos en mitad de todo ello: pero lo que vemos no es a un deslumbrante heredero de Grecia y Roma brillando orgullosamente en sus treinta siglos de historia, sino a un individuo desorientado y vacío que no ha vacilado en deshacerse de su voluntad y sus sueños a cambio de una triste supervivencia en las ruinas del tiempo.
Autor: Nicolas Grimaldi. Título: Los nuevos sonámbulos. Editorial: Pasos perdidos, 2017. Venta: Amazon y Fnac


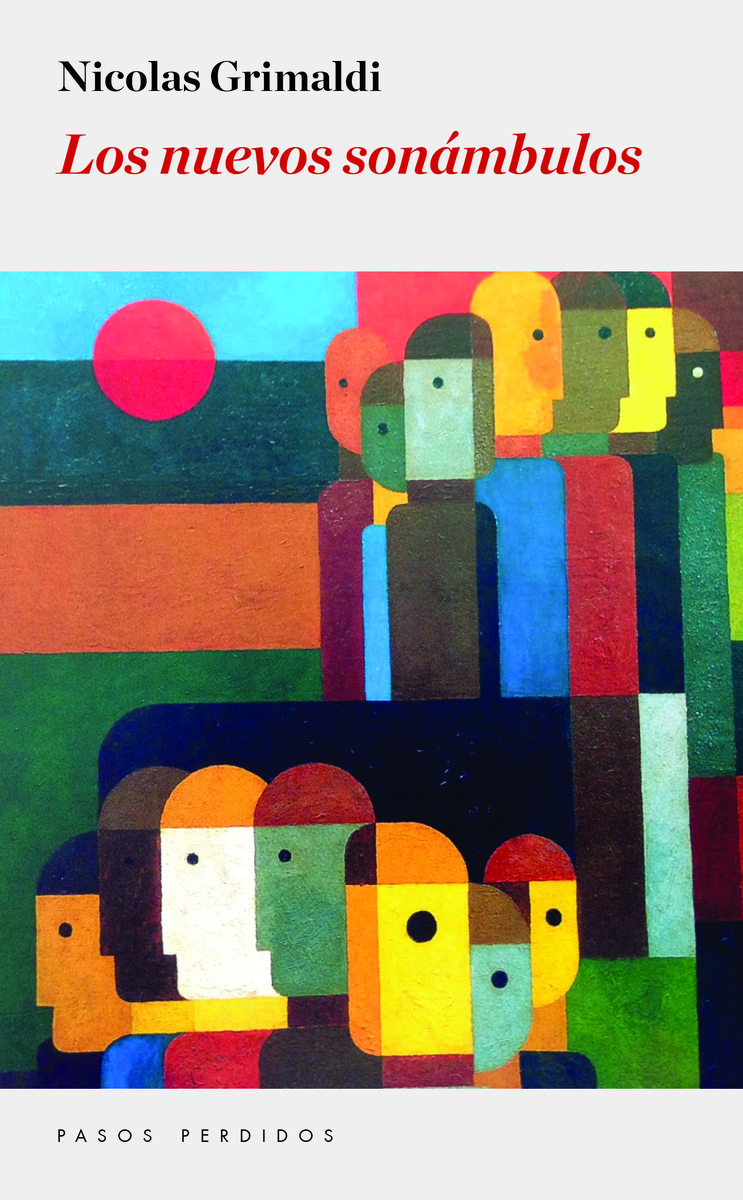
Zenda es un territorio de libros y amigos, al que te puedes sumar transitando por la web y con tus comentarios aquí o en el foro. Para participar en esta sección de comentarios es preciso estar registrado. Normas: