Recorrí ciudades vacías, exploré sus rincones y no encontré a nadie. La gente desapareció; los pájaros se desvanecieron, no escuché ladrar a los perros ni zumbar a los insectos. Caminé solo por el mundo porque todo fue la nada más rotunda, la NADA en mayúscula. No sufrí de ningún trastorno; lo que viví tuvo una explicación y voy a contarlo desde el principio.
A los nueve años hablé. Mi salto académico batió todos los registros, pasé de calentar columpios a ser mentorizado por una comisión de educación que reconoció mis capacidades; perdieron la cuenta de los idiomas que comprendía. Quise avanzar en mis conocimientos y les exigí las herramientas que más necesitaba: los libros. Fueron meses de pruebas médicas, de evaluaciones físicas y de calibrar mi coeficiente intelectual; pero nadie de la comisión aprovechó para tener una dialéctica conmigo. No me preguntaron nada interesante, quizás les resulté ser más una anécdota que una oportunidad para aprender. Solicité acceso a la biblioteca del Patrimonio Nacional, me lo concedieron, y el día que entré, mi alma se conmocionó. Sentí que miles de ideas giraban a mi alrededor. En aquel lugar ordenaría mis pensamientos y les daría una estructura. Supe en ese momento que aún no sabía nada.
Estuve desde la edad de nueve hasta los veinticinco enclaustrado en la biblioteca. Viví momentos inolvidables, como la tarde que noté en mi paladar el aroma de los discursos de Platón y recordé el sabor de la dialéctica de Hegel. O encontrarme con el sonido atronador de la mecánica cuántica, muy distinto del aroma suave de las leyes de Newton. Leí, a través de todos mis sentidos, varios libros al día de disciplinas dispares. Sin saber cómo ocurría, los ordené en mi cabeza y se convirtieron en un pensamiento estructurado. Con veinticinco años leí gran parte de aquella inmensa biblioteca. Leerla por completo era una falta de respeto; las bibliotecas son el recordatorio de lo que aún nos queda por leer. Mis avances en las lecturas me adiestraron en el ensayo y escribí en todas las facetas del conocimiento, desde la filosofía hasta la ingeniería, pasando por la gramática, la física o las matemáticas. Entre los veinticinco hasta los cincuenta y dos, viví en el vórtice de un remolino que me llevó al Trinity College de Dublín, a la biblioteca de la Universidad de Humboldt de Berlín y a la biblioteca de Alejandría, donde sentí una quemazón por todas las ideas que aún ardían en los rescoldos de su antigua biblioteca. Mi último abordaje fue la biblioteca apostólica Vaticana en busca de otras respuestas. En ningún lugar encontré a la humanidad tantas veces; y eso que solo buscaba a Dios. Quizá ahí esté la respuesta.
A partir de los cincuenta y dos años, mi vida cambió su rumbo. La obstinación por la lectura se desaceleró; comprendí que jamás alcanzaría todo el conocimiento. Los psicólogos me diagnosticaron una depresión, pero mi trastorno venía de mis ideas. Las acumulé durante tantos años y en tal cantidad que todo acto, desde coger un vaso o pasear frente al mar, se convertía en un cúmulo de teorías. Con cincuenta y cinco años decidí retirarme a un faro en una isla remota. Los faros son los supervivientes del tiempo, aquello que nos fue prestado desde los primeros inventos del hombre. Allí me quedé escuchando durante años. A los sesenta y cinco, se me reveló todo. Leía, por enésima vez, el Libro VII de la obra República, de Platón. El sabio griego me recordó la respuesta en los diálogos de su maestro, Sócrates, con su hermano Glaucón de Atenas. Me pedía, desde el eco de los siglos, que fantaseara con el fulgor de las ideas más allá de las sombras. Y, de pronto, sucedió. No tengo palabras para expresar aquel desvarío de mis sentidos, donde la realidad conocida, como conté al inicio, se escondió ante mis ojos y soterró su existencia. Al fin había logrado alejarme de las sombras, y no fui el primero; otros me habían precedido. Allí estaban todos, esperándome, conocéis sus nombres porque los hemos confundido con dioses. Conviví con ellos desde los sesenta y cinco hasta los noventa años. En aquel tiempo, aprendí a ser todos los hombres que existieron, a crear todas las historias escritas. Comprendí la naturaleza del azar y de lo aleatorio, descifré el propósito de las tragedias. Aprendí a manejar los telares donde se tejen todas las ideas. Conocí que la vida es infinita, solo somos una presencia ocasional en uno de los mundos posibles. Indagué dentro de la materia y observé que estamos hechos con la misma fragancia que el universo. Sin embargo, no quise ser otro dios, por eso, cuando sobrepasé los noventa años regresé junto al resto de la humanidad. Lo escribí todo en un último libro, pero me tomaron por un loco, un soñador desquiciado. Me difamaron entre burlas y sarcasmos. Con noventa y dos años, acabé recluido en una residencia.
Hoy cumplo cien. Esta mañana tuve una fiesta y me dieron una sorpresa: fuimos a la biblioteca del Patrimonio Nacional. Regresé setenta y cinco años después; aún sentía la misma emoción de la primera vez. Me sentaron frente a una estantería donde contemplé mis libros en una sección que llevaba mi nombre; eran mis ochenta obras de ensayo. De regreso a la residencia, me vieron sonreír. Al contemplar todos mis libros, comprendí que era lo que nunca imaginé ser. Me había convertido en una nueva idea.


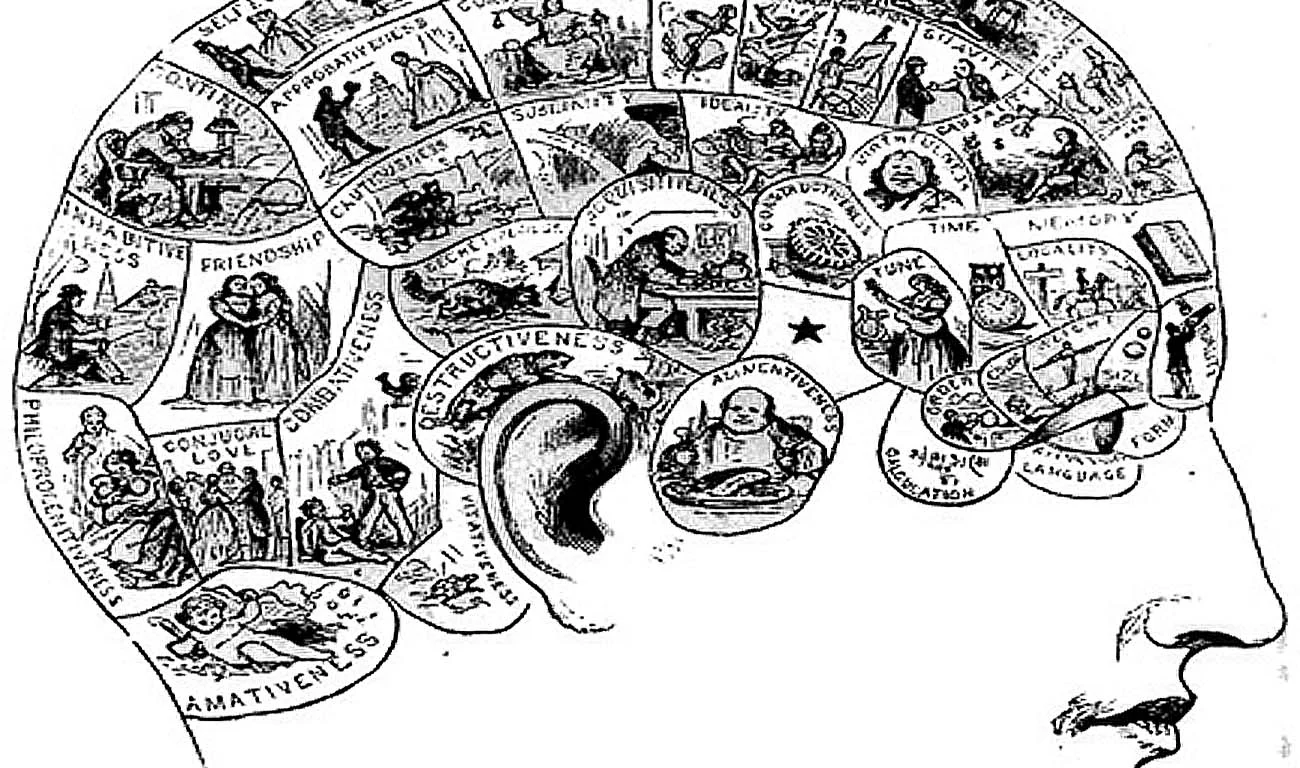



Zenda es un territorio de libros y amigos, al que te puedes sumar transitando por la web y con tus comentarios aquí o en el foro. Para participar en esta sección de comentarios es preciso estar registrado. Normas: