El caballero del título es un conde ruso que en 1922, tras la revolución soviética, es condenado a pasar el resto de su vida en una especie de arresto domiciliario en su última dirección conocida, el hotel Metropol de Moscú. Su tiempo allí no carecerá de alguna que otra peripecia emocionante, pero esta es principalmente una historia de construcción de personajes, empezando por el propio Alexander Rostov (modales exquisitos pero sociables, firme y estoico labio superior, temperamento optimista ma non troppo, amplia cultura literaria y gastronómica) y continuando con los demás con que se va encontrando en su estancia: camareros, cocineros, actrices, comisarios políticos, niñas perdidas por los pasillos… La novela original, publicada en 2016 por el bostoniano Amor Towles, tiene unas 460 páginas, y podría haber quedado bien como película de un par de horas, pero acaba de ser adaptada a miniserie de ocho episodios, y utiliza sabiamente el tiempo extra avanzando sin prisa pero sin pausa. Inicialmente pensada para Kenneth Branagh, al final ha sido Ewan McGregor el encargado de encarnar al conde Rostov, conviertiéndolo en un personaje al que se le toma cariño a pesar de (y en ocasiones debido a) su sangre azul.
[Aviso de destripes con mostacho en todo el texto]
Amor Towles (pronunciado «Éimor Tols»), nacido en 1964, es hijo de banquero de fondos de inversiones, y en eso trabajó él también hasta bien entrada la cuarentena. Sin embargo, durante su paso por Yale y Stanford sus estudios habían sido de lengua y literatura inglesa, y el gusanillo lector finalmente le acabó llevando a escribir una novela, Rules of Civility, que fue tan bien recibida que dejó su empleo en favor de dedicarse a escribir a tiempo completo. A Gentleman in Moscow es su segunda novela, y la idea le vino debido a los viajes que tuvo que hacer durante su época bancaria. En algunas ocasiones, visitando el mismo hotel por octava o décima vez, se encontraba con algunas de las mismas personas que había visto allí el año antes. Sin saber si eran residentes permanentes o viajeros estacionales como él, pensó en la idea de un protagonista que viviera en un hotel todo el tiempo. A eso le añadió el hecho de que fuera por fuerza, no de grado, y le agregó el ingrediente preexistente de las cosas aprendidas durante sus estudios literarios, especialmente los novelistas rusos del XIX y el XX (Gógol, Turguéniev, Tolstoi, Dostoyevski, Chéjov, Solzhenitsyn, Bulgákov…), junto a la costumbre soviética, verdadera en la realidad y heredada desde tiempos zaristas, del arresto domiciliario.
El arresto al principio parece un tanto incómodo cuando al conde lo sacan de su suite y lo mandan a un gélido ático, antigua vivienda de sirvientes, pero el lugar es espacioso, hay estufa y lavabo, el conde es de buen conformar (y más tras haber perdido ya las posesiones familiares pero no la vida en Nizhny Novgorod, cuatrocientos kilómetros al este) y aunque la cama es pequeña, la comida está pagada y es de hotel de cuatro estrellas con surtida bodega, así que tampoco es para tanto. De hecho, comparado con cómo le cuentan que el mundo va estando afuera, puede considerarse un privilegiado que hasta cierto punto consigue parte de lo que más desea: que las cosas se quedan como están, como el príncipe Salina de El Gatopardo. El hotel Metropol es de hecho un personaje más, hasta cierto punto: existe en realidad, está justo al lado del Kremlin y cada vez más va pareciendo una reliquia de un mundo que se desvanece. Towles, sin embargo, no pasó tiempo en él por causa de la novela hasta después de haber escrito el primer borrador, para evitar ideas preconcebidas y también para evitar que la realidad le quitara imaginación.
El conde es un hombre culto y leído, que compara las situaciones de la vida con las de clásicos griegos y latinos, con obras de Shakespeare y Dickens, pero que a la vez le cuesta su trabajo avanzar por los ensayos de Montaigne, dado que hasta ahora siempre ha tenido una intensa vida social. En la novela pasa el tiempo teniendo conversaciones de todo tipo con la gente con quien se encuentra: a las niñas les cuenta cuentos, al personal de cocina les transmite ideas para las recetas y la carta de vinos (algunas provenientes del propio repertorio de Towles, que es un cocinillas él mismo), y con el comisario Osip Glebnikov habla de política y asuntos internacionales, a veces apoyados en la proyección semiclandestina de películas estadounidenses. Una de ellas es Casablanca (que en la serie no aparece, solamente ¡Qué bello es vivir!), con la que comparte varios parecidos en su situación: el Metropol, al igual que el café de Rick, es una especie de oasis en tiempos violentos donde todavía se vive como antes, con el ánimo de guardar las apariencias ante visitantes extranjeros, y quien pasa por allí lo hace con sus respectivos objetivos y actuando según sus propias reglas (impuestas o personales). Un día llegará el momento de jugársela por alguien o pasar de todo, y los caballeros saben qué han de hacer al respecto. El personaje del conde no está basado en nadie en concreto, pero sí comparte con el autor su sentimiento de que ha tenido una vida muy protegida y sin grandes dificultades (al menos excepto el duelo con el abusivo pretendiente de su hermana), así que es ahora el mundo el que viene a él, en lugar de él vivir la típica aventura del viaje del héroe. En lugar de eso, conecta lo alto con lo bajo a base de convertirse en el mejor camarero que el hotel ha tenido nunca, aunque no parece tenerle mucho aprecio al Rioja.
El humor juega una parte importante en la novela, pero desde luego no es una comedia. Proviene, principalmente, de la actitud irónica del conde, cuyos comentarios van desde lindezas aristocráticas que la condesa de Grantham pronunciaría muy satisfecha en Downton Abbey hasta sentidas palabras de ánimo con cierto humor negro. Desde luego, es un personaje milimétricamente diseñado para caer bien, se tengan las ideas que se tengan sobre la nobleza de sangre, pero nunca cae en la parodia. Al fin y al cabo, ni siquiera sabemos cómo trataban a sus sirvientes antes de la revolución. La propia situación ya resulta humorosa de por sí, de puro kafkiana, y más aún conforme van pasando los años. El problema que tendrá Rostov es que cada nuevo relevo político en la nación (el Kremlin está justo al lado del Metropol) no aflojará las riendas del poder ni relajará las perspectivas de sospechosos políticos como él, sino que, al contrario, se verán tensadas sin perdón ni olvido. A Lenin le sucederá Stalin, y solo cuando llegue Jrushchov podrá atisbarse alguna posibilidad. Pero para entonces habrán pasado más de tres décadas, y el hombre que fue condenado al borde de los 30 ahora tiene más de 60.
La razón por la que se fuga, sin embargo, no es él mismo, sino causada por la gente a la que ha ido conociendo. A pesar de los años transcurridos, mucho del personal del hotel sigue siendo el mismo todo el tiempo (tanto amigos como enemigos como una mezcla de los dos), y cuando no lo es tienen vínculos anteriores. El caso más claro es Sofia, hija de Nina, hija a su vez de una de las empleadas del hotel. En sus primeros años de estancia ella y el conde pasan mucho tiempo juntos porque mucho tiempo libre tienen: él es preso y ella es una niña. A pesar de eso, en ningún momento se ve nada inapropiado en su contacto continuo, que es más bien el de un familiar cercano que ayuda a criar a los vástagos de la familia cuando faltan sus adultos naturales o están demasiado ocupados o ausentes. Rostov, en la edad él mismo de ser progenitor, hace de padre sustituto para Nina, y cuando ella desaparezca, triturada por los fallos del Komsomol estalinista, será la hija de Nina, Sofia, quien pase por la misma experiencia.
El ideario comunista aparece de vez en cuando, y el conde lo discute cuando toca, sin ver a los demás como adversarios mortales, un poco por prudencia y otro poco por crianza. Nina, fervorosa creyente en su trabajo de colectivización agrícola, es una de sus víctimas (su frase «lo que está ocurriendo en Donetsk es importante» sigue siendo relevante hoy en día), y se ve a varios otros personajes pasar por diversos tragos más o menos duros. Uno de ellos es Mishka, amigo del conde desde los estudios, y que a pesar de que se han causado varias desgracias mutuamente se siguen tratando y respetando: como comunista convencido, Mishka fue uno de los causantes de que los Rostov perdieran sus posesiones, y como miembro de la aristocracia Rostov provocó que Mishka no entablara relaciones con su hermana, Helena. Cuando los dos se ven más o menos en el mismo lado, el respeto se tornará en ayuda decisiva. Mishka, debido a sus estudios, acabará trabajando como censor, y la gota que colmará el vaso contra su empleo será cuando le obliguen a eliminar una frase de una carta de Chéjov alabando lo bueno que está el pan en Alemania. Porque estamos en tiempos de Hitler y eso es antipatriótico. Este detalle es algo que Towles se encontró personalmente al leer una edición traducida al inglés de esas cartas, con la nota al pie detallando la censura sufrida (las digresiones con datos añadidos abundan en la novela, al estilo de La mujer del teniente francés, por ejemplo). Es toda una muestra del poder que tiene el lenguaje, o al menos del que algunas mentes creen que puede llegar a tener. La relación entre ambos queda completada con quizá la gran sorpresa de la trama: hasta ahora se nos había dicho que la razón de que Rostov no fuera ajusticiado es que había escrito en su juventud un poema que luego se hizo muy conocido y apreciado entre los revolucionarios, y de ahí la salomónica decisión en su juicio: muerte no, pero arresto de por vida, y muerte sí, si pones un pie fuera del edificio. Pero luego resulta que había sido Mishka quien había escrito el poema, y que se había dejado creer al tribunal bolchevique que el autor había sido el conde para que así Rostov se librara.
Y hablando de Mishka, lo siento, pero hay que mencionarlo una vez más: el tema de meter actores de razas incongruentes con la historia que se está contando. En esta adaptación Mishka (Mikhail Fyodorovich Mindich) está interpretado por el británico de origen nigeriano Fehinti Balogun, negro y con rastas, sin ningún tipo de comentario al respecto, con lo cual no sabemos si su raza es relevante en algún momento o si no importa en absoluto para la historia. ¿Viene de otro país? ¿Emigró de alguna manera? ¿Representa alguna parte menos conocida de la Rusia revolucionaria? ¿Es un guiño al hecho de que el comunismo tuvo cierta influencia histórica en naciones asiáticas, africanas y americanas? ¿En algún momento se revelará algo importante a este respecto? Al parecer no, pero precisamente por no aclararlo nunca resulta una distracción constante. También el representante de Anna, Alexei Nachevko, que luego llegará a ministro de cultura nada menos, está interpretado por otro actor negro, Jason Forbes, y también lleva a confusiones: le hace a uno preguntarse si hubo alguna figura pública así en aquel tiempo. Y por tanto, si alguien como él llegó tan alto, ¿es quizá que había menos racismo de lo que pensábamos en la URSS? Pues no, es simplemente diverse casting, y varios personajes secundarios más también lo son, a pesar de sus nombres claramente rusos. No se trata de tener nada contra los actores negros en concreto, por supuesto, sino del hecho de que luego se le llena la boca a las productoras diciendo cómo de cuidadosas han sido con la investigación histórica y los detalles reales, para luego estropearlo de esta manera, y que sea el espectador el que resuelva por sí mismo el enigma. El camarero Audrius, nombre lituano, está interpretado por Dee Ahluwalia, indio del Punjab. Si querían haber introducido diversidad étnica, algo loable, quizá podrían haber recurrido a actores armenios, kazajos, tártaros, turcos o de alguno de los muchos otros grupos étnicos de la Unión Soviética (más de cien), que se verían creíblemente atraídos por emigrar a Moscú en las décadas siguientes a la revolución. El propio Stalin era georgiano. El resto de los actores de la serie son principalmente británicos blancos, lo cual es lógico, dado que la producción está rodada en inglés (y cuelan mejor como rusos blancos), pero no hay ni un solo actor ni ruso ni de ninguna de las antiguas nacionalidades soviéticas. En fin, quede mencionado.
El paso del tiempo tiene una estructura matemática en la trama que seguramente pase desapercibida para el lector que no se fije mucho en las fechas: primero se dobla el tiempo que pasa tras cada escena, y luego se reduce a la mitad. Así, los hechos se narran un día después del arresto, luego dos después, luego cinco, luego diez, luego tres semanas, luego seis, luego tres meses, seis meses, un año, dos años, cuatro años, ocho años y dieciséis años. Al llegar aquí, mitad del libro, la siguiente escena ocurre ocho años después, luego cuatro, luego dos, etc, reduciéndose progresivamente hasta que las dos últimas ocurren dos y un día después de la anterior. Tenía que salir el banquero y la exactitud numérica por alguna parte. Pero le viene bien a la historia, ya que al principio se necesita mucho detalle para conocer la situación del conde y sus circunstancias, luego el tiempo parece expandirse con la rutina y después los acontecimientos vuelven a precipitarse con el plan para sacar a Rostov, Sofia y Anna del hotel y no volver nunca más.
Anna. Aún no hemos hablado de ella. Anna Urbanova se supone que es la actriz más conocida del momento en Rusia y luego la URSS, y se la ve aficionada al glamur de los hoteles caros, a la compañía de postín, a la atención mediática y a los modelitos de diva. Sin embargo, todo eso va a cambiar y el cine soviético no se va a parecer en nada al de Hollywood. La camarada Urbanova va a ser una ciudadana más y ya está. Es lógico entonces que se aproxime a Rostov como único resto del naufragio que le queda, aunque la manera en la que lo hace más bien parece, otra vez, a imitación de lo que ha debido de leer sobre las primeras estrellas del celuloide, dejando un reguero de misterio y amantes sin ningún compromiso a los que volver o no según le apetezca. Cuando pasen unos cuantos años Anna se verá sustituida en la preferencia de los jerifaltes (el propio Stalin entre ellos) por una mujer más joven, como ha venido ocurriendo desde que el mundo es mundo, y será solo a punto de dar el paso de fugarse cuando acabe confesando a Rostov que lo ama. A partir de ahí el destino del conde está sellado: cualquier idea de sacrificarse por Anna o Sofia queda aparcada, y la apuesta es, de nuevo, por conseguir todo lo que desea, en este caso, según revela la última escena de la serie, vivir en ese bosque de manzanas negras que, según una historia folklórica inventada por el propio Towles, te dan la oportunidad de empezar de nuevo. Aunque sea pasados los 60. Ewan McGregor y Mary Elizabeth Winstead, por cierto, son pareja en la vida real, y afortunadamente la química les funciona tanto como a sus personajes.
(La lista de todas las reseñas de este blog, por orden cronológico, puede encontrarse aquí)



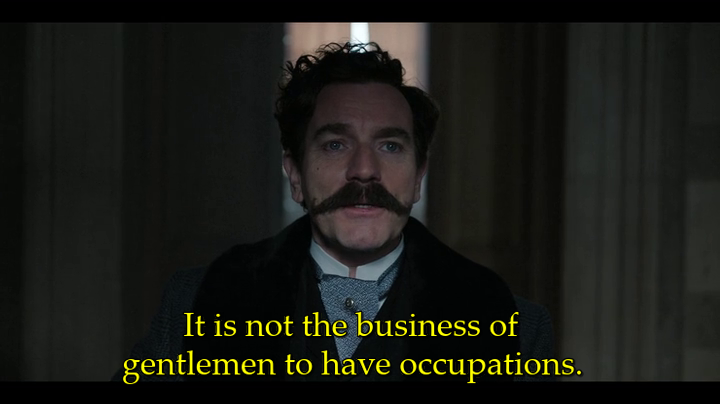



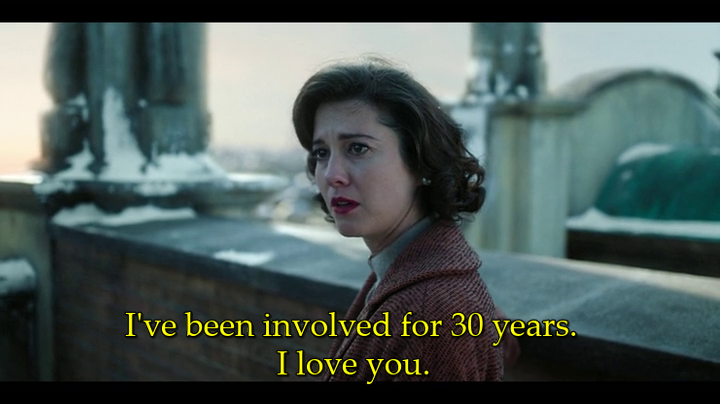




Entretenida la serie (la primera mitad que he podido ver de momento). Lo del «diverse casting» canta muchísimo y distrae bastante, totalmente de acuerdo. Mc Gregor genial como el conde (parece escrito para él).
Como se suele decir, el libro es mucho mejor. Pero es que el libro es una maravilla.
Una excelente historia, con excelentes actores pero pesimamente administrada con su falsa inclusión de actores de raza negra. No tiene nada que ver con racismo pero colocar actores negros con nombres rusos resulta minimamente o ridículo o patético. Si intenta ser fidedigna con el momento histórico que tanto determina la trama, colocar actores negros «rusos»muestra haste que punto es destructiva la cultura «woke»… pero enfim, por suerte lá história es excelente y la atmósfera creada es entrañable…