A veces el mundo te regala extraordinarios trocitos de sus caóticos caprichos.
Ella se vuelve, sonríe al verme en toda su inmensidad y susurra: “¡Vaya, la chica que me gusta tanto!”. Y yo la miro sin reconocerla, con el apuro de la culpabilidad.
“Ya, ya sé que no te acuerdas” —y subraya la frase con esa palmada al aire sin ruido que significa ‘no pasa nada’—, “pero tú eres inconfundible”.
Interrumpe mis disculpas devolviendo a mi memoria el casual y fugaz encuentro de hace unos meses durante el que un compañero de tertulias televisivas me la presentó en un bar y yo escudriño, a mitad de camino entre el asombro y el arrebato ante sus elogios, su mirada transparente.
Al poco me muestra en su teléfono una cita en el programa de la Feria del Libro de Valladolid: “Pliegue a pliegue. El libro de Tomás”. “Tienes que venir. Es mi hermano”, me dice. “Te gustará”. Y yo asiento, sonriente, en mitad de mi confusión.
De reojo, e intentando seguir el debate de los contertulios en la mesa, la veo escribir en una libretita y tenderme después la hoja que acaba de arrancar. “Oculta la pasión aguarda… cultiva la pasión hasta que le salgan raíces poderosas al árbol de la vida”.
Cuando la presentación termina y el público comienza a levantarse, ella me toca el brazo. En esa hojita cuadriculada, dice, ha copiado para mí un poema que su hermano escribió para ella y, a su vez, ella quiere regalarme: “Quiero que lo tengas tú”, dice, antes de despedirse.
Sin saber cómo expresar mi conmoción y de esta insólita manera, me encontré a los pocos días en la presentación de un libro sobre el hermano de la bella María Antonia: Tomás Salvador Fernández.
Es el escritor y músico leonés Ildefonso Rodríguez quien dedica al recuerdo del poeta y narrador zamorano, en el quinto aniversario de su adiós, un volumen que reniega del obituario y lo biográfico y dibuja, en cambio, el juego de la oca de su amistad de más de cuarenta años con Tomás; algo así como la “Oda a Dalí” de García Lorca: “un álbum de documentos personales y sueños”, escribe, cuyo único destinatario, en realidad, es el poeta muerto, como los de Robin Williams y Peter Weir.
Pero en esas páginas viven tantas memorias, apelotonadas como niños en fila pendientes de salir al campo de fútbol alevín, que no se sabe bien qué opinará el lector de tanto y tan extraordinario, porque los recuerdos de Fonso, elegíacos y exuberantes, desbordan los márgenes con miles de citas en las que se leen cosas como esa de que “felices son los amigos que se quieren tanto que saben estar en silencio”.
Pero Fonso no ha sabido estar en silencio, porque proclama a todos los vientos de Pandora los jirones de sus párrafos, en los que sus sueños y los ajenos, los encuentros y llamadas telefónicas, las resonancias de Tomás, con quien conversa, se van plegando, unas sobre otras, en el mismo sinsentido que la muerte y la añoranza.
El autor describe al poeta, al amigo, una y mil veces. Refiere sus palabras, sus poemas, sus gestos, sus ropajes y sus miradas, las situaciones y lugares en los que se ven y las estaciones que transcurren y que él sueña, pero en todo ello derrama su dicha y su morriña gota a gota, echándonos cada una en el lagrimal con un dosificador graduadísimo.
“John Lennon, en su introducción al libro Pomelo, de Yoko Ono, escribe: “¡Hola! Soy John Lennon y os presento a Yoko Ono”. Y ahí se acaba la presentación. Lo mismo me gustaría hacer yo ahora: ¡Hola! Soy Fonso y os presento a Tomás. Y dejar que nos hable y cuente él. Pero no es esta nuestra costumbre, semejante minimalismo”, relata, volviendo la vista a la presentación de El territorio del mastín, de Tomás, en 2016.
Pero eso es lo que finalmente hace. Nos presenta a Tomás y deja que hable y cuente él. Y toma el riesgo de ser fiel por completo a los sueños. “No he ejercido, os aseguro, ni una sola vez la censura de decir “esto no puede ser, esto no lo pongo”, porque los sueños no deben ser censurados”, dice en el acto en el que me encuentro con él en Valladolid, aunque, asegura, escuchara a Tomás, diciéndole cada poco: “Fonso, eso no, eso no… no merece la pena”.
En el libro de Tomás tengo como marcapáginas una postal de una pintura de Manolo Sierra, y la hojita cuadriculada con el poema de Tomás para su hermana la he metido ahora entre las páginas de mi libro nocturno de cabecera en el que Svetlana Aleksiévich escribe: “De repente sentí un irresistible deseo de vivir”. Y repaso, con las yemas de los dedos, el relieve del árbol de la vida que llevo colgado al cuello.


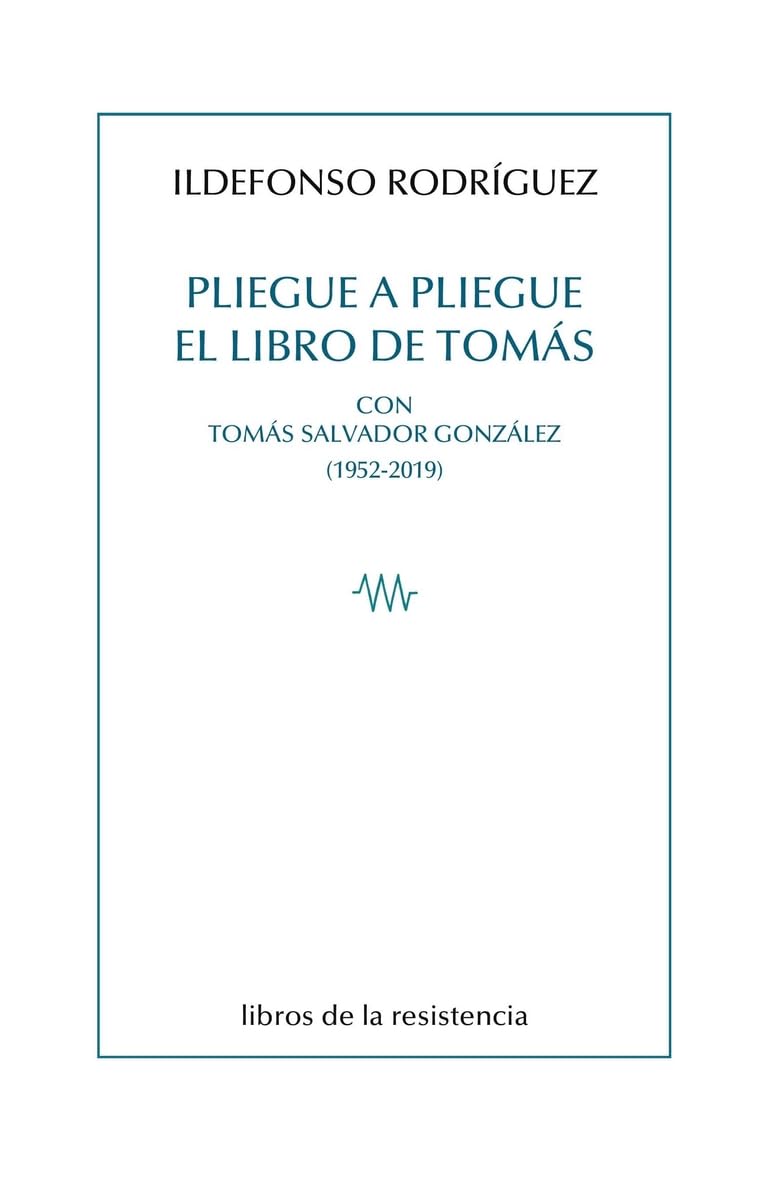



Zenda es un territorio de libros y amigos, al que te puedes sumar transitando por la web y con tus comentarios aquí o en el foro. Para participar en esta sección de comentarios es preciso estar registrado. Normas: