El niño Down —cómo saber la edad o su nombre— en la piscina, ajeno a su barrigota blanca y débil, en su limbo azul, supo que mi memoria había empezado a traicionarme.
¿Quién recuerda hoy a Ramiro Pinilla, aquel hombre de txapela que levantó con sus manos su casa, como Erri de Luca, en Getxo? Y su editorial, LibroPueblo, donde publicaba sus libros y también de otros: Eduardo Barrenechea, Antonio Sánchez Gijón, Julio Caro Baroja, Elena Quiroga, Eça de Queiroz, Pablo Corbalán, Vázquez-Azpiri… Sí, unos siguen de un modo u otro ahí, pero pocos recuerdan a José María de Quinto, o a Benjamín Jarnés, también en esta colección tan digna.
El libro de Pinilla es de 1975 y tiene una hoja como separata en la que advierte: “Fe de erratas. Correcciones a realizar con el boli antes de empezar a leer el texto”. Un ejemplo de la advertencia: “Pág. ‘25’. Línea ‘15’. Dice ‘dijo Baskardo’. Debe decir ‘dijo Mako Baskardo’”. Y así. Hay una declaración de intenciones en las guardas que parcialmente recojo: “LibroPueblo es una pequeña organización de escritores para editar sus propios libros a precios populares (…). Una denuncia de los precios de los libros, una denuncia de la comercialización de la cultura”. Y más de este corte.
Recuerdo y memoria. Memoria y deseo tituló Vázquez Montalbán su poesía completa. Habla memoria: así Nabokov publicó sus recuerdos en 1967, diez años antes de morir en el Palace de Montreux, donde mucho después yo acudía con la imposible esperanza de que, de algún modo, apareciese. Ya sólo somos memoria, no hay presente y menos futuro. ¿Se confundió Eliot? Evoquemos el inicio de «Burnt Norton», el primero de los Cuatro cuartetos: “El tiempo presente y el tiempo pasado / están quizá presentes los dos en el tiempo futuro / y el tiempo futuro contenido en el tiempo pasado”. Sí, en cambio, acertó de lleno en el segundo, «East Coker»: “Para nosotros, sólo está el intentar. Lo demás no es asunto nuestro”.
Mientras esto escribía no me acordé del nombre de la composición de la sintonía de El jardín de Voltaire, que en ese momento sonaba en Radio Clásica, así que tuve que levantarme y buscarlo, hasta que di con el título de esa minuciosa y delicada pieza de Satie, «Gnossienne nº 1». No podía no acordarme, pensé; pero ocurrió. Y recordé, esa vez sí, el día, no tan lejano, en que vi tres puntos blancos en mi cerebro. “Es el inicio de la pérdida de tu memoria”, me dijo la neuróloga mientras me los señalaba en su blanco ordenador. No me atreví a pedirle una copia, que me imprimiera ese mapa que poco a poco se irá expandiendo hasta no reconocerme.
Tampoco me acuerdo de lo que pensé esta mañana mientras nadaba. Quizá por eso no me importa ver de nuevo películas de otra época por el simple placer de ir recobrando la trama, como esos buques que se adentran en los bancos de niebla en las películas de los años 30 y 40, como Capitanes intrépidos (vuelve y vuelve en cambio a mi memoria cómo agoniza Spencer Tracy hasta que su cuerpo destrozado se hunde lentamente en las profundidades de la nada, donde nada existe).
“Hará falta un disparo en la sien para que el hombre recupere la memoria, la Guadaña para que, al fin, se abran los Ojos”, recuerda Leopoldo María Panero, citando a Leopold von Maskee, en el laberíntico prólogo a Veinte años creciendo (Felmar) de Dylan Thomas que también compré a Javier Boulandier.
¿Siempre fue así? No, creo que no. Vivimos aturdidos por las novedades, por los estrenos, por las inauguraciones. Hace ya demasiado tiempo que no damos abasto. Todo nos abruma y nos desborda. Todo (casi todo) es fugaz, una línea de fuga que se pierde en la lejanía. Santos Sanz Villanueva recoge en una crítica reciente este comentario del librero, editor y escritor Manuel Arroyo-Stephens: “Remata con un elogio de la relectura: el lugar del que no quieres salir nunca”. Se escribe, también, para no olvidar. Para que alguien alguna vez abra un cuaderno y lea la vida de otros, lo que otros padecieron y cantaron, para reconocerse tal vez en ellos.
Volví a Bilbao para recordar. Sabiendo que sería un fracaso, que no existe ya esa lentitud del funicular de Artxanda. Que las tiendas de la Gran Vía son las mismas que las de Madrid o Lisboa. Cuánta razón llevaba Vázquez Montalbán: Barcelona se echó a perder en el 92. Qué orgullosos están los del Guggenheim por los cientos de miles de visitantes cada año, pero qué mínimas posibilidades pueden tener de comer en el Bikandi Etxea, cinco mesas apenas, en la otra margen de la ría, y cuánto darían para cruzarla con aquella barquita (había que bajar unas escaleras con verdín, y una mínima embarcación, por una perra gorda, te acercaba por aquellas aguas de chocolate hasta la otra orilla). Quizá no les importara nada porque no lo han conocido. Sólo nos inquieta lo que un día palpamos, algo cercano. No somos nada para nadie.
Así que me traje también una lámina de hace más de un siglo de ese Campo de Volantín, el de la pequeña casa de comidas, el de la barquita, el de un hotelito con palmeras donde vivían un amigo del colegio, en la cercana calle Viuda de Epalza, y su padre; nunca me habló de su madre ni de nadie más. Ahí sigue el colegio, dormido, feo y con un aplomo severo, ese que adquieren algunos edificios después de tantos años de lluvia. Y mi cicatriz en la ceja izquierda de un golpe en una ventana abierta que no vi mientras corría a los pocos días de ingresar. También cerró la tiendecita de enfrente donde comprábamos lápices, gomas, sacapuntas, cuadernos; ni sé nada de la señora, ¿Marita?, que siempre vestía una bata azul.
Atxaga sostiene que el mundo de Obaba se apagó con la llegada de la televisión. El de Obaba y el de todos los «obabas» que en el mundo hubo. “El gran borrador de la memoria ha sido la televisión”, se lamentó en 1999 a Juan Ramón Iborra desde su Obaba. Y agregó: “Habría que lanzar la vieja maldición: aquel que poco recuerda no será muy recordado”.
Hasta que llegó un televisor a aquel rincón de Bilbao, jugábamos hasta el anochecer y sin cansarnos por campas inmensas, trepábamos por los árboles, tirábamos a los pájaros con escopetas de aire comprimido, hacíamos apuestas con tirachinas que nos fabricábamos nosotros mismos con alguna navaja despistada o hincábamos en el suelo una punta enorme de acero brillante cada vez más lejos y después íbamos avanzando hacia no sé dónde. O bajábamos por cuestas sin coches montados en goitiberas toscas que algún hermano mayor había construido con rodamientos de la fábrica de Echevarría cercana.
Y entrábamos sin respirar por el gallinero de caseríos medio abandonados, y los más osados tiraban, ya desde lejos, piedras a los cristales para volver a casa asustados y temiendo que en cualquier momento llamara la policía a la puerta. Ni rastro de aquel Bilbao. Ni el de los txakolis con parras, el juego de la rana y mesas de madera que se plegaban entre conversaciones interminables de los mayores cerca de un frontón triste con charcos y la chapa medio suelta, herrumbrosa, donde jugábamos a la pelota con miedo por si nos infectábamos y tuvieran que ponernos la antitetánica, y tal vez internarnos en el hospital ni se sabe los días.
Ni siquiera la calle donde vivía conserva el mismo nombre, ni tampoco el mismo número. Llamé, tembloroso, para que me dejaran verla, para recordar el balcón por el que pedaleaba tardes enteras a lomos de un triciclo rojo y blanco, el pequeño salón alfombrado donde jugaba con un Renault 16 metálico al que hacía volar, como el Tiburón de Fantomas. Y mi madre cerca, cosiendo; de espaldas, pero al lado. O el baño donde me desmayé, o la fresquera, o los radiadores donde se acumulaban zapatos y zapatos humeantes de lluvia. Pero no me dejaron subir, ni me abrieron la puerta para ver el rellano, ni las escaleras. Sí me acuerdo del número de teléfono, 94 24 12 11, que aparecía en aquellas guías azules, amarillas y blancas; hasta cuatro tomos repartían cada año. La gracia estaba en comprobar quién estaba y quién ya no estaba, en leer los anuncios y ver sus dibujos, en encontrar apellidos que no se repitieran, en buscar una sastrería.
Llamé. Me llamé. Llamé por si salía mi voz. Para hablar conmigo mismo. Con el niño que fui, con el muchacho que llegué a ser.
Hoy he vuelto a Eliot. Siempre se vuelve a Eliot. Cómo no iba a llevar razón Eliot: “ Dije a mi alma «calla, y deja que venga sobre ti la tiniebla» ”.


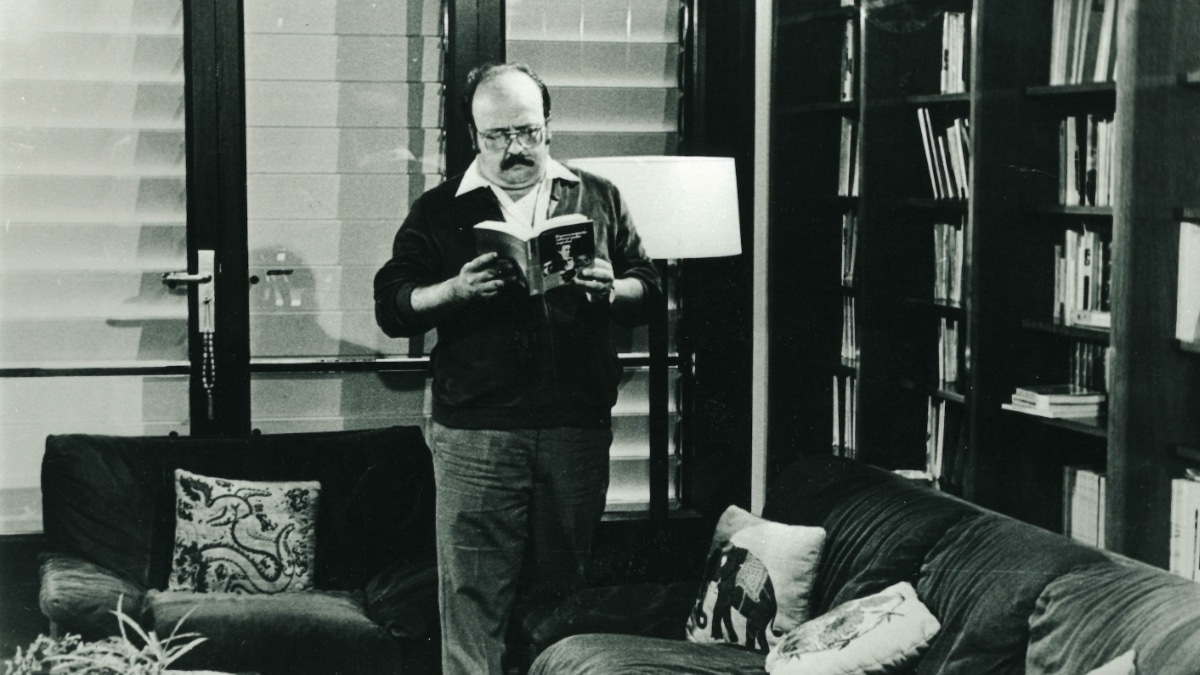



Zenda es un territorio de libros y amigos, al que te puedes sumar transitando por la web y con tus comentarios aquí o en el foro. Para participar en esta sección de comentarios es preciso estar registrado. Normas: