Comenta Max Aub, a través de uno de los personajes de La calle de Valverde, que «no hay más arte verdadero que el de la defensa». Una aseveración que bien puede servir como poética de su copiosa y coherente narrativa. Max Aub no es Galdós, ni lo pretende, pero sí asume el compromiso moral de reflejar y de defender una época fundamental de nuestra historia, de la que no solo fue principal testigo.
Cobijado en Estrasburgo, una denuncia por comunista —«¿Quién me denunció? Nunca lo supe. Bien denunciado estaba, no como comunista, bastaba ser español»—, le llevó a los campos de internamiento de Roland Garros y de Vernet —experiencia relatada en Manuscrito cuervo: Historia de Jacobo (1999)— y a su deportación a Argelia, que inspiró sus desgarradores poemas Diario de Djelfa (1944).
Su obra, marcada por un unanimismo que recorre sus diferentes épocas, parte del posmodernismo de Los poemas cotidianos y de su implicación en los movimientos vanguardistas de los años veinte —evocados en La calle de Valverde—, cuyo impulso innovador jamás abandonaría en su importante producción narrativa, desarrollada sobre todo en México, y de la que forma parte su renombrada sextalogía sobre la guerra civil española: El laberinto mágico.
Sé que cualquier lector informado puede considerar innecesarias estas indicaciones biográficas, pero sirva en mi descargo su intencionalidad, que no es otra que la de subrayar la condición de resistente de Max Aub, un autor que en todo momento se rebela contra la usura inexorable del tiempo, convirtiendo su lucha implacable contra el olvido y la desmemoria en el verdadero leitmotiv de su literatura —sobre todo a partir de 1936—, como puede comprobarse en La calle de Valverde, donde el exiliado español repasa una y otra vez la realidad primorriverista de los años de su juventud.
Este compromiso con la Historia, y con las historias de su historia, queda bien reflejado en el diario de campaña de su primer y penúltimo regreso a España: La gallina ciega (1972). El choque es brutal: Max Aub se encuentra con una España en plena eclosión del desarrollismo franquista, donde la dictadura no solo se muestra segura y asentada, sino que tiene visos de perpetuarse. Un periodo en el que también, y debido a esos factores coyunturales y contextuales, se produce un cambio de paradigma en el panorama literario español o, como diría Ortega y Gasset —tan citado por Max Aub—, un cambio en el sistema de vigencias, en la interpretación y asunción de la propia realidad. El autor de El laberinto mágico se encuentra con una España, como describió Ángel González en «Penúltima nostalgia», en donde «la gasolina iniciaba su reinado» y en la que, como certifica Jaime Gil de Biedma en «Carta de España (o todo era Nochevieja en nuestra literatura al comenzar 1965)», «el panorama literario español resulta forzosamente mortecino»; debido, sobre todo, a que los jóvenes de entonces, los novísimos, denostaban a los poetas sociales y a todo lo que representaban. Max Aub intenta no solo sumergirse, sino dilucidar ese laberinto literario español, dialogando con los escritores de todas las generaciones, aterrado por la desmemoria que acentuaba la acéfala alegría que lo rodeaba: «Ya lo dijo Dámaso hace veinticinco años: Madrid es una ciudad de un millón de cadáveres. Ahora son más. Los muertos, por lo menos en Castilla, también paren». Aub se rebela contra el olvido de la España que habita en su corazón. Ha venido, pero no ha vuelto, no encuentra sus calles ni sus casas, muchas ensanchadas, otras demolidas. En algunas de las páginas de La gallina ciega me recuerda al personaje clariniano de Su único hijo: aquel habilitado del clero de memoria prodigiosa que no cesaba de pasar revista «a los inquilinos del año cuarenta [1840]; de aquella enumeración melancólica de muertos y ausentes salía un tufillo de ruina y de cementerio, oyéndole parecía que se mascaba el polvo de un derribo y que se revolvían los huesos de la fosa común, todo a un tiempo». Por eso resulta conmovedor su deambular buscando la luz en las sombras de aquella España iluminada por la buena comida, las vacaciones y el turismo internacional: Juan Gil Albert, Dámaso alonso, Vicente Aleixandre… hasta una subrepticia conversación con un desencantado Ángel González.
Max Aub es un resistente, como refleja su literatura, y por eso no estoy de acuerdo con la injusta imagen que configura Andrés Trapiello de su paso por España en la reseña biográfica que le dedica en Las armas y las letras, como la de un escritor «que se irritó lo indecible que nadie lo conociera y acaso no poder entrar en la Academia, en lo que se ve había pensado ya mucho». Sinceramente, creo que a Max Aub le importaba un pito entrar o no entrar en la Academia, tampoco demasiado su reconocimiento: lo que le irritaba y preocupaba era el olvido de la luminosa España que había conocido, proveniente del venero de la Ilustración, de la Institución Libre de Enseñanza, de la pasión creativa por el amor a la libertad y al conocimiento; lo que verdaderamente le dolía y preocupaba era la España eclipsada por el orwelliano planteamiento franquista.
La Fundación José Antonio de Castro, en su colección Biblioteca de Castro, acaba de publicar —encuadernada en tela— una primorosa edición a cargo de José Antonio Pérez Bowie de Las buenas intenciones, La calle de Valverde y El Zopilote y otros cuentos mexicanos. El catedrático de Teoría de la Literatura y Literatura Comparada de la Universidad de Salamanca, José Antonio Pérez Bowie, realiza un oportuno prólogo en el que señala al lector algunas claves para adentrarse en las complejidades de la escritura aubiana, así como nos muestra la mexicanización de su escritura en El Zopilote y otros cuentos, por el influjo del acervo cultural de su segunda patria: una mexicanización que no conlleva necesariamente «una visión idílica del país de acogida».
Las buenas intenciones es la novela más galdosiana de Max Aub, y tal vez la más tradicional de sus novelas, dentro de los cánones de la novela finisecular realista, como bien indica su discipular dedicatoria: A Benito Pérez Galdós. La novela recorre el periodo primorriverista y republicano, hasta la Guerra Civil Española, con el objeto de retratar, no sin cierto solanesco humor, la rancia burguesía española, responsable y depositaria de los males endémicos de España: la hipocresía y la suplantación usurpadora. Inicialmente, la trama argumental no deja de resultar chocante, incluso hasta puede parecer pueril, si no fuera por la densidad que adquiere su Agustín Alfaro —un personaje propio de Goncharov— que representa no solo la inacción sino las trágicas consecuencias personales que conlleva el sometimiento a los romos convencionalismos sociales. Como bien señala Aub a través de Tellina, uno de los personajes secundarios de la novela, «con los pobres no se mete naide, como no quieran salirse de lo que son». Una máxima que puede extenderse a los pobres de espíritu y que resuena en el deambular hacia la muerte de Alfaro. La novela tiene un final de alta literatura con un cruce imposible de caminos y de tiempos, también de cuerpos interpuestos que abrazan un amor ya imposible.
La urdimbre de Las buenas intenciones sigue una línea argumental narrativa, sin abruptas analepsis y enrevesadas yuxtaposiciones, tan características del estilo aubiano; pero, así y todo, el autor deja en muchas ocasiones sin acotar los referentes cruzados de sus diálogos, por lo que resulta una buena introducción en su compleja escritura.
Conviene subrayar que en estas dos novelas el lector se encuentra con dos calles que tienen grandes connotaciones literarias: la calle de Aribau —tan significativa en Nada, de Carmen Laforet—, en donde recala Remedios para vivir con Tula: «y se fue hasta la calle de Aribau, casi en la esquina con la Diagonal»; y La calle de Valverde, donde encubiertamente resuena la antigua ubicación de la Real Academia Española. Calles que se entrecruzan por las páginas y los secretos caminos del arte.
La calle de Valverde tiene una estructura narrativa urdida en mosaico, donde el autor, siguiendo las técnicas escriturales de John Dos Passos en Manhattan Transfer o de Camilo José Cela —para no ir tan lejos— en La colmena, entrevera e interpola una serie de historias fragmentadas con las que trata de reflejar sus recuerdos de juventud en Madrid, durante los años veinte, en plena dictadura primorriverista. Su técnica de superposición permite, como los dibujos trazados sobre papel de cebolla, contemplar el vivo mural de una época, desde ese Madrid que «es una inmensa casa de huéspedes». En La calle de Valverde, además de la preocupación noventayochista de qué es España, expresada deliberadamente en las cartas de André Barillon a Jean Richard, laten en todo momento las primeras pulsiones y desengaños sobre los anhelos creadores. La novela gira sobre todo en torno a la literatura y la pasión por el arte, más allá de sus folletinescos dramas amorosos, moviendo subrepticiamente los intereses de la mayoría de sus personajes, porque para ellos «el mayor mérito, por no decir el único, es la originalidad».
Max Aub tiene muchas tonalidades en su escritura, en la que reverberan los sutiles matices de los autores seguidos en sus largos años de aprendizaje: Gonzalo de Berceo, Quevedo, Pérez de Ayala, Galdós, y siempre Cervantes y sus admirados Unamuno y Pío Baroja, por citar una cronología aleatoria de sus autores más dilectos. Tuvo que costarle mucho, ya que no era su lengua materna, hacer germinar su obra en el surco cervantino (con Cervantes tiene algún paralelismo biográfico, como su destierro a Argel y su deambular por los pagos españoles en busca del pan que le negaba su escritura). Su técnica novelística de incrustar historias dentro de la historia que desarrolla la trama argumental de sus novelas tiene un indudable débito cervantino. Son muchos, pues, los escritores que configuran su palimpsesto creativo, por lo que quizá, debido a su largo y dificultoso proceso de aprendizaje, a veces tenga cierta propensión de adornar su escritura con innecesarios alardes léxicos, para mostrar al lector su profundo conocimiento de la lengua castellana.
En La calle de Valverde asistimos, sobre todo a través de las cinco historias principales que nuclean la novela, a la consunción de los ideales y de las más prístinas ilusiones de sus personajes, quizá porque, como señala con cierta amargura Max Aub a través de uno de sus personajes, «les gustaría ser puros» pero no lo son, y viven y «mueren envidiosos de no serlo».
Max Aub vuelve a resumir su quehacer creativo en uno de sus cuentos —«Entierro de un gran escritor»—, en el que de nuevo y por última vez ahonda sobre el tema literario: «Pero si uno no escribe de su juventud en la vejez, ¿de qué habla? Los hombres se van empequeñeciendo con los años». Entre los dieciocho cuentos recogidos bajo el título de El Zopilote y otros cuentos mexicanos, y al margen de la mexicanización deliberada de algunos de estos cuentos, así como de las diferentes agrupaciones o taxonomías temáticas y compositivas que puedan hacerse, me gustaría destacar precisamente el que da título a la serie: «El Zopilote». Decía Jorge Luis Borges que «El hechizado», de Francisco Ayala, otro de nuestros grandes escritores del exilio, era «uno de los cuentos más memorables de las literaturas hispánicas»; y sin pretender contradecir al versado bonaerense, sí me atrevo a aseverar que «El zopilote» es el cuento más memorable de nuestra literatura sobre el exilio, el que mejor refleja el sufrimiento al que conlleva la expatriación, representado metafóricamente en un niño devorado por los zopilotes. Un cuento corto, intenso como un poema, lleno de paralelismos, como las alas de los zopilotes y las alas de la aviación Condor alemana y de la aviación Legionaria italiana, que asolaron tantas ciudades españolas. Sí, los zopilotes, siempre tan útiles y efectivos porque «acaban con las basuras».
Max Aub es un resistente, su literatura es una lucha implacable contra la desmemoria y el olvido de los españoles, de aquellos nacidos bajo un desolador eclipse cultural y de todos los venideros. Un gran escritor, del surco cervantino, que niega y reniega el olvido, acaso para que no perdamos lo mejor de nosotros.
———————
Autor: Max Aub. Título: Narrativa escogida. Editorial: Biblioteca Castro.


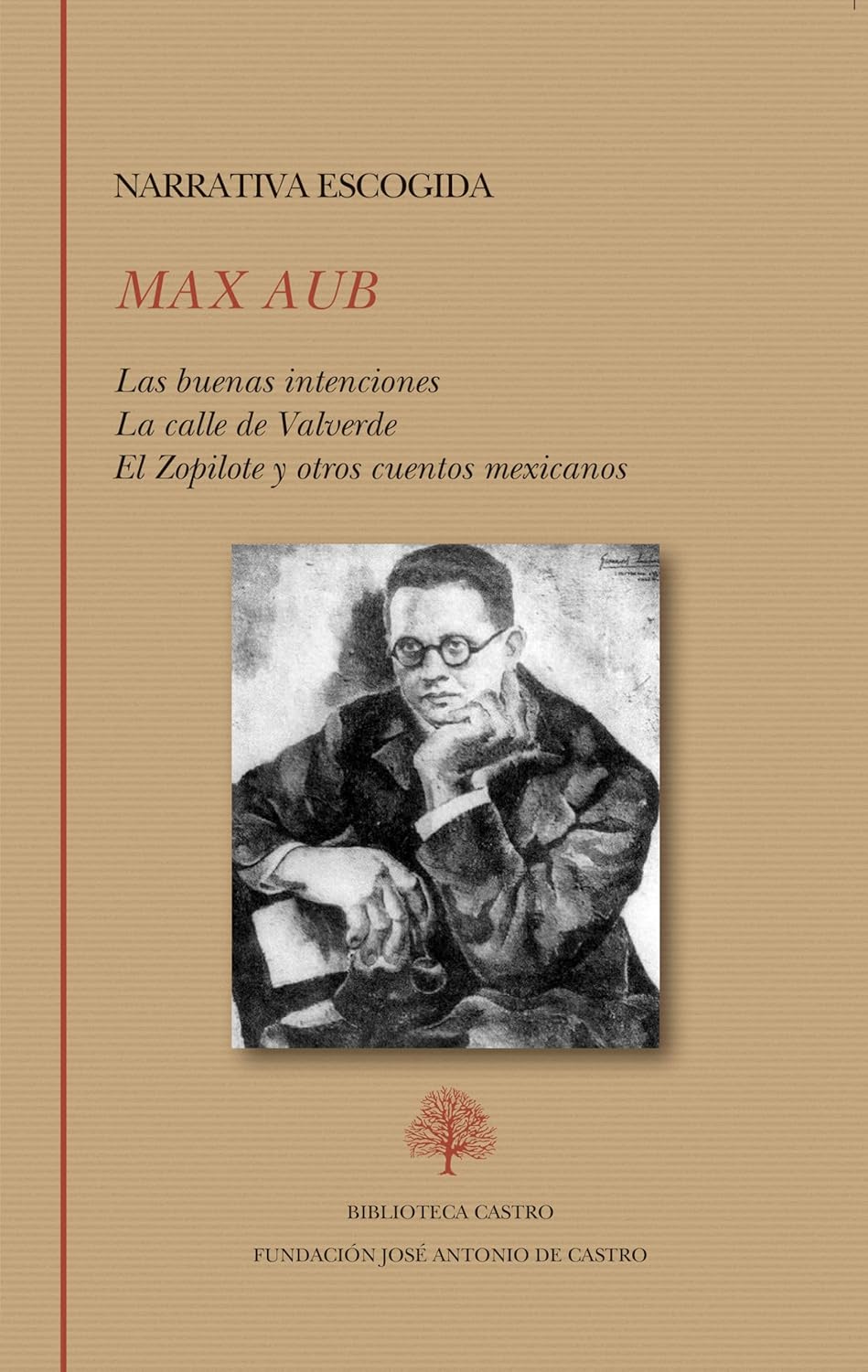



Zenda es un territorio de libros y amigos, al que te puedes sumar transitando por la web y con tus comentarios aquí o en el foro. Para participar en esta sección de comentarios es preciso estar registrado. Normas: