Una ciudad europea a orillas del Danubio, en el corazón de Europa, de tamaño considerable, aunque no más que algunas otras capitales europeas de la época, «prendió la chispa de la mayoría de la vida intelectual y cultural europea del siglo XX». Tras escribir esta frase en el arranque de su obra, el historiador, periodista y escritor británico Richard Cockett (1961) reconoce que tal aseveración «puede resultar extravagante hasta lo absurdo». Pero así fue. Misterios de la historia y del devenir humano. Y a explicar —o, por lo menos, interpretar— cómo fue posible se dedican las casi seiscientas páginas de este libro emotivo, bello y deslumbrante.
En segundo lugar, y casi como continuación natural de lo antedicho, el lapso temporal es tan impreciso como amplio. Ello significa que Cockett se sitúa en las antípodas de las perspectivas clásicas acerca del esplendor vienés, es decir, esas historias o descripciones claramente acotadas que suelen abarcar aproximadamente el medio siglo anterior a la Gran Guerra. Aquí, por el contrario, podemos distinguir tres bloques claramente diferenciados en la estructura de la obra, que se corresponden con un amplísimo período de siglo y medio, desde mediados del XIX hasta casi las últimas décadas del XX. Volveré sobre este punto más adelante porque su plena comprensión requiere una puntualización previa.
Esa puntualización, que constituye a la vez la tercera característica determinante del ensayo de Cockett, me obliga hasta cierto punto, y de modo paradójico, a llevarle la contraria al propio autor. Afirma este que su estudio aspira a plasmar «cómo dio forma al mundo moderno una ciudad, no un país ni un imperio». Pero en el conjunto del libro eso es verdad… de forma relativa. Porque, en parte, sí, se encontrará en estas páginas un magnífico fresco de la ciudad y su ambiente político e intelectual antes y después de la Primera Guerra Mundial, pero lo que termina por imponerse es algo ciertamente distinto: el protagonismo acaba siendo no de la ciudad propiamente dicha sino de sus habitantes. No es tanto una historia de Viena como de los vieneses, entendiendo además a estos no como los nacidos allí sino los que se formaron o trabajaron en ella. Puede parecer asunto menor o cuestión de matices pero es algo más esencial, máxime cuando, como se reconoce explícitamente, en estas páginas se posterga el localismo (así, Karl Kraus) en aras de los «vieneses cuya vida y obra tuvieron resonancia más allá de la ciudad».
Que tal cosa constituye un elemento esencial de este libro lo confirma su estructura y su propio desarrollo narrativo. Dividido en tres secciones, la primera parte, constituida por dos capítulos, lleva por título «Una educación vienesa: lo racional y lo antirracional» y trata de la Viena liberal —la «formación de un vienés» era «criarse en el liberalismo»—. Se trata del sugestivo ambiente cultural que trazó Stefan Zweig en la celebérrima El mundo de ayer, un retrato tan atrayente de aquel mundo como distorsionado por el rol que desempeñaba el famoso escritor en ese contexto. Zweig no mintió, por descontado, pero ese mundo recreado desde la añoranza era solo una parte de la realidad. Cockett, por el contrario, dibuja junto a aquella ciudad culta, tolerante y progresista o, mejor dicho, en sus propias entrañas, otra urbe tenebrosa, una «Viena negra» que iría desarrollándose a lo largo de las siguientes décadas y daría lugar al conflicto que alimenta la tensión insoportable de la capital austriaca de entreguerras.
“Capital austriaca”, he escrito con toda intención, para concebirla ya como capidisminuida, lejos de cumplir la función de elegante y orgulloso centro del Imperio austrohúngaro, uno de los varios imperios que no pudieron aguantar el huracán de una guerra devastadora, la de 1914. A la «Vieja roja» de la fase de entreguerras, a su auge y caída, está dedicada la segunda parte de este libro. Son cuatro capítulos absorbentes y, en buena medida, emocionantes, quizá lo mejor de todo el volumen. La vena patética surge de la contraposición entre lo mejor de la condición humana —el afán de conocer, la creatividad, el altruismo, el esfuerzo por mejorar las condiciones de vida— y un entorno hostil en el que se va incubando lo peor del mundo moderno: en síntesis, el odio cerval al otro hasta el punto de perseguir su aniquilación. Si se prefiere en términos más concretos, el nacionalismo y el populismo primero; el racismo, el antisemitismo, la misoginia, la eugenesia negativa y el genocidio, inmediatamente después.
Uno de los grandes aciertos del enfoque de Cockett es que se distancia sistemáticamente de las concepciones interesadas que luego fomentaron los propios austriacos en el sentido de que todos sus males o, al menos, los más feroces, procedieron de fuera, del vecino teutón y, más en concreto, de la barbarie nazi. Nada de eso. Durante todo el período considerado hay una auténtica guerra civil entre dos Vienas irreconciliables (trasunto de dos Austrias incompatibles), una cruel pugna fratricida primero larvada, que se dirime finalmente a pecho descubierto. En cifras: antes del Anschluss (anexión germana), había unos 200.000 judíos en Austria, casi todos en Viena; antes de la guerra, en 1939, 95.000; en septiembre de ese mismo año, 75.000. Al final de la guerra sobrevivieron unos 11.000. Fueron «vieneses —y austriacos en general— algunos de los criminales más desalmados del Holocausto». También, claro está, «parte de sus víctimas».
La Viena elegante de cafés y tertulias, la capital de óperas y valses, la «rutilante metrópoli» de Freud y Wittgenstein, la urbe cosmopolita de Otto Neurath y Alfred Loos, el feudo vanguardista de Klimt y Schnitzler, la ciudad que acogía a talentos tan diversos como los de Mahler, Musil y Wilhelm Reich desapareció casi en un abrir y cerrar de ojos, cuando Europa se lanzó al abismo de la destrucción desenfrenada. Por eso, todos los vieneses que pudieron se encaminaron al exilio, en especial a EE.UU. y Reino Unido. A ellos está dedicada tercera parte de esta obra, mucho más amable, pese a los sinsabores que muchos de ellos vivieron. Inconvenientes que, comparado con lo que dejaban atrás, eran peccata minuta.
De este modo, los vieneses expandieron su genialidad por Hollywood, con Fritz Lang, Billy Wilder, Otto Preminger y Fred Zinnemann. Otros, como Wittgenstein, dejaron una huella perdurable en el ámbito universitario inglés. Pero si hubiera que elegir la influencia más decisiva, habría que hablar de cuatro autores y otros tantos libros publicados cuando aún no había terminado la guerra: Camino de servidumbre, de Hayek, La gran transformación, de Polanyi, La sociedad abierta y sus enemigos, de Popper y Capitalismo, socialismo y democracia, de Schumpeter. En conjunto, sostiene Cockett, conforman la esencia «del discurso político occidental de las últimas siete décadas». ¡Ahí es nada! El genio vienés seguía imparable, aun lejos del Danubio.
———————
Autor: Richard Cockett. Título: Viena: La ciudad de las ideas que creó el mundo moderno. Traducción: David León Gómez. Editorial: Pasado & Presente. Venta: Todostuslibros.
-

Una gota de afecto, de José María Guelbenzu
/abril 07, 2025/Una gota de afecto es la historia de un hombre herido desde su expulsión del paraíso de la infancia, un funcionario internacional dedicado a proyectos de ayuda en países subdesarrollados que eligió ejercer una ciega soberanía sobre la realidad. Pero la realidad lo devora, porque no hay otro lugar para la existencia que la vida misma, y al hallarse en la última etapa de su historia personal, se encuentra maniatado por su insensata voluntad y empieza a sentir que su regreso al lugar de la niñez lo sitúa, sin previo aviso, en un sitio desafecto. Construida como una especie de «novela…
-

No me cuentes tu vida, de Carlos Clavería Laguarda
/abril 07, 2025/El mundo literario anda saturado de tanto autor que moja la pluma en el tintero de su propio ombligo. La literatura del yo ocupa todos los anaqueles de las librerías y ahora toca reflexionar sobre el modo en que todo ese narcicismo ha afectado a nuestra cultura. En Zenda reproducimos las primeras páginas de No me cuentes tu vida: Límites y excesos del yo narrativo y editorial (Altamarea), de Carlos Clavería Laguarda. *** PRIMERA PARTE. LA PROSA DEL YO I. Premisa La corriente por la que suspiraba Woolf se convirtió al poco en inundación, y un crítico estadounidense afirmaba en…
-

La persecución al libro
/abril 07, 2025/Libros que nos ponen en comunicación con los muertos, libros con los secretos de las grandes religiones, libros almacenados en bibliotecas ocultas… Este ensayo divulgativo es, como reza el mismo subtítulo, “un viaje por el lado oscuro del conocimiento”. En este making of Óscar Herradón explica qué le llevó a escribir Libros malditos (Luciérnaga). *** Y es que ese poder supranatural que se otorga a algunos libros desde tiempos inmemoriales es un fiel reflejo del alcance y trascendencia que tiene la palabra escrita. El escritor inglés sir Edward Bulwer-Lytton (1803-1873) recogió la frase «la pluma es más poderosa que la…
-

Zenda recomienda: Nuestra gloria los escombros, de Lucía Calderas
/abril 07, 2025/La editorial apunta, a propósito del libro: “Todo lo importante se aprende por la boca. Una historia por cada diente, una mordida, un agujero. A través del recorrido por las 32 piezas dentales, Nuestra gloria los escombros teje la incógnita de los límites de la identidad indígena (¿fui, soy, seré?) a partir de la historia familiar y ancestral de la autora, las implicaciones afectivas, sociales y políticas de la migración y el desplazamiento de los pueblos originarios y la vida de las mujeres en ese territorio liminal. En el mazahua, la lengua con la que nunca le habló su abuela indígena, existen las vocales…



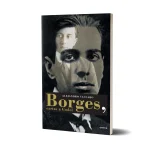
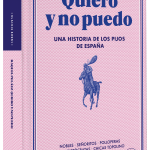

Zenda es un territorio de libros y amigos, al que te puedes sumar transitando por la web y con tus comentarios aquí o en el foro. Para participar en esta sección de comentarios es preciso estar registrado. Normas: