Cuando preguntaban a Barbary Pym cuál era su mejor novela, siempre respondía lo mismo, Murió la dulce paloma, aun cuando no la vio publicada en vida. Por suerte, el tiempo pone todo en su sitio y este relato sobre la soledad, el envejecimiento y la belleza ha acabado llegando a los lectores.
En Zenda reproducimos el primer capítulo de Murió la dulce paloma (Gatopardo), de Barbara Pym.
***
I
—Una sala de subastas no es lugar para una mujer —declaró Humphrey Boyce, mientras almorzaba con su sobrino James y con la atractiva desconocida que habían conocido, hacía media hora, en una sala de subastas de Bond Street.
—Y hacía tanto calor en la sala —dijo James, tratando de no quedar al margen de la conversación, no en vano ha- bía sido él quien se fijó en que la mujer de negro se tamba- leaba, y casi se desmayaba, en el momento de su triunfo.
—¿Queda en veinte libras? —había dicho el subastador con voz cansada.
—¡Veinticinco! —había exclamado ella, justo antes del mazazo final.
Y como fueron James y Humphrey quienes la sujetaron y la ayudaron a salir de la sala, les pareció lo más natural del mundo almorzar juntos.
De no haber sido así, habría resultado una subasta muy aburrida, se decía James. A él no le interesaban los libros y se había pasado todo el rato observando displicentemente a los compradores, encorvados sobre la mesa con sus raídas ropas, pujando con ademanes casi imperceptibles, levantando los catálogos o enarcando las cejas. Los demás participantes en la subasta, o los simples curiosos, en su mayoría hombres, estaban sentados en filas de sillas o de pie en los rincones. Un hombre alto de aspecto algo bravucón se había pasado toda la subasta recostado en la pared, mirando a James con tal insistencia que, cada vez que este dirigía la vista en su dirección, se encontraba también con su mirada. James había bajado la vista una y otra vez, sintiéndose estúpido, pero también un poco halagado. No estaba demasiado seguro de que le gustase esa clase de admiración, y se preguntaba si el hecho de que Leonora lo distrajese al estar a punto de desmayarse lo había librado, acaso, de un destino peor que la muerte.
—Mi querida señorita Eyre —estaba diciendo Hum- phrey—, los organizadores la habrían subastado a usted de mil amores, y yo habría pujado encantado.
—Oh, qué amable. Lo tendré en cuenta para otra ocasión. ¿Venden también libros en su tienda de antigüedades? —dijo Leonora.
—No. Estamos especializados en porcelanas, bronces y pequeños objetos; ya sabe.
—Objets d’art et de vertu —musitó Leonora con un delicioso acento.
—Exacto —dijo Humphrey, inclinándose hacia ella, con expresión admirativa, para volver a llenarle la copa.
Humphrey había elegido un vino del Rin, por parecerle especialmente indicado para la ocasión. Que aquella encantadora criatura se hubiese expuesto a la contamina- dora presencia de semejante fauna de compradores, para hacerse con una de esas bobadas en forma de floreado librito victoriano, le parecía inconcebible y le horrorizaba. Una subasta de libros no era, en absoluto, lugar para una mujer. Una subasta de cuadros o de porcelanas, capaz de concitar las millonarias pujas que merecían titulares en los periódicos; o esas otras, organizadas con nocturnidad —y acaso televisadas—, en las que cabía la oportunidad de acompañar a una mujer a casa, bien cenada y regada con un buen caldo… ya era harina de otro costal.
—Y usted… —dijo Leonora mirando a James—, ¿usted ayuda a su tío en la tienda?
—Estoy aprendiendo —repuso él.
—Para él sí creo que asistir a una subasta de libros es una buena experiencia —dijo Humphrey—. En las subastas de provincias aparece, a veces, algún libro interesante.
¡Qué azar más afortunado que hayamos coincidido allí! James pensaba que su tío se estaba poniendo en ridículo. Ciertamente la señorita Eyre tenía una edad adecuada para que Humphrey se casase con ella, de ser eso lo que pretendía, aunque llevaba tanto tiempo viudo que parecía improbable que aspirase a mejorar el apaño que ya tenía dando un paso tan drástico como el matrimonio.
En aquel primer encuentro, Leonora había despertado en James una admiración más que considerable, sobre todo por la inusual y anticuada elegancia de su sombrero de ala ancha, que proyectaba fascinantes sombras en un rostro que, probablemente, empezaba ya a necesitar de la lisonja. Se había sentido atraído hacia ella de esa manera en que, a veces, se siente atraído un joven hacia una mujer que podría ser su madre.
—Tiene que venir a ver la tienda —sugirió James—. Está cerca de Sloane Square.
—Por supuesto, no deje de hacerlo si pasa cerca de Sloane Square —terció Humphrey—, que pilla muchas veces de camino, ¿a que sí?
—Sin duda —dijo Leonora sonriendo—. Hay que procurar organizarse la jornada para visitar los lugares más agradables y eludir los que se detestan.
A James le sorprendió oírle decir esto y se preguntó cómo se las arreglaba para «organizarse» las jornadas de tal manera, cuando la mayoría de la gente que uno conoce tiene que trabajar o llevar una monótona vida hogareña. Quizá tuviese dinero, o la mantuviesen «a todo tren», en St. John’s Wood, por ejemplo, como una amante eduardiana al viejo estilo. Podía ser perfectamente así, se dijo, al oír que le daba sus señas a Humphrey.
—Es una casita preciosa —dijo ella—. Espero que usted y su sobrino vengan a cenar en alguna ocasión, para que pueda corresponder por este delicioso almuerzo.
Luego la acompañaron a coger un taxi.
—Me voy derecha a casa a recrearme con esta preciosidad de librito —dijo la mujer a modo de despedida.
Ellos rehicieron entonces el camino en dirección a la tienda.
—Bien, bien —dijo Humphrey en tono campechano—, la subasta ha resultado ser más interesante de lo que esperábamos.
Fue todo lo que se le ocurrió decirle a su sobrino respecto de aquella mujer hacia la que ambos parecían haberse sentido atraídos.
—Sí. —James rio, algo avergonzado—. Quién sabe si volveremos a verla.
—Por supuesto que sí —repuso Humphrey, muy seguro de que así sería—. Y, ¿sabes lo que te digo? —añadió dubitativo, al borde de la acera—. Que no voy a volver esta tarde por la tienda. Tú y la señorita Caton os las podéis arreglar perfectamente solos. Será una buena experiencia para ti.
James no hizo ningún comentario. Todo aquello que no le apetecía hacer ni poco ni mucho lo consideraba Humphrey una «buena experiencia», pero, como no era probable que acudiesen clientes, supuso que se apañaría.
Humphrey se dio la vuelta y se alejó en dirección contraria, sonriendo para sus adentros. En cierta medida, consideraba que tenía la responsabilidad de velar por James, único hijo de su hermano, muerto en la guerra. Además, no hacía mucho que James había perdido también a su madre. Los huérfanos tenían para Humphrey algo que hacía que aflorase lo mejor de él; ese deseo de hacer el bien, sin complicarse mucho la vida, que alienta en la mayoría de nosotros. Al graduarse James en Oxford, con un discreto expediente y sin grandes ambiciones, a Humphrey no le había resultado nada difícil emplearlo en su tienda de antigüedades y ofrecerse a enseñarle lo que sabía. No es que Humphrey fuese un gran experto, pero sus conocimientos bastaban para enseñar a alguien que, como James, nada sabía del oficio. Además, la buena presencia de James y su agradable trato ayudaban mucho a atraer a los clientes y, sobre todo, a convencer a las difíciles clientas norteamericanas. De manera que enseguida habían llegado a un acuerdo satisfactorio. El apartamento de Humphrey estaba en Kensington, mientras que James vivía, más modesta- mente, en Notting Hill Gate. La vida social de ambos no tenía puntos de contacto, porque un hombre de casi sesenta años poco podía tener en común con un sobrino de veinticuatro; y Humphrey se sentía aliviado por no tener que compartir demasiado tiempo con James. En aquellos momentos, por ejemplo, le apetecía volver a su apartamento a echar una cabezada, y luego ir a su club a cenar y a jugar al bridge. James, suponía él, saldría de la tienda a las cinco y media, asegurándose de cerrar bien, aunque sospechaba que la señorita Caton, su admirable y quisquillosa mecanógrafa, que era una mujer de mediana edad, no acabaría de fiarse de James y saldría después que él. Luego, James volvería a Notting Hill Gate, o iría a darse un garbeo por los ambientes de Chelsea, de los que Humphrey no estaba muy al día, pues hacía siglos que no pisaba King ‘s Road, tan cambiada ahora. Lo que James hiciese en su tiempo libre era asunto suyo y, en este aspecto, Humphrey consideraba que su responsabilidad se reducía a confiar en que James fuese lo bastante sensato como para no dejar embarazada a ninguna chica y para que no lo pillasen fumando marihuana. Al entrar en su club dejó de pensar en James y se preguntó cómo pasaría las noches Leonora. ¿Sería aficionada a la ópera? ¿Al teatro? Quizá apuntase por ahí el paso más conveniente para invitarla.
La tarde fue para James tan aburrida como era de prever. No entró nadie y, aunque el teléfono sonó una vez, no había sido más que una amiga de la señorita Caton, con quien esta mantuvo una críptica conversación, al parecer sobre lo que iban a cenar aquella noche. James salió a las cinco y media, después de que la señorita Caton le prometiese echar el cierre, y volvió a su apartamento a arreglarse para salir por la noche. Iba a una fiesta que daban dos ex compañeros de colegio en su apartamento de Camden Town. Se abriría la puerta, el clamor de las voces y de la música lo envolvería y acabaría en un rincón con una chica que a duras penas oiría sus palabras. Aunque no se le solía ocurrir nada especialmente interesante que decir en tales ocasiones. Después de haber pasado tantos años con su madre, le resultaba más fácil hablar con mujeres mayores. Y, como no era de los que se prodigan encamándose con todas, ni había fumado nunca marihuana, Humphrey no tenía por qué preocuparse. James no estaba todavía seguro de lo que deseaba de esta vida y trataba de evitar todo paso trascendental.
—————————————
Autora: Barbara Pym. Título: Murió la dulce paloma. Traducción: Víctor Pozanco. Editorial: Gatopardo. Venta: Todos tus libros.


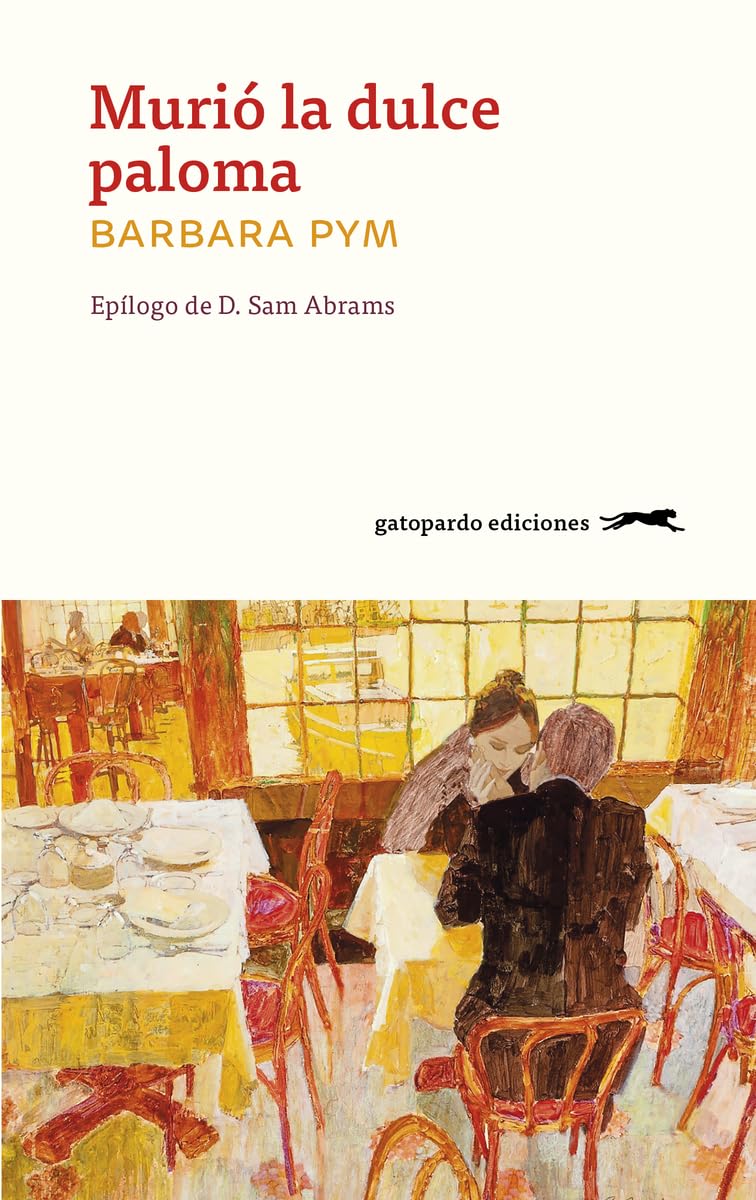



Zenda es un territorio de libros y amigos, al que te puedes sumar transitando por la web y con tus comentarios aquí o en el foro. Para participar en esta sección de comentarios es preciso estar registrado. Normas: