Hubo un tiempo en el que la península ibérica estaba inmersa en guerras constantes. Fueron siglos de batallas célebres, valientes gestas que los juglares luego cantaron por tabernas y plazas. Pero hay una historia que siempre callaron, quizá porque nadie se atrevió entonces a contarla. La de un joven caballero llamado Diego. Éste no era un muchacho cualquiera, sino el hijo del mayor héroe de la época. Su padre, Rodrigo Díaz de Vivar, se esforzó por convertirlo en el mejor de sus capitanes.
Francisco Narla nos lleva al medievo español en su nueva novela, El buen vasallo (Grijalbo, 20214). En Zenda ofrecemos un fragmento de esta obra, donde honor, venganza, redención y amor se entrecruzan para contar una seductora leyenda.
*****
COLMILLO, NEGOCIO Y TRAICIÓN
Año del Señor de 1097
I
Se jugaban el pellejo. Ese era su negocio.
Un descuido se pagaba con un palmo de acero en las tripas. Bastaba una patrulla, un rastreador. Y las moscas con valor para abandonar la sombra tendrían el rancho servido.
No podían avanzar. Solo asomar los hocicos por encima de las piedras.
Y lo que vieron se llamaba desolación.
Los del castillo arrojaban pedruscos, trozos de muralla, muebles viejos y maldiciones. Lo que fuera menos la esperanza. Blasco incluso hubiera jurado que uno, cubierto de vendajes, lanzó una cuna.
Se hizo añicos con un crujido que sonó a lástima.
Pero los moros aguantaban. Y tenían el temple de recoger lo que caía, hasta los pedazos de la cuna. Porque, a no ser por los cadáveres, poco más había.
Los rumores de ambos bandos, desesperados unos, cínicos los otros, eran cuanto se oía en un aire que quemaba. El sol se derramaba con tal justicia que ni las cigarras chiscaban.
—Cinco credos —escupió Nuño por el hueco del colmillo.
Mordió las palabras. Y las sentenció por el mismo hueco, con un gargajo que se estampó en la tierra calcinada.
Aquel colmillo lo había arrancado la lanza de un catalán en Almenar, cuando la soldada la pagaban los moros de Zaragoza. Nuño lo había descabellado como a un mulo con la pata rota. Le hundió la daga en el cogote.
Y al sacar el hierro, entre cuajarones de sangre, se estrenó en aquello de escupir por el condenado hueco.
Una costumbre que se llevaría a la tumba.
Aquel hueco no era peor que la nariz mal recompuesta o la cojera heredada del mandoble de un sarraceno. A Nuño lo habían parido atravesado. Agrio en el carácter y parco en las formas. Hecho de remiendos.
Había abandonado Mansilla sin más fortuna que la espada al cinto y hambre de gloria, confiando su porvenir a la guerra.
Y de la guerra había hecho oficio.
Ambos lo habían hecho.
La guerra era su negocio.
No llevaban más que el gambesón de cuero, sin cota de malla. Con las espadas en sus fundas, con las hebillas embadurnadas de grasa ennegrecida, con las cinchas aseguradas.
Había más de diez mil moros acampando en la llanura.
Y de los cristianos en la fortaleza tampoco podían esperar merced; los castellanos se la tenían jurada.
—Si queda algo en los aljibes —rezongó Nuño—, cinco credos y dos avemarías…
Y soltó otro escupitajo. Con tanta fuerza que volteó un guijarro.
Blasco dejó de mirar la llanura, desparramada más allá de la fortaleza, y se dio la vuelta. El guijarro rodó cuesta abajo, hasta estamparse con un hierbajo reseco. Y, en lugar de preguntar, se enjugó el sudor que le corría por la frente.
Conocía el negocio. Y a su compañero.
Habían estado juntos en el asedio de Valencia. Le bastaba oír el tono de los escupitajos.
A Nuño le importaba un bledo si la fortaleza caía. Le preocupaba aquella llanura. Le preocupaba que, en la llanura, algo se pudría. Y no eran los muertos.
—¿Credos?, ¿avemarías? —inquirió con retranca asturiana—. Podemos acercarnos y decirles que ayunen hasta Pentecostés…
Blasco, que tenía el rostro de un santo en el altar y los modales de un ricohombre, era hijo de un hacendado que poseía manzanos en la parroquia de Pando. Manzanos, manzanas y cuatro lagares que, según decía, daban la mejor sidra entre el mar y el Duero.
Nuño lo ignoró con un gruñido.
Ninguno de los dos quería hablar de lo que veían.
En un flanco, entre la hierba reseca y la tierra revuelta, los moros habían crucificado a medio centenar. Algunos de aquellos desdichados, unos pocos, los que no habían sucumbido a la tortura o al sol, aún se estremecían. Como reuniendo fuerzas para morir de una maldita vez.
—¿Ayuno? —soltó Nuño sardónico—. ¡No jodas! Un hambre de cojones es lo que van a pasar. Les han mordido los tobillos, y, como se descuiden, les mastican los huevos…
Y señaló el castillo que llamaban de Consuegra.
El asturiano se escurrió pendiente abajo, no fueran a verle levantar el codo, y echó un trago de la calabaza que habían rellenado al cruzar el río, donde habían dejado los caballos.
Antes de contestar, miró al cielo, roto por un sol que amedrentaba a los buitres. Incapaces de echarse un día más a la carroña, los bichos esperaban a que la canícula concediese tregua.
—También los moros andarán escasos de agua —conjeturó—. Aquí no hay más que rastrojos. No pueden armar un asedio… Y ya tienen bastante botín…
Al pie de las cruces, por entre los cadáveres, pese a la hinchazón y los hedores, algunos había sin más resguardo del sol que los turbantes. Seguían registrando los cuerpos, sajando dedos para robar anillos. Cortando cabezas.
Cabezas que apilaban.
Habían levantado con ellas un macabro otero. Y sobre él habían tendido una escala hecha de postes para las tiendas y lanzas quebradas.
Por aquellos peldaños subía un muecín con aljuba negra para llamar a la oración del mediodía.
No era la primera vez que veían algo así, y no sería la última. Ese era su negocio.
—¡Cagüen en el virgo de la Magdalena! Dios y san Pedro dirán…
Blasco entrecerró los ojos y lo miró suspicaz.
—¿Y qué sugiere su paternidad que hagamos con lo que no dirán? —preguntó señalando las cruces, los muertos, la llanura—. ¿Convocamos un concilio?
El flanco era una escabechina. En toda la llanura, que se había bebido ansiosa la sangre, no había lugar peor parado.
Allí se había desbaratado la batalla. Allí se había fraguado la derrota de Castilla.
Nuño se atrevió a incorporarse, atento a que no los viese una patrulla.
—Si apesta cuando pisas —rechistó—, mírate la suela con un puñado de paja en la mano…
Nuño aguantaba estoico, pero Blasco volvió a enjugarse el sudor antes de hablar.
—La caballería rompió filas y los moros los envolvieron…
Solo uno de los flancos aguantó.
—Dijo santo Tomás cuando metió el dedo en las llagas.
Y al asturiano, a regañadientes, se le escapó una sonrisa que bien podía haberse tallado en lo alto de un retablo, junto a
la mismísima Virgen María.
—Si llegamos a Valencia —continuó Nuño sombrío, sabedor de que no las tenían todas consigo—, nos toca cobrar soldada… Te apuesto un quinto a que los flancos los mandaban
Alvar Fáñez y el cabrón del Boquituerto.
—Alfonso prometió…
—¡Cagüen en el rey! ¡Y me cago en Castilla! —cortó Nuño tajante—. A esa bota no basta con restregarla, hay que meterla un mes en remojo para quitarle la peste a mierda —terminó gritando—. ¡Los dejaron en calzones!
—De acuerdo con su ilustrísima —concedió Blasco burlón—, pero baje su eminencia la voz, que hay moros en la costa…
Y en aquel rostro contrahecho el ceño se frunció como el partirse de un leño. No le hubiera servido de inspiración a ningún tallador, a no ser para labrar las bestias del Apocalipsis.
—No me toques el badajo —protestó, malhumorado, pero bajando la voz.
—No se enfade su paternidad —rogó el asturiano, conciliador.
Le respondió el bufido ronco de un oso.
Se dejaron envolver en el silencio. Taciturnos. Esperando sin saber el qué.
Y ni siquiera una brisa misericordiosa se apiadó de aquellos dos.
—¿Cómo se le dice a un padre que su hijo ha muerto?
En tono sombrío, casi lúgubre, fue Blasco el que preguntó.
Se atrevían, al fin, a discutir qué les había llevado hasta allí.
—No podemos mentirle… Prefiero echarme a correr cerro abajo y dejar que me atrapen los moros.
Aquellos moros ya se arrodillaban cara al levante. Y los lagartos seguían escondidos y las cigarras sin chiscar.
Sobre las cabezas sanguinolentas, señor de la llanura desde aquel tétrico alminar, el muecín se había vuelto al oriente, hacia La Meca, y había comenzado a entonar. Su rezo, melancólico, se derramaba sobre el campamento y lamía los muros del castillo. No solo alababa al único dios y a su profeta, también juraba que pronto sería oído de un extremo a otro de aquellas tierras castigadas por el sol.
Sacudiendo el mentón con fastidio, Blasco volvió a hablar.
—A Ruy no va a gustarle…
Y otro escupitajo salió por el hueco del colmillo.
—No, a nadie le gusta la traición.
—————————————
Autor: Francisco Narla. Título: El buen vasallo. Editorial: Grijalbo.


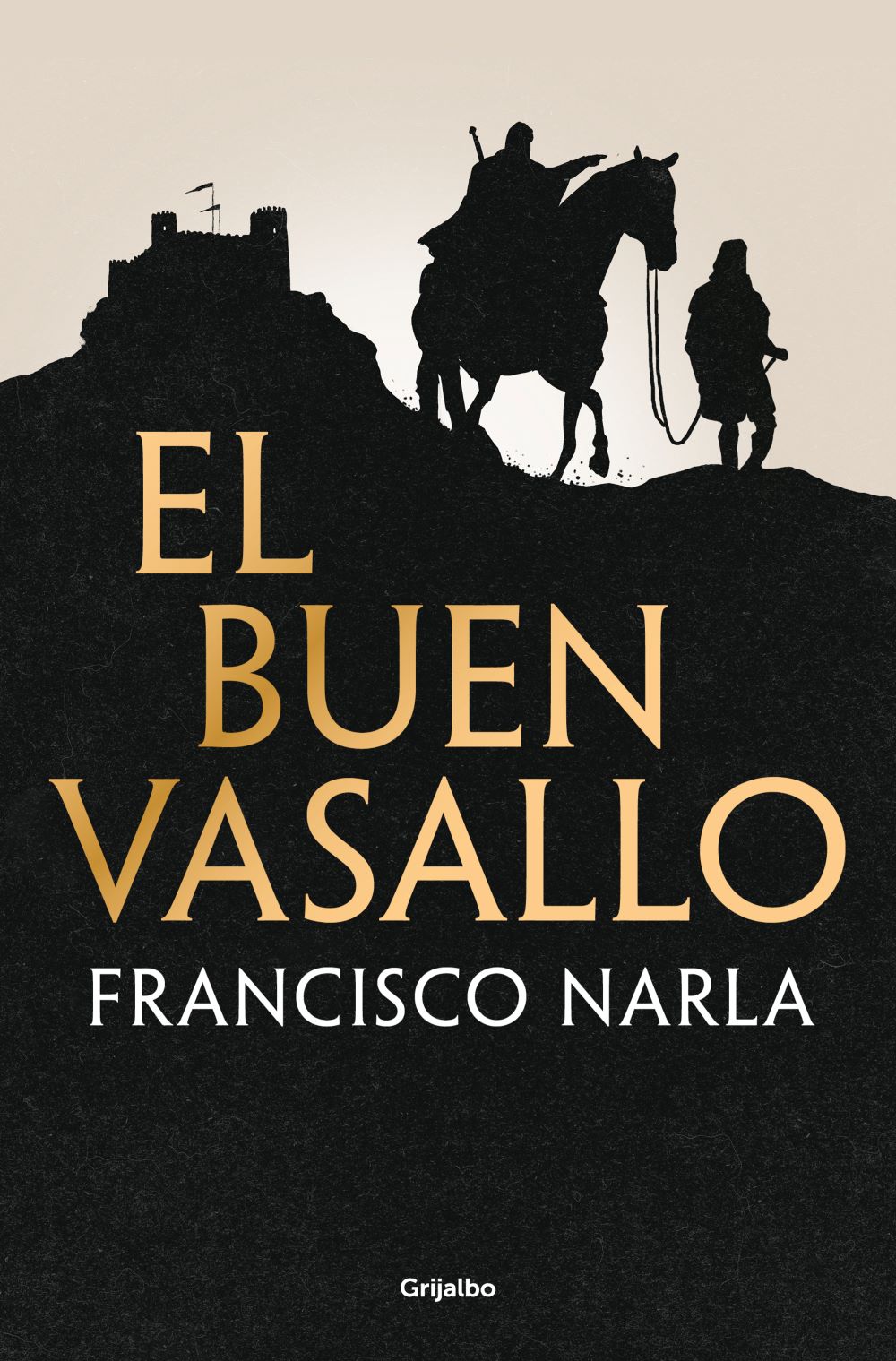



Zenda es un territorio de libros y amigos, al que te puedes sumar transitando por la web y con tus comentarios aquí o en el foro. Para participar en esta sección de comentarios es preciso estar registrado. Normas: