El silencio socava nuestros impulsos hacia el apego. La mejor literatura se nutre de la estabilidad de los deslizamientos, de las precariedades resultantes de ceder el control a las voces que nos habitan: “¡Cuántos grandes escritores desconocidos han debido a sus cualidades de corazón, a su encanto social, amistades preciosas que, retrospectivamente, creemos que les valía su genio!” (“El salón de S. A. I. la princesa Mathilde”).
No insiste el volumen que los contiene en su propia singularidad; se ofrece como un recipiente para examinar “una voz que parece feliz por decir las palabras”, leemos en la crónica “El patio de las lilas y el taller de las rosas”, publicada en Le Figaro, “lanzándolas con una indolencia voluptuosa de la comisura de los labios, como el humo ardiente y ligero de un cigarrillo”.
Parpadeantes, las escenas de estos Salones giran en torno a los caprichos y acrobacias de la lucidez en movimiento del autor de la saga novelística En busca del tiempo perdido (1913-1927), con “una voz que encanta como la de la lira y conmueve como la del arpa esta feliz morada que se parece a la vez a la casa del sabio y al templo de las musas” (“La condesa de Guerne”).
Cosecha el Premio Goncourt de 1919 la pormenorizada médula de su propia idiosincrasia, trasplantándola a la página para darle nueva vida: “El encanto de los modales, la cortesía y la gracia, la inteligencia incluso, ¿tienen de verdad un valor absoluto que merezca la pena ser tenido en consideración por el pensador?” (“El salón de la condesa D’Haussonville”).
Vivos y muertos se presentan como parte de la conciencia del opúsculo narrativo El caso Lemoine (1908; también incluido en el volumen de Ediciones Athenaica), un homenaje a la conexión y la interdependencia: “Incluso en sus postreras anotaciones, Chateaubriand tenía el don divino, las palabras que hacen surgir la imagen para siempre”.
Esta falsa crónica de sucesos muestra al interlocutor galo ocupando su lugar entre los acontecimientos y sus diferentes magnitudes. La interacción de los componentes genera una elegía a lo que pudo ser y no fue. Como consumado letraherido, el novelista y crítico francés escribe atento a las posibilidades lingüísticas de la enfermedad literaria.
Si las fantasías de salirse de uno mismo son siempre atractivas, tal vez sea porque nos parecen increíblemente irreales, vergonzosamente ingenuas y, en el fondo, aterradoras. No pocas veces las alimentamos en privado, conscientes de que abonan nuestras tendencias al narcisismo, disponible solo para aquellos que eligen desplazarse al lugar que se les impone, “entre paredes de corcho y sahumerios, con la idea obsesiva de la obra, único refugio frente a la muerte”, sostiene el traductor Mauro Armiño (Cereceda, 1944) en el prólogo.
En estas páginas escogidas, el médico-escritor es a la vez el paciente y curandero; el observador y observado. “Proust era especialista en imitar tanto la voz como los gestos de personajes conocidos”, prosigue Armiño. La suya es una historia personal contada con la objetividad de “un pastiche saint-simoniano”, concluye el escritor, periodista, crítico literario y teatral español, en el que la memoria compartida es apenas un modo reflexivo y consciente de hablar de uno mismo.
—————————————
Autor: Marcel Proust. Título: Salones parisinos. Traducción: Mauro Armiño. Editorial: Athenaica. Venta: Todos tus libros.


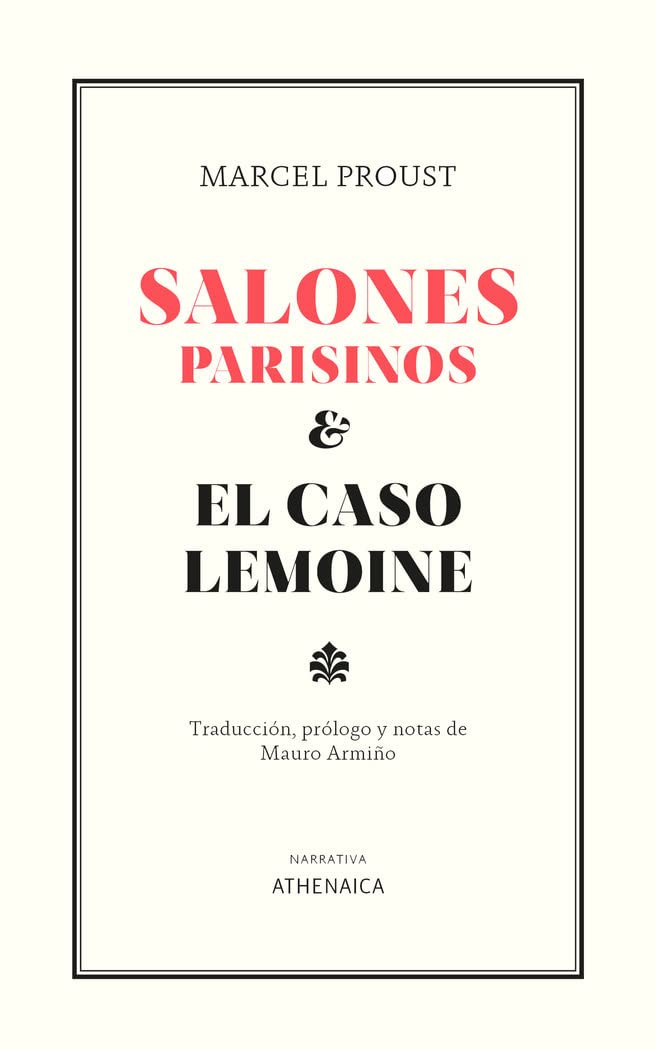


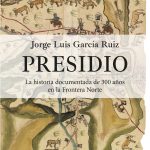
Zenda es un territorio de libros y amigos, al que te puedes sumar transitando por la web y con tus comentarios aquí o en el foro. Para participar en esta sección de comentarios es preciso estar registrado. Normas: