Se traduce por primera vez al castellano la ficción más querida y popular de Magda Szabó en su Hungía natal. Una novela de formación que cuenta la historia de una chica rebelde a quien su padre mete en un internado cuando los nazis amenazan con invadir el país.
En Zenda reproducimos el primer capítulo de Abigaíl (Xordica), de Magda Szabó.
***
Gina acaba en un internado
El cambio que se produjo en su vida la privó de tantas cosas que fue como si una bomba devastara su hogar.
Marcelle siempre entendía hasta lo que Gina no expresaba de forma explícita, lo que simplemente sugería o lo que apenas lograba balbucir; en ocasiones Gina se sentía tan cerca de ella como de su padre. Cuando Marcelle añoraba su país o reaccionaba a alguna queja de la niña, le decía que debía estar contenta de tener a su padre, que la amaba más que nadie, puesto que ella hacía tiempo que había perdido a sus padres, y solo le quedaba lo que había aprendido de ellos: la lengua materna. Siempre añadía que, así las cosas, era muy afortunada por haber encontrado un hogar en casa de Gina y, aunque no estaba casada, con los Vitay se sentía como en familia o, al menos, como si tuviera una hija. Y cuando Marcelle faltaba del hogar, Gina la echaba de menos tanto como a una verdadera madre, sabía que no era tierna con ella porque le pagaran, sino porque la quería de veras. Pero Marcelle ya no estaba, había vuelto a Francia. El padre de Gina había dicho que no podía seguir con ellos y sin duda tenía razón; el general no la habría alejado de no estar forzado a hacerlo, sabía mejor que nadie qué estrecho vínculo rompía al separarlas. Había guerra, le explicó el general, las naciones de Marcelle y de Gina luchaban en bandos contrarios y una francesa no podía vivir en su casa. Cuando de nuevo hubiera paz, Marcelle regresaría y entonces podrían continuar la vida donde la habían dejado. Marcelle ni siquiera se llevó todas sus pertenencias, las guardó en unos baúles que bajaron al sótano.
Pero la tía Mimó no era francesa, sino húngara. Y si Marcelle debía irse, ¿por qué la enviaban a ella a un internado?, ¿por qué no podía su tía encargarse de su educación? Si su padre sentía que ella debía estar bajo un control y una vigilancia constantes, que fuera su tía a vivir con ellos, pero el general no hizo más que agitar la cabeza ante tal petición. Si la chiquilla no se hubiera aferrado a cualquier posibilidad para seguir en casa, ella misma se habría dado cuenta de que la tía Mimó no podía suplantar a Marcelle: simplemente no valía para eso, por mucho que Gina amara a su tía, se divertía a su costa y, con sus catorce años, muchas veces se consideraba casi más madura que ella, una viuda cuarentona. Al enterarse de que también tenía que separarse de su tía, la pérdida agrandó e idealizó su figura. De pronto olvidó cómo se reía de los esfuerzos de la tía Mimó para conservar su juventud marchita, para ser el centro de atención en cualquier compañía, del azoramiento con el que esperaba milagros de prendas de moda y cosméticos nuevos. También se olvidó de lo poco que había tardado en descubrir con Marcelle que las famosas horas de té —cada jueves por la tarde la tía Mimó celebraba reuniones con té y baile a las que el general se negaba a asistir pese a todas sus súplicas—, en realidad no eran, según alegaba la tía, para que la sobrina huérfana de madre se habituara a la vida social, para que aprendiera a comportarse y practicara el baile; era la propia tía Mimó la que quería divertirse, lucir ropa y peinados nuevos, la tía Mimó quería bailar y ansiaba casarse, por eso en las reuniones predominaban los huéspedes que bien podrían ser padres o abuelos de Gina y escaseaban los jóvenes. Pero si Marcelle tenía razón en decir que la niña no debía aprender las bases necesarias de la vida adulta en tés y bailes, y también cuando se indignaba al encontrar a la tía Mimó llorando porque la peluquera le había cortado mal el pelo, en una cosa sin duda no llevaba razón. En la vida hacía falta cierta dignidad y disciplina, y también aprender a reaccionar con serenidad ante los acontecimientos, distinguir los problemas serios de los simples sinsabores de la vida, sobre todo en tiempos de guerra, cuando a lo largo y ancho del mundo morían decenas de miles de personas y un mechón de pelo mal cortado importaba bien poco; sin embargo, fue en una de las famosas reuniones de la tía Mimó donde Gina conoció a Feri Kuncz, y percibió que el teniente la miraba con una obstinación rayana en la insolencia, y Gina recibió como un regalo inesperado y acaso prematuro el reconocer, a la vez asustada y feliz, que estaba enamorada de Feri Kuncz y que quería convertirse un día en su esposa.
Su romance con Feri (lo único que nunca se había atrevido a compartir con su padre) curiosamente nunca fue visto con buenos ojos por Marcelle. La tía Mimó se mostró más comprensiva al darse cuenta de lo que se tejía entre Gina y el teniente. Y le explicó a Gina que no había nada más bello e inocente que el primer amor candoroso, cuyo brillo subsiste en el recuerdo aunque no termine en matrimonio, y que asumiría con placer el papel de ángel de la guarda de dicha atracción pura y noble. Y así lo hizo. Si Marcelle no simpatizaba con Feri, mucho menos lo hacía con el romance; poco antes de que el general le dijera que tenía que volver a Francia, llegó a amenazar a Gina con contárselo a su padre y revelarle las continuas citas y cuchicheos de los jueves, ya que el general le había advertido repetidamente a la francesa que tuviera cuidado y estuviera alerta —no podía contar con su atolondrada hermana—: nadie del cuerpo de oficiales debía acercarse a su hija; solo faltaba que alguno empezara a cortejarla. Pero al final no dijo nada, los preparativos del viaje y la separación llenaron toda la mente de Marcelle. Aunque daba igual, se lo podía haber dicho; junto a la francesa y la tía Mimó ahora también desaparecería el teniente. Si no podía continuar en Budapest, ¿cómo iba a seguir en contacto con Feri Kuncz?
Marcelle ya no estaba, y al día siguiente tampoco estaría la tía Mimó, ni Feri, y también desaparecería la Atala Sokoray como si se la llevara el viento. Tampoco era nada fácil de asumir. Desde que había alcanzado la edad escolar siempre había asistido a la escuela Atala Sokoray, conocía cada piedra, cada rincón del edificio. Era un famoso y antiguo centro de instrucción femenina de la capital, con un cuerpo docente bien formado y solícito; y si la tía Mimó la quería sacar para algún baile, la fiesta de santa Bárbara o el día de san Nicolás, la directora siempre lo permitía, la asistencia al teatro y a la ópera también eran habituales. Los días de teatro, el padre muchas veces se reunía con ellas durante la función, se quedaba al fondo del palco donde Gina estaba con Marcelle y la tía Mimó. El momento en el que se abría la puerta del palco y una suave corriente de aire fresco le acariciaba la espalda y el cuello, y luego, cuando al sentarse su padre tras ellas, crujía la butaca tapizada en terciopelo rojo, le causaba incluso mayor placer que la obra o la ópera en sí. Al volver la cabeza, sonreía en su propio rostro; desde la cara del general le miraban sus propios ojos grises, bajo unas cejas muy similares a las suyas. Su cabello también era igual, su textura y finura, solo que el del general era canoso y el de Gina, moreno; e idéntica era la forma de sus labios y de sus dientes. Padre e hija se querían con pasión —aunque durante los catorce años de vida de Gina ninguno de los dos lo había formulado de esta forma tan cruda y elemental— y solo juntos sentían que el mundo estaba completo, por ello le pareció tan inconcebible la repentina decisión de que tras la marcha de Marcelle debiera ir a un internado provincial para continuar allí sus estudios, y de que su padre, a quien en condiciones normales podía pedir cualquier cosa, ahora hacía oídos sordos a sus ruegos, y, además, había tomado una decisión sobre su vida sin consultar con ella, simplemente le había comunicado algo ya decidido.
Si le hubiera dado una explicación, la que fuera, algo que pudiera comprender y aceptar, tal vez le costaría menos soportar que la arrancaran de su mundo habitual, pero era más que evidente que su padre no decía la verdad cuando le comunicó que ya era hora de que aprendiera más orden —algo que podía hacer con una institutriz entre los muros del hogar—, que el aire era más puro fuera de la capital y que él, que no podía dedicarle el suficiente tiempo a su hija, estaría más tranquilo si unos buenos profesores tomaran en sus manos su educación, y que no valía la pena darle más vueltas al asunto. Su villa, en las faldas del monte Gellért, se erguía sobre el Danubio y la ciudad: ¿dónde podría haber un aire más puro que en las laderas del monte, en el inmenso jardín? ¿Y de quién podría aprender más orden que el que le enseñaba Marcelle? ¿Mejores profesores? Como si años atrás no hubiera sido su padre quien había elegido para ella la mejor escuela. No, esta vez el general no decía la verdad, simplemente quería alejarla, lo cual significaba que sin duda la tía Mimó tenía razón; llevaba meses explicándole a su sobrina que su hermano había cambiado, estaba más rezongón, más callado y pasaba en el trabajo una cantidad irreal, imposible, de horas. Seguro que se trataba de un asunto de faldas, ya se daría cuenta Gina: el general se iba a casar. ¿Sería que la nueva mujer no quería cargar con ella? ¿O que su padre amaba más a una mujer extraña que a su propia hija?
Pero ella había salido a su padre, así que al cabo de unas horas de súplicas estériles, de pronto se calló, no pidió nada y dejó de quejarse. El general, que conocía a su hija más que como un padre, como una madre, fue consciente del dolor y de la desesperada tristeza que se escondía tras su disciplinado silencio. La tarde anterior al viaje Gina preparó su equipaje sin lágrimas ni escenas: no tardó mucho, aun sin la ayuda de Marcelle, ya que apenas podía llevarse algo. Su padre que —como se enteró más tarde— había estado antes de la marcha de Marcelle en la ciudad provinciana en la que se encontraba la escuela que le había asignado, dijo que allí las alumnas tenían un uniforme especial, bastaba llevarse unas batas y ropa interior, todo lo demás se lo darían allí. Antes de cerrar la maleta, Gina pasó la mirada por su habitación y metió entre los camisones su mascota preferida, un perrito de terciopelo con manchas, pero luego recapacitó y lo volvió a colocar en su sitio. Allí se quedaba, si había un cambio en este mundo ajeno, que fuera completo. Los libros y cuadernos serían nuevos; hasta entonces iba a una escuela pública, ahora asistiría a una religiosa con otros libros de texto, hasta el papel secante sería distinto.
Ese mismo día hicieron las visitas de despedida, primero fueron a casa de la tía, luego al cementerio.
A la tía Mimó le dio poco menos que un soponcio al enterarse del motivo de la visita. Le indignó el hecho de que se llevaran a Gina de su lado, pero también el enterarse justo el día antes de su marcha, y que no le hubieran informado lo más mínimo hasta entonces. Pese a no tener culpa alguna, Gina se sintió desconsolada ante la sarta de reproches. Cuando se enteró por su padre de lo que le esperaba, su primera intención fue buscar el consuelo y el respaldo de su tía, pero no pudo hacerlo. Al salir al vestíbulo para llamarla por teléfono, el general la alcanzó y le quitó el auricular de la mano antes de que llegara a marcar los seis dígitos. «No se lo debes decir a nadie —dijo, y no le habló como solía, sino como si Gina fuera un recluta a la espera de órdenes—, a casa de Mimó te llevaré yo mismo, y no te despidas de nadie, ni de amigas, ni de conocidos, ni siquiera de los miembros del servicio. No puedes decirle a nadie que te llevo fuera de Budapest. Júramelo». Lo hizo, pero sin mirar siquiera a su padre, tanto le dolía que encima la despojara de la posibilidad de quejarse, de los momentos de la despedida, del adiós a Feri.
Cuando la tía Mimó se enteró de que el general no estaba dispuesto a informarle de adónde llevaba a la niña, fue la primera vez en la vida en la que se enfadó de veras con su hermano. («Le escribirías cartas cada dos por tres, le mandarías paquetes y la visitarías cada semana. No, Mimó, no te lo voy a decir»). La tía Mimó se levantó, dijo que agradecía la visita y que por un tiempo prefería no encontrarse con él, luego rompió a llorar, cubrió a Gina de besos y, llorando con más y más furia, salió corriendo del cuarto. Abandonaron su casa sin que Gina pudiera susurrarle algún recado para Feri. Eso la desesperó especialmente, ya que el jueves anterior todavía no sabía nada sobre la decisión de su padre y al despedirse del teniente habían quedado en volverse a ver aquella semana en casa de la tía Mimó. En vano la esperaría. De la casa de la tía su padre la llevó al cementerio, permanecieron mudos ante la lápida de su difunta madre y Gina tuvo la impresión de que esa despedida también era distinta a las anteriores, cuando salían de Budapest por un tiempo. Quizás su padre se despidiera definitivamente de la madre, le dijera adiós antes de empezar una nueva vida.
La tarde —aparentemente— transcurrió como cualquier otra desde que se había ido Marcelle. Cenaron, luego el general se sentó junto a la chimenea a leer, Gina acercó el escabel a la lámpara de pie y sacó su propio libro. Miró los renglones sin entender el texto, ni siquiera pasó de página, solo aparentaba estar leyendo, y de pronto se dio cuenta de que a sus espaldas tampoco se oía el siseo de las hojas; allí, en el fondo de la poltrona, el padre tampoco leía. Ella captó su mirada: «Háblame —le comunicó con los ojos—, dime qué te propones, qué es todo esto. No te preocupes, amaré a cualquier persona que traigas, no puedes equivocarte en tu gusto, en tu elección, ¿cómo iba a serme extraña u odiosa alguien a quien amas? Pero dime qué planeas, no me apartes de tu vida, no me obligues a separarnos por otra persona. No pondré trabas, no seré un obstáculo, siempre te he querido. Aún no es tarde. No me obligues a irme. Haz que esa mujer entienda que seré su amiga, no su enemiga. Háblame, papá».
—Vas a ir a parar a un mundo distinto —dijo el general—. Hay que ver cuántas veces has estado ya con Marcelle en Suiza, París e Italia, y cuántas veces te he llevado yo a Viena. Pero fuera de Budapest no has vivido aún. Te pido que seas fuerte.
No contestó; ¿qué podía haber dicho? El libro se le deslizó del regazo a la alfombra. En el monte las noches eran frescas incluso en verano, y aunque aún era a principio de septiembre, ya tenían la calefacción puesta. La garganta de la chimenea eléctrica ardía roja, como la verdadera leña.
—No hay otra opción —dijo el general—. Entiéndeme, Gina, no la hay. La situación sería distinta si Marcelle se hubiera podido quedar; Marcelle es lista y de absoluta con fianza. Yo apenas paro en casa y Mimó es poco seria, con Mimó no se puede contar, te tengo que mandar al internado por una causa de la que no quiero hablarte. Yo no estoy más contento que tú, créeme.
La chica observó el fuego y acercó las manos para calentarse los dedos. Pensó que ya había averiguado ella la causa de la que su padre no quería hablar, pero si él no la mencionaba, no iba a ser ella quien lo hiciera. Ese algo, esa causa, ya consolaría a su padre en su ausencia y luego todo iría sobre ruedas. Yendo a un internado en quinto de bachiller, sin duda seguiría allí hasta el examen final, solo volvería en vacaciones, ¿para qué iba a cambiar de escuela cada curso? «Fuera de Budapest no has vivido aún. Te pido que seas fuerte». ¿A qué sitio la iba a llevar que tenía que hacerle semejante advertencia?
—Mañana madrugamos, vete a dormir —dijo el general—. Te llevo yo mismo en coche.
Ambos se pusieron en pie. El padre la abrazó, arrimó su rostro al suyo. «Qué triste está él también —pensó Gina—, cómo le duele que me vaya. Qué mujer tan cruel y qué débil mi padre, por primera vez en la vida».
Subió corriendo a la planta de arriba, donde se encontraban los dormitorios. Todas las persianas estaban bajadas, tal como dictaban las reglas de defensa antiaérea; su habitación, desde donde entonces no podía ver ni la ciudad ni el jardín, de pronto le pareció curiosamente extraña, como si ya no fuera suya, como si no hubiera vivido en ella desde su nacimiento. Se sentó en el borde de la cama como si fuera su propio huésped y miró el dibujo del edredón: cálices de adormidera roja sobre seda verde hierba, como el césped. En el silencio las palabras de Feri, «Gini, pequeña Gini, princesa», volaban como mariposas sobre el edredón. Le tentó la idea de bajar a escondidas al vestíbulo y llamar al teniente, a punto estuvo de ceder a la tentación. El general seguía sentado en la sala de estar junto a la chimenea, el servicio cenaba en el sótano, nadie la oiría hablar por teléfono. Avanzó hasta la puerta, luego, impotente, se dio la vuelta. Había algo de desesperante en que fuera incapaz de romper su palabra, aunque la hubiera dado por algo incomprensible, inhumano e inaceptable. Volvió a la cama, trató de imaginar dónde dormiría al día siguiente, cómo sería su cama. No pudo imaginárselo.
—————————————
Autora: Magda Szabó. Título: Abigaíl. Traducción: María Szijj y José Miguel González Trevejo. Editorial: Xordica. Venta: Todostuslibros.
-

Una historia de Europa (CIII)
/abril 10, 2025/A todo esto, ahora que caigo, he olvidado contar cómo iban las cosas en España. Y eso es casi un símbolo de lo que había; o más bien de lo que ya no había, porque lo cierto es que la primera nación en formarse como tal en Europa, la que tuvo al mundo agarrado por las pelotas un par de siglos atrás, en ese final de centuria y comienzo de la siguiente era ya de una patética irrelevancia internacional.
-

La Edimburgo de Muriel Spark y la señorita Brodie
/abril 10, 2025/Me ha encantado pasear por Edimburgo junto a Muriel Spark y su novela cumbre: La plenitud de la señorita Brodie. Sin embargo, lo que ha sido aún mejor, aunque me cueste admitirlo, es la forma en la que he caído en la gran trampa de la autora sin apenas darme cuenta. Es cierto que empecé a sospechar que algo no iba bien durante las últimas páginas, pero cuando ya era tarde; cuando la mano que se disponía a darme el merecido tortazo estaba ya alzada, a punto de sacudirme la cara. Tortazo que picó bastante. Llevo mucho tiempo convencido de…
-

Ve y dilo en la montaña, de James Baldwin
/abril 10, 2025/Sexto Piso continúa rescatando la obra del que, según Norman Mailer, fue “uno de los grandes escritores de nuestro tiempo”. En esta ocasión, la novela esconde una honda reflexión sobre el racismo y el papel de doble filo de la religión. En Zenda ofrecemos las primeras páginas de Ve y dilo en la montaña (Sexto Piso), de James Baldwin. *** CONTEMPLÉ EL FUTURO, Y REFLEXIONÉ Sus primeros recuerdos –que en cierto sentido eran sus únicos recuerdos– eran los de la premura y la luminosidad de las mañanas de domingo. Todos se levantaban a la vez ese día; su padre, que…
-

Érase una vez…
/abril 10, 2025/En este primer volumen, titulado La ciudad de fuego, la historia comienza en el Languedoc-Rosellón, donde se establece la relación entre los protagonistas y fundadores de la saga familiar, a la que la autora quiere convertir en el eje de sus crónicas. Piet y Minou, como se llaman los protagonistas, tienen una vida complicada, ya que la acción transcurre en medio de las Guerras de Religión, que en el siglo XVI enfrentaron a los católicos, decididos a exterminar a los herejes hugonotes, partidarios de las reformas protestantes dentro de la Iglesia Católica. En este libro empiezan a mostrarse las características…


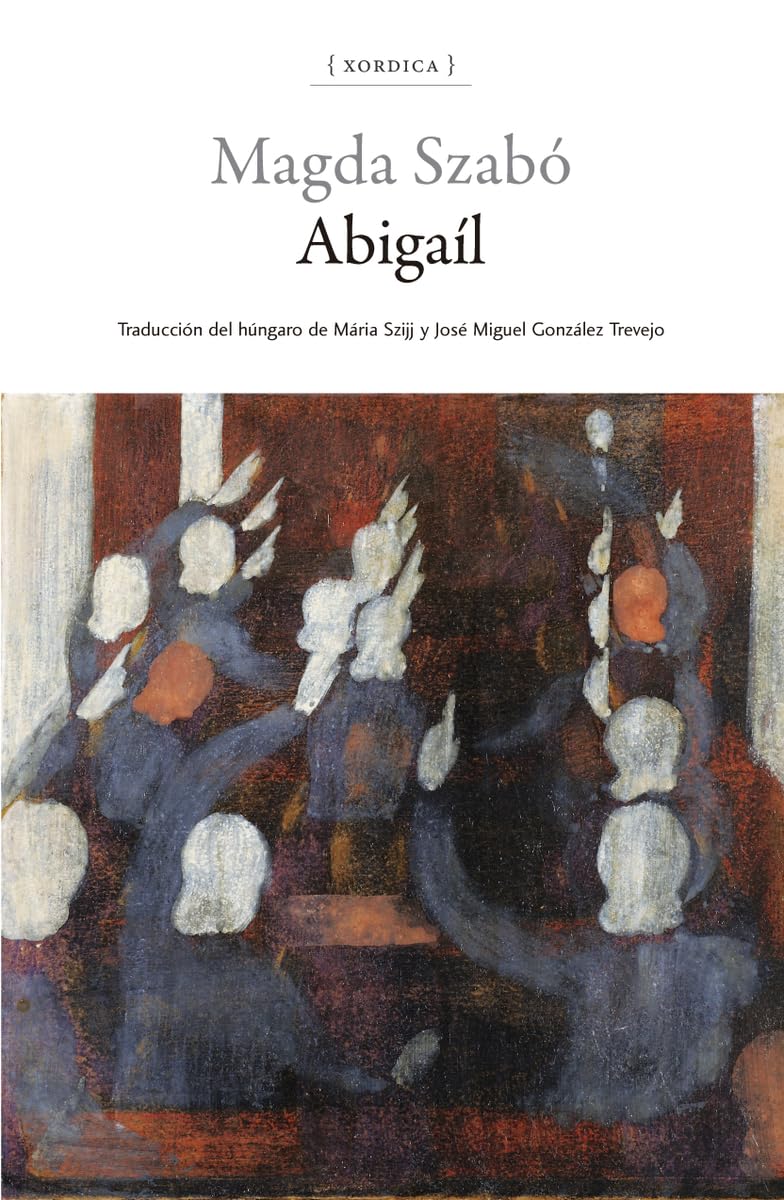

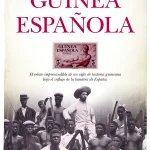
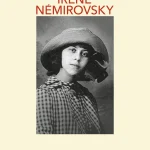
Zenda es un territorio de libros y amigos, al que te puedes sumar transitando por la web y con tus comentarios aquí o en el foro. Para participar en esta sección de comentarios es preciso estar registrado. Normas: