En nuestra sociedad, como pasa en todas las agrupaciones humanas, hay creencias ampliamente compartidas, basadas en la mayoría de los casos en fundamentos precarios o simplemente parciales. Una de sus modalidades más conocidas serían los llamados tópicos, generalizaciones abusivas a partir de unos casos concretos. A veces pueden ser inocuos pero en otras ocasiones constituyen la base de prejuicios que derivan en marginaciones o exclusiones. Sin llegar a tales extremos, debe admitirse que las opiniones bien asentadas en el seno de una comunidad no son casuales ni inocentes. Apliquemos todo ello al caso de las lenguas.
No ya solo un absurdo, sino el trastrueque casi rocambolesco del mito de Babel. Recordemos el conocido pasaje bíblico: Babel surge precisamente como castigo divino a la hybris humana. ¿Os creéis autosuficientes, me desafiáis? Pues entonces yo os confundiré. ¿Cómo? Haciendo que habléis tantas lenguas que os resulte imposible entenderos los unos con los otros. Paradójicamente el mito pone en el tapete la cuestión prístina, rayana en el sentido común: el objetivo primario de la lengua es la comunicación.
Dicho de forma complementaria, el valor de una lengua estriba fundamentalmente en que sea capaz de transmitir información comprensible por y para un conjunto de individuos. Cuanto más amplio sea ese conjunto, mejor. Por eso, la lengua hablada o comprendida por millones de personas se impone en la vida real a todas las demás. Y en este punto resulta evidente que dicha realidad desmiente en la práctica la creencia que tomamos como punto de partida: la lengua que se impone es la mayoritaria y desplaza a todas las demás. No es un problema de las lenguas sino algo más simple, una decisión humana: somos los seres humanos los que queremos que sea así.
Este es el punto de partida de Contra Babel, un volumen que firma Manuel Toscano y que aúna unas características no muy usuales hoy día: es breve, claro, lúcido y contundente. Su propósito lo explicita el propio autor en las páginas iniciales: «Contra esa visión del paraíso políglota, así como las metáforas, falacias y clichés que la sustentan, está escrito este ensayo». Destaquemos que Toscano no es exactamente lingüista, sino profesor universitario de Ética y Filosofía política. El matiz es importante porque, como pasaba con el reciente ensayo de Darío Villanueva, El atropello a la razón (Espasa), en la actualidad resulta difícil decir algo trascendente sobre la cuestión de las lenguas sin atender al contexto sociopolítico que corresponda en cada caso.
Ello es así hasta el punto de que las poco más de 150 páginas del ensayo contienen tantos elementos de sociología, política y cultura como de lingüística propiamente dicha. Desde el principio, el autor inserta su acercamiento al fenómeno de la lengua en el marco complejo de la convivencia humana y el pluralismo de valores que está presente en toda comunidad. La lengua o, para ser más precisos, la diversidad lingüística puede constituir un valor, pero en todo caso es un valor que debe situarse dentro de un conjunto de intereses en conflicto e ideales en pugna, no siempre compatibles. Se entiende que la lengua sea para muchos una herencia cultural o un rasgo identitario, pero esto no debe llevarse al extremo de que desplace o sustituya su función comunicativa.
No se trata de elucubraciones. Vayamos a los datos. En el mundo se hablan más de 7000 lenguas. Los especialistas divergen en sus estimaciones pero grosso modo puede decirse que casi la mitad de ellas están condenadas a la extinción a medio plazo. Desde otra perspectiva, el 90% de la población mundial se concentra en unas 200 lenguas. Con esos parámetros, resulta evidente que la pretensión del nacionalismo lingüístico de vincular sistemáticamente lengua y nación cae por su base. La valoración de la diversidad lingüística como bien en sí, también: Papúa Nueva Guinea tiene 9 millones de habitantes y 839 lenguas. Sin llegar a ese nivel, Indonesia tiene 704 idiomas; Nigeria, 520; India, 424.
Frente a lo que, en el mejor de los casos, podría entenderse como un romanticismo lingüístico que llora la desaparición de cualquier lengua, Toscano propugna un enfoque pragmático: «los procesos de modernización social presionan inexorablemente a favor de la homogeneización lingüística». O, por decirlo desde la orilla opuesta, allá donde se apuesta por la preservación a toda costa de la fragmentación lingüística, resulta patente que se produce un sobrecoste económico. En último término, el apego o lealtad a la lengua para muchos individuos o incluso grandes grupos humanos termina cuando se atisban posibilidades de mejora económica o mayor difusión (caso de los escritores) aprendiendo o hablando una lengua mayoritaria, como el inglés.
Pero no solo se trata del ámbito económico sino del directamente político: el funcionamiento de una democracia representativa opera sobre la base de una opinión pública relativamente uniforme. De ahí que la diversidad de lenguas suponga «un verdadero obstáculo para la constitución de un foro democrático común». Como se ha dicho muchas veces, una de las grandes desventajas de la Unión Europea frente a los Estados Unidos es que, mientras en el ámbito americano hay de facto una sola lengua, en el Viejo Continente la persistencia de las barreras lingüísticas dificulta una verdadera integración. Y, en último término, esa diversidad lingüística es —aunque no solo ella— causa y consecuencia de la fragilidad política europea.
Como en España la cuestión de la lengua se ha convertido en casus belli en la controversia política, sobre todo a partir de las reivindicaciones del catalanismo, las últimas páginas del ensayo pueden resultar especialmente polémicas. Sin embargo, lo único que hace el autor es conservar la coherencia con las aseveraciones anteriores. En un breve apartado, que titula «Nacionalismo lingüístico», rebate las bases de esta ideología, en especial la que concibe la lengua como «atributo esencial de la comunidad nacional». La praxis muestra que «compartir lengua no supone compartir identidad nacional». El nacionalismo irlandés vivió esas contradicciones con singular virulencia: ¡hasta la Constitución se redactó en inglés y luego se tradujo al gaélico! Los patriotas irlandeses de principios del siglo XX «fueron unánimes en sostener que la lengua inglesa era indudablemente venenosa, como argumentaron todos en inglés».
Reducir la lengua a la condición de «alma de la nación» es convertir un instrumento de comunicación en expresión patriótica. Llevada a su extremo, esa aspiración presenta trazos incongruentes. Refiere Toscano la anécdota de un profesor nacionalista vasco, que se lamentaba por no hablar y comprender el euskera, al que denominaba «lengua propia». ¿Cómo puede ser propia, arguye Toscano, una lengua que ni entiende ni usa? ¿No es inaudito, añade con cierta sorna, que «alguien no hable su propia lengua»?
—————————————
Autor: Manuel Toscano. Título: Contra Babel. Ensayo sobre el valor de las lenguas. Editorial: Athenaica. Venta: Todos tus libros.
-

Doce libros de marzo
/marzo 31, 2025/Los libros del mes en Zenda A lo largo de los últimos 30 días, hemos recogido el diálogo entre libros de toda procedencia. Un mes más, en Zenda elegimos doce libros para resumir lo que ha pasado en las librerías a lo largo de las últimas semanas. ****** El turista sin equipaje, de Nicolás Melini Nada es lo que parece en El turista sin equipaje, novela de Nicolás Melini. En lo más alto de un pino muy alto, en un bosque de una pequeña isla atlántica, aparece colgado el cuerpo de un alemán. El comisario Nieves y un joven comisario, Sigui,…
-

Cena con los suegros
/marzo 31, 2025/Cerré la puerta con vueltas, una, dos y tres, hasta el clec final. Me gusta cerrar con vueltas, ese clec me da confianza, como si fuera capaz de llenar mi ausencia y la de todos, porque no quedaba nadie. Nos hemos ido Fabia y yo… ¿Quién iba a cuidar de la casa, entonces? Bajamos por las escaleras, Fabia primero, aunque sin adelantarse. Si me hubiera parado en algún piso, seguro que ella también lo habría hecho, se habría dado la vuelta y me habría mirado ladeando la cabeza, como preguntándome qué observo. Fabia es muy preguntona. Viene hacia mí asomando…
-

El pan y la palabra, de Sergio García Zamora
/marzo 31, 2025/*** Nada que declarar Soy pobre y emigrado. ¿Para qué darte más señales? Miro libros que no puedo comprar. Miro ropa que no puedo comprar. Miro muebles que jamás compraré. Alguna tarde de niebla voy con mi amor y entramos en la misma librería alucinada y hojeo ediciones preciosas y leo allí de pie y para ella los poemas terriblemente bellos de otro poeta pobre y emigrado. Alguna tarde invernal voy con mis hijas a la tienda de los maniquíes enfermos y me pruebo un abrigo estupendo que las hace sonreír y abrazarme. Alguna tarde sin trabajo y sin colegio…
-

Una carta de amor a una ciudad y a un tiempo
/marzo 31, 2025/Pocos viajes tan hermosos como el emprendido por Fernando Clemot por la Roma de las mil fuentes. Con la premisa de que la capital italiana se erige sobre el agua, el autor visita la Barcaccia, el Mosè, el Aqua Paula, etc. En este making of Fernando Clemot recuerda cómo construyó La reina de las aguas (La Línea del Horizonte). *** Pronto me enfrenté a una duda ineludible: ¿es posible contar algo más sobre Roma? Es un lugar que está labrado a cuchillo en nuestro ADN. Nuestra vida y nuestro pasado están indisolublemente unidos a esta ciudad: la quieres antes de conocerla…


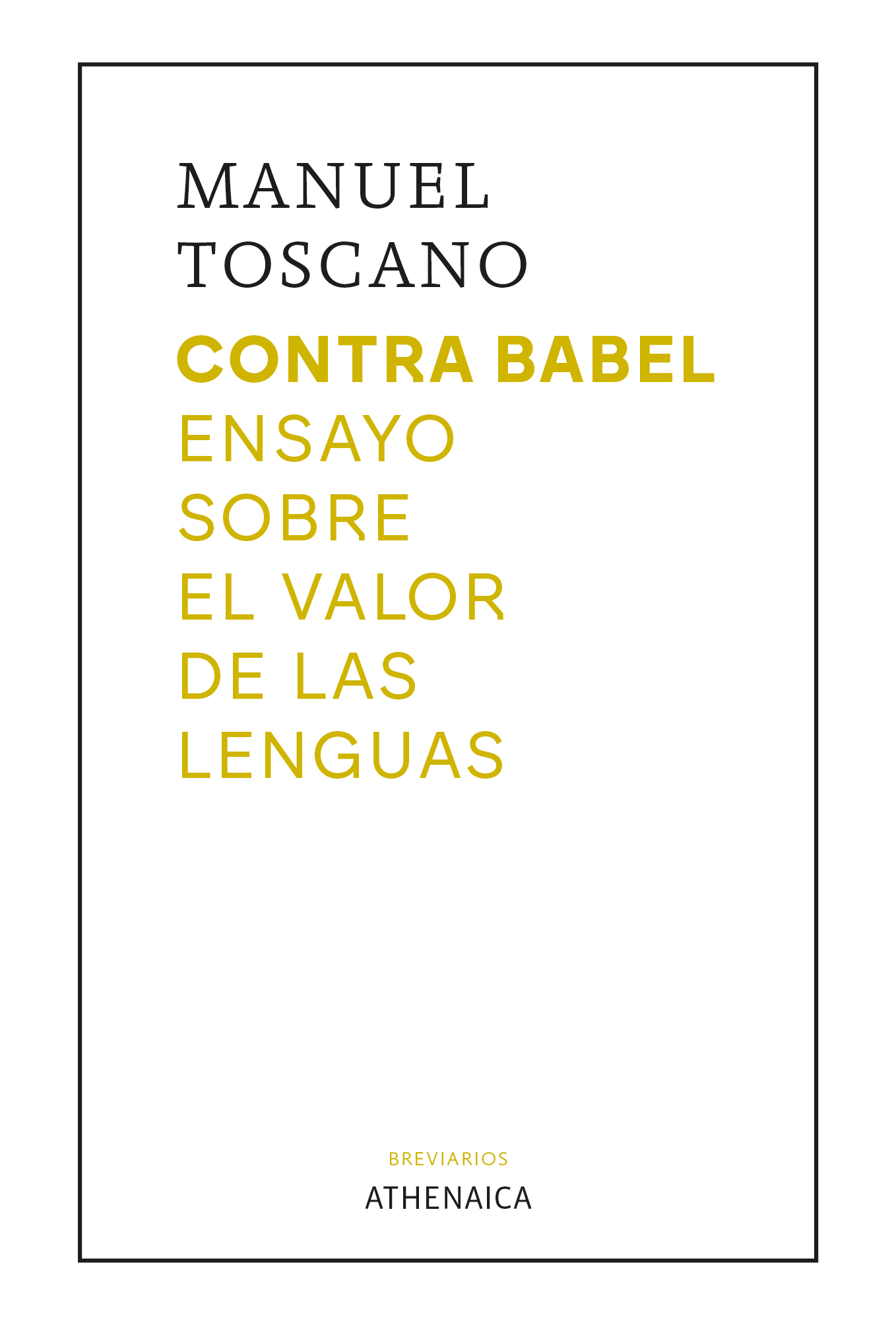


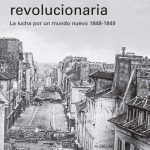
Zenda es un territorio de libros y amigos, al que te puedes sumar transitando por la web y con tus comentarios aquí o en el foro. Para participar en esta sección de comentarios es preciso estar registrado. Normas: